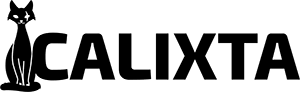Presentación
Palabras vacuas para
un adiós que no termina
—17 de noviembre de 2022—

* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Manuel Bernardo Rojas López (Medellín, 1967) es historiador, especialista en Semiótica y Hermenéutica del Arte y magíster en Estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, institución donde además ejerce como profesor, y doctor en Problemas del Pensar Filosófico de la Universidad Autónoma de Madrid. Su pasión por la escritura lo ha conducido en los últimos años tanto al ensayo académico como a la ficción, fruto de una necesidad vital que lo ha acompañado desde su juventud.
Presentación del autor y su
obra por Janeth Posada Franco.
* * *
* * *
R. ha vivido la mayor parte de su vida en el exterior, pero la muerte de su madre lo obliga a regresar a Colombia. Reencontrarse con sus raíces lo confronta con heridas del pasado que no han terminado de cerrar y con las huellas de un amor de juventud que aún retumba en la consciencia de una existencia marcada por la violencia de la década de los 90 en Envigado, Antioquia.
Los Editores
* * *

Manuel Bernardo Rojas López
* * *
Palabras vacuas para
un adiós que no termina
~ Fragmento ~
Hoy he encontrado este papel. Hace más de veinte años lo escribí. Estaba oculto en un rincón de una cómoda de la casa de mis padres. Lo encontré porque tuvimos que desocupar este armatoste. Es lo que trae la muerte: una necesidad de limpiar todo, de hacer borrón y cuenta nueva. Necesidad, pero, al mismo tiempo, labor imposible. Nada se puede evitar.
Antier fue el entierro de mi madre. Hoy empezamos a limpiar la que todos, sin certificado de propiedad y tan solo con el derecho de sabernos vinculados a este sitio, llamamos «mi casa». Comenzamos por disponer de los variopintos objetos que allí había, bien para darles otro uso o para condenarlos a ese ciclo misterioso de las cosas cuando las clasificamos como basura. Mi madre, como una sombra, estaba ahí. No a la manera de un fantasma o algo similar. No creo en espantos ni en nada espectral o sobrenatural. Me refiero a su presencia en esa adherencia que dejamos todos sobre lo que usamos. Ni mis hermanos ni yo sabíamos qué hacer con la cómoda, y la mirábamos con detenimiento buscando la respuesta. Está hecha a la medida de quien fuera su dueña. El desteñido de la pintura, un rasguño sobre uno de los tablones, quizás testimonio de los arañazos de uno de los tantos perritos que hubo siempre en la casa grande de los padres, o del triciclo que contra el mueble de comino crespo uno de los hijos o de los nietos vino a chocar. Podía ser mi huella, la de mi hermano menor, Elkin, o la de Ana Elisa o Hernando; o a lo mejor, era de José, el mayor —quien, de entre todos, hoy tenía la cara más compungida—, que la hizo cuando todavía era un niño y no se había convertido en esa figura terrible, casi siniestra a la que parecen condenados los hermanos mayores: un niño-padre, un padre en miniatura, que cumplió la función de delator de las pilatunas de los demás; que nos denunciaba cuando comprábamos cigarrillos a escondidas —los que nos vendía el poco escrupuloso don Aristides, a quien le daba lo mismo enfermar los pulmones de los niños, que alimentar la barriga de todos los vecinos con plátanos de pésima calidad y papas que había conseguido a menosprecio en quien sabe qué sitio— y nos íbamos a intentar fumarlos en una esquina, debajo de un árbol carbonero.
Miramos el mueble y nadie se atrevió a decir que lo quería para sí. No era por la antigüedad de este, ni siquiera porque ninguno tuviera suficiente espacio en su casa para acomodarlo. Luego de hacerle unos retoques —ajustarlo, limpiarlo, quizás pintarlo—, todo lo que un buen carpintero puede hacer para devolver la dignidad a los muebles viejos, no disonaría en ninguna parte. Sin embargo, entendíamos que el mueble no era nuestro, o si mucho lo era a medias. De todos y de nadie, porque aquellos cajones guardan una perfecta correspondencia con su dueña. Le tuvo un especial afecto y siempre ocupó un lugar en la habitación que durante años compartió con mi padre; junto con la cama y un inmenso cuadro de la Virgen Dolorosa, que eran sus más preciadas posesiones. Los tres objetos, para mí, siempre estuvieron cargados de un halo de eternidad, como si fueran elementos indestructibles, como si los hubieran hecho para perdurar incluso después del fin de la humanidad. Los tres objetos tenían ese carácter, no solo por el uso, sino por los discursos que acompañaban su existencia. La imagen de la Virgen Dolorosa parecía señalarle el deber que como madre tenía: aguantar los sufrimientos de la vida, soportar las penas (como acostumbraba a decir) que dan los hijos y vivir con resignación la ingratitud de todos los que quería. La cama, lo decían los dos, era «el altar sagrado en donde se hacen los hijos», y por eso, siempre estuvo vedado para nosotros poner una mano en los inmensos tendidos de lana que la cubrían; tampoco podíamos recostarnos en ella —ninguna enfermedad o cansancio, eran razones para semejante atrevimiento— y mucho menos pensar en cambiarla por otra menos aparatosa. Y la cómoda, que ella llamaba como su «escaparate» (que no exhibía nada), era el lugar en donde ocultaba sus particulares tesoros: viejas novenas dedicadas a santos y vírgenes, a la Navidad y a los fieles difuntos; todo para que, como ella decía: «Dios no nos desampare nunca». La numerosa ropa de ambos, que en lo cotidiano daba la impresión de ser siempre la misma: camisas de mi padre con todos los tonos del gris y blusas de ella del blanco al beis más tenue; las faldas casi iguales y los pantalones, todos, de paño gris; en fin, el mismo olor oculto entre las telas. Allí estaban también las escrituras que los acreditaba como propietarios, y con ellas, la historia de la casa, y todas las cuentas de servicios desde 1964, cuando empezaron a ocupar este viejo caserón. En un tarro de galletas guardaban fotos de sus padres, de sus abuelos, de sus hijos y nietos; en otro, un cadejo de pelo de quien sabe quién y, empacados en bolsitas y viejas cajetillas de cigarrillos, dientes de leche que formaban un singular osario: las pequeñas piezas, amarillentas y quebradizas, parecían el anticipo paradójico de nuestros cadáveres exhumados antes de la muerte. Papeles, dibujos, más fotos de gente que desconocemos, viejos pedazos de tela, hilo, agujas, colchas bordadas, tendidos en crochet, frascos vacíos de perfumes, y entre todo ese maremágnum de objetos, estaban mis escritos de hace más de veinte años.
Fuente:
Rojas López, Manuel Bernardo. Palabras vacuas para un adiós que no termina. Calixta Editores, colección Melquíades, Bogotá, 2022.