Presentación
El caballo de Ulises
—Noviembre 23 de 2007—
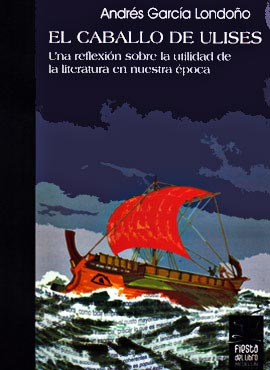
* * *
Andrés García Londoño, hijo de padre venezolano y madre colombiana, nació en Caracas en 1973 y ha vivido siempre entre ambos países. Desde 1995 está residenciado en Medellín. Se graduó como comunicador social en la Universidad de Antioquia, donde actualmente trabaja como asistente de dirección de la revista institucional. “Los exiliados de la arena” es el título de su primer libro de cuentos (Editorial Universidad de Antioquia, 2001). Ha publicado ensayos, reseñas y cuentos en diversos medios, como la Revista Universidad de Antioquia, el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, Arcadia, El Malpensante y Odradek, el cuento. En 2005, “El caballo de Ulises” fue uno de los ensayos ganadores de las becas de creación otorgadas por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.
Presentación del autor
por Elkin Restrepo
* * *
“En la batalla por brindarle un sentido a nuestra época, el escritor puede desempeñar un papel esencial: él puede ser Ulises y la literatura su caballo. Gracias a su obra, puede penetrar hasta el centro mismo del ideario social y minar las defensas desde el interior de la ciudadela, una a una, allanándolas como planicie. La diferencia, obviamente, es que hoy todos somos troyanos y la destrucción de las murallas no será para permitir la entrada de un ejército invasor, sino para dejarnos salir hacia nuevas posibilidades, pues los muros no existen para protegernos sino para aprisionarnos. Sólo con su destrucción podremos saber qué hay más allá: explorar nuevas formas de convivencia, nuevas metas personales, nuevas sociedades. Hoy tampoco Ulises es sólo uno: los escritores como grupo pueden convertirse en un ejército de Odiseos… Y nada menos que eso resulta necesario, pues las murallas se elevan hasta el cielo, encierran a las estrellas mismas, por lo cual no se derrumbarán en una noche y su caída no será la obra de uno solo”.
* * *

Andrés García Londoño
* * *
El caballo de Ulises
A Adriana y Carolina, mis hermanas, por hacerme sentir orgulloso de su femineidad, fuerza y belleza.
Lo cotidiano será siempre punto de partida privilegiado para emprender un viaje, por ser también origen de las dudas y anhelos más íntimos. Partamos entonces de un lugar común en las historias sobre escritores principiantes: el joven hijo de una familia de clase media le dice a su padre que quiere dedicarse a escribir. El padre —quien resulta ser el último eslabón generacional de una larga cadena de abogados, médicos, comerciantes, militares o políticos— le responde, con desdén o furia según el caso, que no puede ser tan irresponsable con su propia vida, que debe tener una profesión que le permita sobrevivir y ser útil para la sociedad. El aplastante discurso suele clausurarse con la siguiente frase: “¡Debes pensar mejor en el futuro!”.
Hay que decir que, según nos muestran las miles de historias que utilizan las cientos de variaciones de la escena antes descrita, pocas vocaciones son tan fuertes como para resistir tan pragmática andanada paternal, por lo que las obras que estos jóvenes habrían podido concebir nunca serán escritas y ellos se convertirán, con toda probabilidad, en respetados miembros de la sociedad —esto es, en abogados, médicos, comerciantes, militares o políticos—. La clásica venganza de aquellos que no se dejan convencer consiste en pintar a su padre en su obra posterior como un pequeño déspota, intolerante e inculto, o como un ser infeliz que aspira a que su hijo repita los pasos de su propia infelicidad. La mayoría de los supervivientes, sin embargo, optan por no mencionar jamás el episodio y guardan para siempre la anécdota en el desgarbado costal del perdón filial.
Lo que nos interesa aquí del caso, sin embargo, no es el resentimiento o la indulgencia de los hijos, sino las razones del padre, en cuanto resultan emblemáticas de la realidad del oficio de escribir. Porque, ¿no tiene razón el padre al preocuparse por la elección profesional de su hijo? ¿No es la decisión de escribir una elección “irresponsable”?
Vayamos por partes. Si repasamos la lista de acusaciones, veremos que ésta se reduce a tres cargos. La literatura no es una ocupación aceptable porque: 1) No garantiza que quien la practica pueda vivir de ella; 2) No es un oficio útil para la sociedad; y 3) Resulta irresponsable con el futuro. Para cumplir, entonces, con nuestra labor como juzgados del caso, deberemos analizar en forma pormenorizada cada uno de estos tres puntos.
Lo que es más, este análisis deberá hacerse de forma tal que contemple al universo de lo concreto y no sólo el mundo literario, para que tengan voz tanto la literatura como la realidad que la circunda. Una diferencia importante con juicios anteriores relacionados con acusaciones similares, donde los testigos y argumentos solían ser extraídos en forma mayoritaria de la literatura misma. Un método que podría invalidar el debate, pues justificar la existencia de la literatura a partir de citas literarias en exclusiva sigue la misma construcción lógica que decir que Jehová es el único dios verdadero porque así lo dice la Biblia. Es, a lo más, una cuestión de fe. Y la fe, aunque importante como reconstituyente frente a las dificultades, se queda corta para responder por sí sola ante la gravedad de las acusaciones que nos ocupan.
Primera Acusación
Discutir el primer punto —la literatura no garantiza que se pueda vivir de ella— resulta poco menos que imposible. La proporción de escritores que pueden sostenerse exclusivamente de sus escritos no pasa de ser una ínfima minoría; en muchos países del Tercer Mundo, en particular, no llega a ser uno entre mil. Y no entendemos “sostenerse” como comprar un apartamento en París o una villa en Bahía, sino simplemente como la capacidad de garantizar un techo y un pan diario. A diferencia de otras artes, que permiten que quien las practica pueda al menos malvivir de ellas sin perder del todo la independencia gracias a trabajos ocasionales (el músico componiendo jingles o tocando serenatas, el pintor haciendo retratos en alguna vía peatonal, el actor haciendo de mimo callejero o extra de telenovela, el escultor vendiendo artesanías), en la literatura, para malvivir de lo que se escribe, hay que alquilarse a tiempo completo, bien sea trabajando como periodista o redactándole discursos a un político. Las razones son muchas; entre ellas que la palabra como producto no tiene casi valor en nuestra cultura, así que pocas personas están dispuestas a pagar por escuchar un cuento original en un espacio público y menos aún para que el escritor vaya a leerle un poema a su ser amado la noche de su cumpleaños.
Pero quizá la mayor razón sea el tiempo. Al respecto, un comentario del escritor alemán Ernst Jünger en El autor y la escritura puede resultar esclarecedor:
El autor más que nada necesita tiempo. Si dispone de él, estará satisfecho en la choza más pequeña. El dinero tiene importancia para él sólo en la medida en que le puede garantizar el tiempo. La manera cómo lo distribuye, si trabaja de día, de noche, mucho, poco, nada (eso quiere decir, medita) es asunto de él. Depende de su estado de ánimo y de su manera de vivir, y también de su disciplina. La obra lo mostrará.
De hecho, uno de los pocos axiomas que se podrían aceptar sin mayor resistencia en torno de la realidad del trabajo literario es que el tiempo es la posesión más valiosa para un escritor. Sin entrar a considerar los casos extremos (Goethe necesitó cincuenta años para terminar Fausto desde que tuvo la primera idea), una obra literaria —en especial narrativa, debido a la extensión— requiere de muchas horas, meses o años para madurar, y apurar ese proceso de gestación sólo puede conducir a un aborto. No hablamos sólo del tiempo que el escritor debe pasar frente a la máquina de escribir o el computador, aunque este sea el más evidente, sino también de las miles de horas que el escritor debe dedicar a la investigación, a leer, a reflexionar en torno del tema de su obra, e inclusive de los meses o años que un texto puede pasar dentro de un cajón del escritorio —madurándose, fermentándose— antes de que el autor esté listo para darle su forma definitiva en una última corrección. Y durante todo ese tiempo, el escritor va a necesitar, como mínimo, comida y un sitio donde dormir; ambas, cosas que cuestan dinero. Alguien, entonces, tendrá que comprar para la obra el material más indispensable para su construcción: tiempo.
En nuestra época no hay ya mecenas, por lo que los escritores deben financiarse a sí mismos. Como resultado, aquéllos que no venden lo suficiente o no han ganado una de las escasas becas de creación, y no tienen la suerte de ser los herederos díscolos de una fortuna empresarial —es decir, la inmensa mayoría—, deben “negociar” con la realidad a través de la aceptación de un empleo de supervivencia que les permita escribir “en sus ratos libres”. Los empleos más codiciados son obviamente los que se encuentran en un ambiente intelectual, bien sea porque facilitan un uso más liberal del tiempo (como es el caso de la docencia universitaria), porque permiten establecer una relación diaria con la palabra y pulir las técnicas de escritura (como es el caso del periodismo) o porque están de un modo u otro relacionados con la literatura (editores, evaluadores, periodistas, correctores y reseñistas de textos). Pero la muestra de ocupaciones auxiliares que pueden ejercer los escritores es tan amplia como el espectro laboral mismo: Naguib Mahfouz fue burócrata (1); Elias Canetti, químico; Pablo Neruda, diplomático; Stanislaw Lem, matemático; Jorge Luis Borges, bibliotecario; Gabriela Mistral, maestra de escuela rural…
Uno de los derechos que deberían ser inalienables para todo ser humano es la posibilidad de vivir de la propia profesión, siempre que se la ame con pasión y se la practique con disciplina. Pero en la literatura, como ya hemos dicho, es excepcional que esto suceda. La realidad es que, en la mayoría de los casos, el total de los derechos de autor que se perciben por un libro donde se invirtieron varios años no alcanza para sobrevivir un par de meses, ni siquiera apretándose el cinturón hasta más allá del último de los agujeros de la hebilla. Ello implica que, incluso en el caso de muchos escritores ya reconocidos, la literatura no pase de ser un hobby, si se compara el tiempo que se le dedica con el tiempo que se destina a la otra profesión, la que brinda el sustento. Algo particularmente común en el caso de los países tercermundistas, donde el mercado de lectores es más reducido y el poder de convocatoria de las editoriales más escaso. De hecho, resulta imposible saber hasta qué punto el que la literatura sea cada día más una actividad secundaria, que se escribe en los ratos libres, haya influido en que las novelas hayan ido acortando su extensión en promedio, y que, en otras ocasiones, parezcan escritas con apuro, en el intervalo entre dos tazas de café. En el siglo XIX solía caerse exactamente en la situación inversa aunque por la misma razón básica, pues la amenaza que supone la precariedad económica del escritor para la calidad de su obra no es algo nuevo en modo alguno. En ese entonces, una práctica común era que el editor pagara al escritor con base en el número de páginas, por lo cual no resulta extraño que muchos autores hicieran todo lo posible por “extender” su obra más allá de lo necesario (2). Una hipertrofia que causó más de una vez que novelas que pudieron ser obras maestras se convirtieran en engendros mediocres o indescifrables. Algo que también podría decirse de más de una novela menor de reconocidos autores contemporáneos, cuyo parto fue apurado por el afán de aspirar a un anticipo editorial y el resultado salta a la vista.
Luego de revisar someramente este primer punto de la acusación, vemos que es inútil siquiera intentar una defensa: el escritor que consigue mantenerse económicamente a partir de su obra literaria es la excepción, no la regla. Debemos entonces conceder la razón al padre sin mayor resistencia, pues tiene motivos más que suficientes para preocuparse por el futuro económico de su hijo. Es hora, pues, de pasar al siguiente punto: aquel donde le reclama a su vástago que debe hacer algo útil para la sociedad (por lo cual podemos asumir que en su opinión la literatura no lo es).
Notas:
| (1) | Mahfouz siempre tuvo una actitud desafiante ante los extremistas islámicos, lo cual lo convirtió en víctima de sus ataques, incluyendo el atentado contra su vida en 1994. Sin embargo, una paradoja interesante —que demuestra hasta qué punto el trabajo de supervivencia y el de escritura pueden estar separados— es que, este mismo hombre que tan valientemente defendió sus ideas sin importarle lo impopulares que fueran para algunos, en su carrera como burócrata llegó a ser Director de Censura de la Oficina de Arte de la República Árabe de Egipto. |
| (2) | En algunos países, de hecho, esta práctica duró casi hasta la llegada del siglo XXI, particularmente en las naciones europeas pertenecientes al Pacto de Varsovia. En la República Checa, por ejemplo, durante los años de transición hacia la economía de mercado luego de la “Revolución de terciopelo” de 1989, se pasó en sólo una década de tener 20 casas editoriales subsidiadas y controladas por el Estado a más de 2.000 editoriales privadas, relativamente pequeñas, que “aparecían y desaparecían casi diariamente”, según afirma Aleña Aissing en un ensayo sobre el tema publicado por la Universidad de Toronto. Las razones de la baja permanencia de muchas editoriales fueron su inexperiencia y su incapacidad para adaptarse a los postulados de la lógica del mercado capitalista. Entre ellos, la idea de competencia mercantil; uno de cuyos derivados es que la compensación material de un autor debe hacerse con base en el número de ejemplares que venda y no en el número de páginas —o incluso de obras— que escriba. |
Fuente:
García Londoño, Andrés. El caballo de Ulises, Hombre Nuevo Editores, Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, 2007, p.p. 9 – 17.



