Presentación
La vida en grande
—Septiembre 4 de 2008—
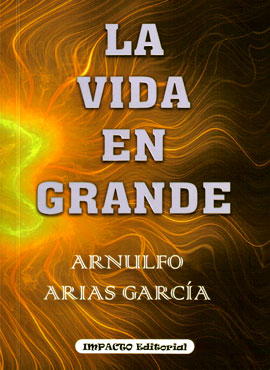
* * *
Presentación del libro “La vida en grande” de Arnulfo Arias García (Ríosucio, Caldas, 1950), sociólogo con postgrado en gerencia de proyectos culturales de la Fundación Getulio Vargas de Brasil. El autor hizo parte del taller de poesía de la Biblioteca Pública Piloto, del taller literario “Mascaluna” de la Casa Museo Otraparte y es integrante activo del “Festival del Diablo” en Riosucio.
Presentación del autor por
Jaime Jaramillo Escobar (X-504)
![]()
* * *
La vida en grande no depende del dinero, sino en este caso de sentimientos y pasiones desbordados en protagonistas de relatos extraordinarios, basados en sucesos reales que el autor decide novelar para sorpresa y pasmo del lector, tanto en la admirable maestría de la narración como en lo insólito de situaciones llevadas a su máxima intensidad por el giro de inesperados acontecimientos.
Originalidad y belleza están en el ingenio para estructurar el relato, logrando la máxima atención del lector sin confundirlo, ni obligarlo a sobrepasarse en esfuerzos de interpretación. En el manejo hábil de los tiempos sin enredar la trama, y en el tono coloquial sin descuido del más delicado oficio literario, a la altura de los mejores narradores.
“Por qué sabe usted eso”. “Porque Arnulfo me lo contó”. Así de sencillo. Es la credibilidad confiada que pocos consiguen. No son meras narraciones. En el trasfondo está lo que hay más allá del relato. De los intrincados submundos de Buenos Aires a las favelas de Río de Janeiro, el autor conoció en su crudeza la marginalidad que sobrevive sorteando todos los peligros, la delincuencia, la prostitución y la represión policial y social. Usted puede vivir esos mundos con ojos inteligentes en el perverso encanto de estas páginas estremecedoras.
Jaime Jaramillo Escobar
* * *
María Creusa,
o las pasiones del ánimo
Por Arnulfo Arias García
Los Vélez Matallana viven en una casona de dos plantas en el parque principal del pueblo. La amplitud de los balcones permite que María Creusa exhiba sus plantas predilectas: begonias rojas. De los aleros penden melenas coronadas por helechos crespos. La particularidad del balcón es que los postigos de sala y comedor permanecen abiertos día y noche, símbolo de independencia de su propietaria. Hoy lunes, como novedad, aparecieron cerrados.
—“No es para menos, se lo merecía”, comentan los maliciosos y malintencionados, conocedores de los hechos y de sus consecuencias.
La señora de esa casa parecía tener pocos simpatizantes en el pueblo, ya que subvaloraba a sus vecinos y le encantaba mandar, con lo cual molestaba a muchos.
Ese domingo de marzo María Creusa, ofendida y molesta por la promiscuidad de su marido, no quiso dormir en su lecho. Pasó la noche en la sala, sentada en la mecedora, tratando de aceptar su problema conyugal y de encontrar las palabras apropiadas para explicar a sus hijos la situación.
Amaneció, y la doña parece dopada: el humo del tabaco, el café ingerido y el trasnocho, la tienen delirando. Pasa el tiempo y es incapaz siquiera de levantarse. De pronto, el reloj de la torre da las doce del medio día.
—“¡Ya es lunes, qué horror!”, y el balancín osciló chirriando al ritmo de un movimiento brusco.
El día anterior María Creusa y Débora su criada alistaban el vestuario habitual del hogar cuando, hacia el atardecer, unos fuertes golpes en el portón violentaron la tranquilidad de la estancia.
Creusa, a quien un mal presentimiento la invadía, se apresuró a abrir la puerta y se encontró de frente con su primo Honorio. Ella se desconcertó: una vieja sucesión había enfrentado a su padre y a su tía, la madre de Honorio, únicos herederos Matallana, por la mejor parte de la hacienda. No hubo acuerdo, y la situación se tornó tan tensa que ambas familias estuvieron a punto de terminar en tragedia. Desde entonces evitaban algún encuentro formal.
—¿Y qué te trae por acá?
Honorio reconoció aquel rostro de pómulos salientes, labios gruesos, ojos grandes, rasgos que hicieron que su prima desde muy joven aparentase más edad de la real. Además estaba sin maquillaje, por lo que las huellas del acné se hacían más notorias.
Él empezó a sobreactuar, intimidado por la mirada lacerante de ella.
María Creusa lo miró extrañada.
—¿Qué te pasa, hay algún problema? ¿Quieres entrar?
Honorio rechazó la invitación y agregó:
—Se supone que aún tú no lo sabes, ¿verdad?
Ella lo interrogó con los ojos. Él continuó:
—Es duro decirlo. Nadie se explica lo sucedido.
—Nadie es mucha gente, habla de una vez. A mí no me gusta que me vengan con evasivas. Buscas o traes. Espero que no vengas por asuntos de la herencia.
Honorio se sintió herido ante la prepotencia de su prima, y habló sin evasivas:
—No, no es lo que crees. Es lo peor que nos ha podido pasar en la familia. A eso de las cuatro de la tarde, en la vega del río, Gustavo…
—¿Qué le pasó a mi marido?
—Todo el mundo sabe que Gustavo está detenido. Lo pescó la guardia rural follándose a un menor de esos que viven por la gallera, hijo de una tal Milbia Tabimba, gente miserable y peligrosa. ¿Cómo pudo Gustavo caer tan bajo?
Habló con la falsa conmiseración de ciertas personas ante la desgracia ajena. Lo hacía porque quería doblegarla en su orgullo. Y quedó expectante de su reacción.
Ella nada dijo. Le lanzó, sí, una mirada dura, cruel, asumiendo una posición de reto que ocultase el pánico que en ese momento la invadía. Sintió tanta rabia, que si se lo hubiese contado cualquiera de las cuarenta y cuatro mil novecientas noventa y nueve almas que tiene el pueblo, no le habría dolido tanto.
Honorio se desconcertó, y tratando de mitigar el inoportuno efecto de sus palabras, cambió a un tono servil:
—Yo puedo llevar alimento, vestuario, un mensaje, colaborar en lo que sea.
María Creusa, recuperada en parte del impacto, se armó a la defensiva.
—¿Y qué te hace suponer que una Matallana quiera enviar algo a un degenerado que hace cosas así? Que se pudra en el aislamiento que le corresponde.
Sintió que el desconcierto se le convertía en ofensa, y agregó en su mordaz y usual tono:
—Ahora comprendo por qué no cuidas a tu mujer como los demás hombres. Con lo fea y maluca que es, todo el mundo la respeta. A más de que tenés cuatro hijos, vagos y desnutridos, por la irresponsabilidad de un padre que se la pasa todo el tiempo por el pueblo morbosiando con ese tipo de chismes propios de mujerzuelas, en lugar de hacer algo productivo.
María Creusa estaba sorprendida de lo que decía.
Honorio debió sentirse aludido, porque se quedó parado ahí, miserable y tímido, sin saber qué hacer o decir.
Verlo tan anonadado exacerbó la ira de la ofendida, que en ese momento deseó con vehemencia vivir en los tiempos en que se mandaba a empalar a los portadores de malas noticias.
“¿Qué pasa, mamá?”, —gritó uno de sus hijos.
—No, no pasa nada. Que ninguno baje.
María Creusa, temiendo que sus hijos se enteraran, arrojó violentamente la puerta en las narices de Honorio, acto que éste agradeció. Por sus propios medios habría sido incapaz de desembarazarse de esa iracunda mujer. Quedó intrigado: si aquella revelación no logró doblegar a su prima, entonces no había nada qué hacer. Se marchó muy afectado, reafirmando que a ese tipo de serpiente era mejor no provocarla.
María Creusa permaneció de espaldas contra el portón, a resguardo de otros posibles indiscretos.
Aún estaba agitada cuando las campanas anunciaron las seis de la tarde. Respiró hondo, y sólo entonces se dio cuenta de que su cuerpo estaba salpicado por una erupción cutánea que le brotaba siempre que la invadía el pánico, o el estrés. Echó seguro al portón y subió a saltos la escalera, desconectó el teléfono y cerró todos los postigos de las ventanas. Le pidió a Débora no abrir la puerta. Esa noche no estaba para nadie. Fue al cuarto de sus hijos, Andrés y Pablo, quienes estaban empeñados en acertar con las fichas de un rompecabezas enviado por un pariente desde Nueva York, en cuya portada figuraba en colores un puerto con grandes barcos y gaviotas en la lejanía.
—Un suceso muy grave nos ha ocurrido hoy —les dijo.
Los muchachos la miraron sorprendidos.
—¿Qué ha hecho mi papá? —preguntó Pablo.
María Creusa quedó desolada.
—Bueno, es grave, pero ya veremos cómo se soluciona —dijo muy afectada. —No quiero que nadie se mueva hoy de la casa.
—¿Ni siquiera a la retreta? —preguntó Andrés.
—Ni siquiera a la retreta —asintió la madre.
—Pero ya salía a hacer mis tareas en casa de Iván —dijo Pablo.
—Ya he dicho que hoy no sale nadie. Tuviste dos días para hacer las tareas.
—¿Qué hizo papá? —interrumpió Andrés.
María Creusa se contuvo. No podía desesperarse, y menos delante de sus hijos. Los abrazó, y controlando sus nervios, les dijo:
—Pase lo que pase, debemos permanecer unidos para que la situación sea más llevadera. Hagan sus tareas o vean televisión, mientras yo reflexiono un poco y luego regreso para que dialoguemos.
Entró a su alcoba, tomó tres paquetes de cigarrillos y pidió a su criada dos termos de café concentrado. Desolada, se sentó en el balancín. Su primer impulso fue largarse lejos esa misma noche con sus hijos, pero sería mostrarse cobarde y ése no era su estilo.
Los nervios la llevaron a encender uno tras otro los cigarrillos y tomar café. Sus uñas se ensañaban en su cuerpo, que de tanto rascarse aparecía ulcerado. También descamaba la caspa del cabello, flotante en la luz que se filtraba por una hendidura del postigo.
Se arropó con su chal, buscando protección en él.
—¡Qué hago, Dios mío! —y se sumió en un túnel sin salida, dejando escapar el tiempo y aclarar el día.
En los termos ya no quedaba bebida. Impaciente, los sacudió. Durante esa noche se había convertido en adicta compulsiva. Su pulso alterado dejó caer la taza. El golpe la volvió en sí. Eran las doce menos cuarto. Aterrada, paró el balancín. Sus hijos se habían ido al colegio sin que ella los hubiera preparado para que enfrentaran los comentarios de sus compañeros, o de gente indiscreta. Ya regresaban, y aún no se le ocurría nada.
¿Cuál no sería el impacto de los jóvenes frente a los comentarios, si para ellos su padre era motivo de orgullo? —pensó.
Su mente se llenó de malos presagios. Ya se sentía injuriada por Milbia Tabimba, mujer sin escrúpulos. O mucho peor, que le diese por molestar a sus hijos.
Trató de dejar su mente en blanco siquiera un segundo, pero cómo, si la angustia la desmoralizaba. En estos momentos, hora del almuerzo y en su ritual cotidiano, la gente convertiría a su familia en comidilla mordaz.
¿Cómo es que ella, que ha sido tan fuerte, se estaba dejando aplastar por el temor?
Alzó soberbia la cabeza y trató de consolarse. No, no se dejaría amilanar por lo ocurrido. ¿Acaso esto no era normal en los de su clase?
Pero no, no estaba preparada para tanto, ni lo estaría por mucho tiempo. Aunque en algunas ocasiones había notado cierta camaradería de su esposo con muchachos, todo había sido tan discreto que no intuyó, o no quiso intuir lo que su inconsciente le decía, porque cosas así no cabían en su imaginación.
Claro que, en el fondo, su problema era más grave. No eran los comentarios de la gente lo que ya la preocupaba, ni lo que en el futuro la vida a ella le deparase, sino las consecuencias sicológicas que enfrentarían sus inocentes muchachos, adolescentes aún, y que eran especialmente bellos. Había oído decir que esa tendencia era hereditaria. Se llenó de pánico y empezó a hablar sola.
—¡Dios Santo, quiero morir, quiero morir! ¿Por qué me está pasando esto a mí?
En sus altibajos, una ráfaga de optimismo desplazó su desesperanza con la contagiante energía y la prematura madurez de sus muchachos. No debía ser pesimista. En adelante abordaría con coraje su situación, asumiendo la doble función que tantas madres abandonadas han tenido que enfrentar. Mejor sola, que convivir con un marido así.
Ya se lo figuraba servil, transando o buscando protección de la autoridad, escondido, o pidiendo a la madre tierra que se lo tragase para siempre, temiendo enfrentar a esposa, hijos, amigos, o la pandilla de los Tabimba, que eso eran, unos pandilleros.
—¿Cómo es que un hombre tan brillante como Gustavo se dejó embaucar por un muchacho?
Pero otro sentimiento más mordaz empezó a corroer su orgullo y la sumió en la desolación total. Fue el sentirse suplantada por un sujeto de clase humilde. ¿Podría existir mayor humillación? Si al menos lo hubiese hecho con uno de su clase no le habría dolido tanto.
Se golpeó el pecho ante tanta morbosidad, porque el sentimiento hacia el macho se le acrecentaba en asco, rabia, incertidumbre, vergüenza y unos objetivos muy claros: por nada del mundo disfrazaría su matrimonio, como algunas alcahuetas del pueblo que ante casos así se han hecho las locas con las tendencias de sus maridos. Y jamás se volvería a enamorar de hombre alguno.
Suena el timbre. Sabe que son sus hijos. Sale de su letargo y se mira al espejo. Se ve horrible. Arregla un poco su cabello, ilumina su rostro, y tararea un estribillo para tranquilizarse. Aspira profundamente antes de abrir la puerta.
—¡Vamos a visitar a papá en la cárcel! —corean ellos.
María Creusa trata de sobreponerse al impacto. La madurez de sus hijos la deja desconcertada.
Fuente:
Arias García, Arnulfo. La vida en grande. Impacto Editorial, Medellín, 2008.

