Presentación
Breve historia
de la narrativa
colombiana
Siglos XVI – XX
—Mayo 2 de 2014—
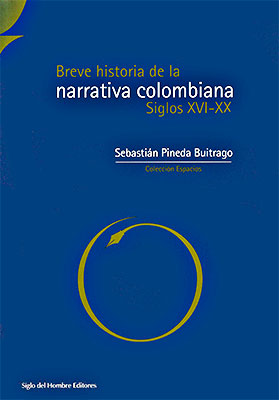
* * *
Sebastián Pineda Buitrago es investigador y doctorando en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Se desempeñó como investigador del Instituto Caro y Cuervo y fue becado en 2010 por la Fundación Carolina para cursar la maestría de Filología Hispánica en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid, España. Estudió Literatura en la Universidad de los Andes de Bogotá, y en 2007 su tesis “La musa crítica: teoría y ciencia literaria de Alfonso Reyes” fue publicada en México por el Colegio Nacional. Artículos suyos han sido publicados en importantes revistas nacionales e internacionales.
Presentación del autor
por Edison Neira Palacios
* * *
* * *
El autor de este ensayo es ante todo un lector, y como tal, su valoración es valientemente veleidosa y aún más: escrita con templanza y solvencia. Del Diario de Colón a los cronistas de Indias, del Carnero a La vorágine, de Tomás Carrasquilla a Gabriel García Márquez, de Héctor Rojas Herazo a Tomás González; el recorrido es ambicioso pero no fallido, totalizante pero no ligero. En momentos de balances y celebraciones, este libro ha de merecer la sangre que corre por obras como Letras colombianas de Baldomero Sanín Cano y Los nuestros de Luis Harss. Libros que convocan la interpelación de los lectores y que como La breve historia de la narrativa colombiana de Pineda Buitrago, rejuvenece la crítica y la dignifica para retornarla a su sitial de brújula y pensamiento.
Marcos Fabián Herrera
Este libro, escrito sin jergas ni excesivos tecnicismos, satisface las exigencias del especialista y familiariza al público general con los principales autores, obras, polémicas y movimientos literarios de la narrativa colombiana desde la Conquista hasta el presente. Trasciende lo que pudiera haber de nacionalista en su objeto de estudio al apoyarse en las modernas metodologías teóricas de la historiografía narrativa latinoamericana y situar lo colombiano como parte de una tradición mucho más amplia.
Su autor emprende un recorrido de casi cinco siglos con el fin de examinar de qué discursos hegemónicos se ha nutrido la narrativa colombiana. A partir de El Carnero de Juan Rodríguez Freile, la crónica picaresca que desnuda los primeros cien años del Nuevo Reino de Granada (1538-1638), no solo es posible reconocer, a juicio del autor, un texto precursor de Cien años de soledad, la novela más interpretada de García Márquez, sino también una tradición narrativa que ha parodiado el excesivo legalismo del Estado —sus decretos y constituciones—al situar la condición humana por encima de la normativa establecida o de plantea otras versiones sobre los orígenes fundacionales de una determinada comunidad. El análisis de novelas como María (1967) y La vorágine (1924), el enfrentamiento de dos estilos tan distintos como el de Tomás Carrasquilla y el de José Asunción Silva, las polémicas y discusiones antropológicas y sociológicas a lo largo del siglo XX en novelas que apuestan por la libertad y la fantasía, hacen que la narrativa de ficción se proyecte como una tercera dimensión de la historia, desde sonde la realidad colombiana cobra otros matices e interpretaciones.
Los editores
* * *

Sebastián Pineda Buitrago
* * *
Breve historia de la
narrativa colombiana
Siglos XVI – XX
Prólogo
“Los Archivos guardan los secretos del Estado; las novelas
guardan los secretos de la cultura, y el secreto de esos secretos”.
Roberto González Echevarría
Por Sebastián Pineda Buitrago
Comienzo por confesar mis límites. El principal es, desde luego, la inevitable visión personal: frente a la literatura se experimenta admiración, goce, reprobación, reconocimiento, aburrición, arbitrariedades y afinidades electivas que llevan a escoger, entre un amplísimo corpus como es el de la narrativa colombiana, solo algunos textos. Por lo tanto, muchas obras se quedaron por fuera de esta historia. No hay otra razón que los caprichos de la impresión personal. La relatividad del arte y de las cosas impide cada vez más establecer un registro universal de valores literarios o estéticos. También impide cualquier pretensión de formular un canon uniforme; tal pretensión se difumina ante la imposibilidad de comentar —de leer— todo lo que en narrativa (cuentos, novelas y crónicas) se ha escrito y se sigue escribiendo en Colombia. Me interesa, más que una crítica particular sobre autores individuales, una crítica general sobre la narrativa de una determinada época, es decir, la discusión, la comparación y el enfrentamiento de escuelas y corrientes literarias distintas, sin que en ningún momento niegue el valor individual de cada escritor. Al compararlos y enfrentarlos se descubre mejor su valor intrínseco. Me parece que en esto consiste la historia literaria en sí, en señalar los cambios entre una época y otra; en ofrecer una guía de viaje para quien desee visitar las —para mí— principales novelas o narraciones de una comunidad histórica llamada Colombia. Nunca se agotará la investigación crítica, y la inclusión de más obras y autores lo haré conforme se dé una segunda edición y en torno a lo que diga la crítica de la crítica.
Ahora bien, ¿qué entender por un concepto tan amplio como “narrativa colombiana”?¿Cómo considerar que una narrativa sea “colombiana”? ¿No resulta caprichoso hablar de lo colombiana como una especialidad cuando hay tantas historias de la literatura hispanoamericana o latinoamericana o en lengua española? Al revisar, por ejemplo, The Cambridge History of Latin American Literature (1996), se advierten cinco grupos lingüísticos y, cuando menos, otras tantas zonas de matiz literario que pueden o no corresponder a características nacionales (1). Colombia toca el grupo lingüístico de los Andes, si bien con matices distintos a los de Ecuador y Perú, y se derrama al ámbito del Caribe, compartiendo características similares con Venezuela o Cuba. Narradores colombianos, desde Jorge Isaacs hasta García Márquez, han hablado siempre de una literatura latinoamericana o hispanoamericana, en lugar de manifestar una concepción colombianista. El concepto de nacionalidad —y el mismo nombre de Colombia— existe aproximadamente hace 200 años, pero la sociedad es anterior a esa declaración de nacimiento y hunde sus raíces en la Conquista, en la fundación de las primeras ciudades, siendo su principal vehículo de expresión el castellano cuya narrativa data desde hace más de mil años (2). La idea es examinar qué narrativa ha hecho posible, desde el siglo XVI en que se llamaba Nueva Granada, la peculiaridad diferenciadora de Colombia como ente cultural, social y político desde el cual narrar. Como para ello resulta imprescindible situar la narrativa colombiana en su contexto continental, me he apoyado en el estudio del crítico cubanoestadounidense Roberto González Echevarría, Mito y archivo: una teoría de la narrativa latinoamericana (primera edición, 1991) (3). Y, por lo tanto, he preferido hablar de narrativa en lugar de “novela” como tal, por lo movedizo y cambiante de este género y para incluir también relatos, cuentos y algunas crónicas.
La tesis principal de la teoría de González Echevarría es que la novela latinoamericana, por más fantástica o imaginativa que sea, se niega a nacer de la nada (de un documento ex nihilo) y se reafirma en una historiografía anterior, en archivos o documentos preestablecidos, con el deseo de revelar secretos acerca del origen y la historia de una cultura dada y con la capacidad proteica para cambiar y repudiar la ecuación conocimiento/poder que encierran esos secretos. Refuerzo esta tesis al consultar la teoría literaria de Alfonso Reyes (una de las más completas en lengua española) para quien no existe literatura (novela o relato de ficción) que viva sin alimentarse de la no-literatura en grado mayor o menor, es decir, que viva sin nutrirse de datos o discursos de otros campos semánticos como las disciplinas sociales, políticas, científicas, filosóficas, etc (4). La teoría de González Echevarría plantea, desde la Conquista hasta mediados del siglo XX, tres discursos, disciplinas o campos semánticos como principales nutrientes de la narrativa latinoamericana:
1. El discurso jurídico y religioso de la época colonial, en el cual la crónica del bogotano Juan Rodríguez Freile [ja1] , El Carnero (escrito en 1638 y publicado en 1859), representa su mayor mímesis o parodia.
2. Las crónicas científicas de viajes del siglo XIX: tipo de discurso que comenzó a influir en Colombia a partir de la Expedición Botánica (1783-1808) y se manifestó en los textos que publicó Francisco José de Caldas (1768-1816), pasando por los cronistas-geógrafos de la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi, como Manuel Ancízar (1812-1882) o el novelista Felipe Pérez (1836-1891). Este tipo de discurso generó la fundación de la revista y tertulia El Mosaico, entre 1858 y 1872, con la idea de retratar —de narrar— las costumbres del país. Así aparecieron Eugenio Díaz, el autor de la novela Manuela (1858), o Soledad Acosta de Samper, autora de varios relatos sobre la vida de la mujer en un siglo en el que estas carecían de muchas libertades. La mentalidad científica imperaba tanto en el siglo XIX, que aun un novelista como Jorge Isaacs, el autor de María (1867), recorrió la costa Caribe para rendir informes de posibles explotaciones carboníferas y se internó en la Sierra Nevada de Santa Marta para realizar estudios etnográficos de las tribus indígenas que allí se encontraban (5). [ja2].
3. El discurso antropológico de la primera mitad del siglo XX:discurso que se advierte en La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera, acompañado de un esfuerzo estético por simbolizar la fuerza de los llanos y la selva, por comprender la mentalidad del llanero y del indígena. A partir de La vorágine se desencadenaron, hasta mediados del siglo XX, una serie de novelas volcadas a explorar un país multiétnico, disperso en multitud de regiones.
El Carnero de Rodríguez Freile, uno de los textos narrativos más relevantes del periodo colonial, nunca se ha considerado una novela en sí, sino más bien una “narración” a medio camino entre la crónica historiográfica y la retórica notarial. Y así, sin ser una novela sino una serie de procesos judiciales, todo allí (hasta la brujería) suena más fidedigno y tiene un sentido de mayor autoridad. En América Latina, según González Echevarría, “las narrativas más relevantes no son novelas (pero parecen serlo) o son novelas que pretenden ser otra cosa” (6). Al comienzo de La vorágine (1924), una de las novelas más denunciadoras de nuestra historia literaria, José Eustasio Rivera aclara que él solo finge como editor del manuscrito de Arturo Cova, el protagonista-narrador, sin poderle pedir explicación alguna y abandonándonos a los hechos que nos relata; y esos manuscritos posen la información de los informes oficiales que Rivera redactó como comisionado del Congreso para precisar los límites con Brasil y Venezuela en 1923, durante su viaje por las selvas de Vichada y el Guainía. La lógica de apoyar la ficción en el archivo, para que ésta sea más fidedigna, opera en otra obra cumbre de la narrativa colombiana, La tejedora de coronas(1982), si pensamos que Germán Espinosa consultó los anales de la Inquisición de Cartagena, las memorias militares de navegantes franceses, la documentación secreta de las primeras logias masónicas, para imaginar cómo una mujer cartagenera del siglo XVIII transgredía el poder establecido. González Echevarría celebra que su teoría funcione asimismo en obras tan actuales como La virgen de los sicarios (1994) de Fernando Vallejo, pues allí se sigue parodiando el dominante discurso legalista. El protagonista-narrador va a la morgue de Medellín en busca de su amante sicario, donde se topa con el acta del levantamiento de cadáver (con un documento jurídico), sorprendiéndose de la precisión de los términos y de la convicción del estilo, al punto de afirmar, lleno de ironía, que “los mejores escritores de Colombia son los jueces y los secretarios de juzgado, y no hay mejor novela que un sumario” (7).
Como el imperio español fue ante todo un imperio legalista, el lenguaje jurídico ha dominado la narrativa latinoamericana desde la Conquista. Basta revisar las sucesivas constituciones de nuestros países (la última en Colombia se firmó en 1991) y sus sucesivas enmiendas; basta observar cómo el Derecho fue durante muchos años la profesión más estudiada entre los escritores (8). A veces otros discursos, con otro tipo de lenguaje, nutrieron también la narrativa latinoamericana. De hecho, la Independencia no se explica sin la presencia del lenguaje de la ciencia o de la Ilustración. Los primeros escritos de los naturalistas, como Humboldt y José Celestino Mutis, trajeron una nueva mentalidad, la de la Ilustración, y solicitaron un lenguaje que pusiera más atención en los accidentes del paisaje, en la flora y en la fauna, en la psicología social del individuo, antes que en la formulación de leyes y códigos para la vigilancia moral o religiosa. Los artículos que el naturalista payanés Francisco José de Caldas documentó de la Expedición Botánica y que publicó en el Semanario del Nuevo Reino de Granada (entre 1808 y 1809) significaron una toma de conciencia de la naturaleza tropical. La naturaleza dejó ser el reino de las alimañas, tal como lo entendía una anacrónica visión medievalista, y pasó a convertirse en una fuente de riqueza y, entre los literatos, de inspiración poética.
Yngermina o la hija de Calamar: novela histórica, o recuerdos de la conquista, 1533 a 1537, con una breve noticia de los usos, costumbres y religión del pueblo de Calamar, publicada en la isla de Jamaica en 1844, se tiene como la primera novela colombiana del periodo republicano. La escribió el político costeño Juan José Nieto, y a juzgar por el título se advierte cómo su novela está nutrida de la historiografía y de cierto discurso etnográfico proveniente del lenguaje de la Ilustración. Algo de esta mentalidad naturalista, etnográfica, se respira también en María (1867), la novela cumbre del siglo XIX en Colombia. Aunque en su teoría González Echevarría prescinda de esta novela, se nota la emoción y el interés del protagonista Efraín en describir el paisaje de su hacienda en el Valle del Cauca, o las orillas selváticas del río Dagua cuando lo remonta desde el océano Pacífico. Además el novelista Jorge Isaacs fue uno de los colombianos del siglo XIX más comprometidos por comprender un país diverso y heterogéneo. Se interesó sobre la vida y la mitología de las tribus indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y rindió informes sobre minas y rutas comerciales de la costa Caribe. Muchos críticos insisten en que su novela María ha contribuido a la “fundación nacional”, a atornillar los lazos de una “comunidad imaginada” (9). Pero olvidan, al mismo tiempo, cómo en su momento chocó contra el absolutismo político de Miguel Antonio Caro, el hacedor de la Constitución de 1886, para quien el Estado (¿el país?) solo podía ser centralista, católico y ranciamente hispánico.
Una lectura de la novelística del modernismo —finales del siglo XIX, principios del XX— devela los conflictos políticos, sociales, culturales e ideológicos entre las dos regiones más habitadas de Colombia: Bogotá y Antioquia, es decir, el conflicto entre el centralismo y el federalismo. La disputa se inició en el plano del lenguaje poético desde cuando Gregorio Gutiérrez González declaró en el prólogo de su poema Memoria científica del cultivo del maíz en los climas cálidos del estado de Antioquia (1866) que él no escribía “español sino antioqueño” (10). Esta declaración de “independencia” lingüística fascinó al cuentista Tomas Carrasquilla, quien no reparó en poner patas arriba la pretensión de los académicos. A cambio de adecuarse al molde de un lenguaje homogenizado, Carrasquilla acogió las variaciones regionales y adaptó el flujo rítmico del acento popular antioqueño a su prosa. Así se modernizó la narrativa colombiana: permitió que el narrador y los personajes se expresaran con mayor realismo. Permitió poner coto al costumbrismo tradicional, heredado de la revista El Mosaico de José María Vergara y Vergara. Esta revista privilegiaba el cuadro de costumbres que era, según Rafael Gutiérrez Girardot, “esencialmente tradicional y conservador, y no solamente un supuesto género literario sustituto de la novela” (11). No es gratuito que los primeros cuentos de Carrasquilla, “Simón el mago” (1887) y “En la diestra de Dios Padre” (1897), suelan aparecer en antologías del cuento moderno hispanoamericano y que sigan leyéndose e interpretándose por encima de sus novelas, que acusan demasiado regionalismo.
Una revisión de Tomás Carrasquilla, por cierto, también implica aceptar que hubo una literatura regional limitada al área de Antioquia, pero sin olvidar que se enfrentó a un tipo de narrativa cosmopolita, mundana, que se practicaba en Bogotá, la capital. La narrativa colombiana presenta varias heterogeneidades. Por ejemplo, en 1896 José Asunción Silva escribía en Bogotá De sobremesa, una novela llena de referencias intelectuales y ambientes europeos, refinadísimos, mientras al mismo tiempo, también en la capital, Tomás Carrasquilla publicaba Frutos de mi tierra, una novela en torno a las costumbres más criollas de la provincia de Antioquia. No podía haber visiones más opuestas. Por lo tanto, resulta ilusorio agarrar el Zeitgehist (el espíritu de la época), pues existen muchos “espíritus de la época” que crean, admiten, objetan o presentan rumbos, líneas, u orientaciones que se desprenden de un determinado momento histórico. No debería haber una contradicción en lo regional y lo universal. Nada de universalidad pierde la narrativa de García Márquez si, por un momento, se analiza bajo el carácter peculiar del Caribe colombiano. El problema de lo regional y lo metropolitano suele presentarse en cada literatura nacional, y en La formación de la literatura brasileña (1959), Antonio Cándido habla de señalar “momentos decisivos”, es decir, según se presenten en una determinada época de la historia. A partir de esta noción, el crítico mexicano Víctor Barrera Enderle alerta de la necesidad de revisar términos como romanticismo, parnasianismo y tantos otros, mientras no se establezca un paradigma casero, mientras no se trabaje desde de las literaturas regionales. “Tal empresa significaría desde el comienzo un enfrentamiento directo con las estrategias de poder que han configurado nuestros cánones estéticos e ideológicos” (12).
No hay que ignorar que en Hispanoamérica la literatura sirvió por mucho tiempo, según Pedro Henríquez Ureña, como “una coronación de la vida social, del mismo modo que la santidad era la coronación de la vida individual” (13). Ser escritor —sobre todo si se era poeta— daba enorme prestigio en Colombia. El poeta modernista Guillermo Valencia, en parte por el prestigio de su poemario Ritos (1899), aspiró, sin conseguirlo, tres veces a la presidencia de la República. Ya lo habían conseguido “poetas menores” como Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro a finales del siglo XIX. Los dos políticos colombianos que firmaron el Frente Nacional en 1956, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, se consideraban a sí mismos grandes oradores y prosistas y cada uno, desde su trinchera política, fundó revistas y periódicos de enorme influencia: el primero, en 1936, El Siglo (después conocido como El Nuevo Siglo); el segundo, en 1947, la revista Semana (vuelta a reeditar en 1983). En medio de ellos dos también había alcanzado la presidencia colombiana entre 1938 y 1942 uno de los fundadores de El Tiempo, Eduardo Santos, merced al poder letrado de su diario. Pero casi nunca salió elegido un presidente escritor de novelas o de cuentos, y la respuesta está en que la narrativa trae siempre consigo cierta crítica social, cierta relatividad del mundo que no permite concesiones tan fáciles con el poder. Cuando en Venezuela resultó presidente el gran novelista Rómulo Gallegos, el autor de Doña Bárbara (1929, publicada cinco años después de La vorágine), “los militares —sin duda descendientes de Facundo Quiroga y también de los encantadores que importunaban a don Quijote— derrocaron a don Rómulo menos de un año después de su elección” (14).
A lo largo del siglo XIX se escribieron en Colombia más de cien novelas, pero recibieron poca atención en los primeros manuales e historias de la literatura colombiana, que se centraban en la poesía, el género “socialmente” aceptado y “políticamente correcto”. Solo cuando apareció el boom latinoamericano, a comienzos de la década de los sesenta, nos recuerda Patricia Trujillo, “ya no se justificó debatir sobre qué tan meritoria era la función de la novela o sobre la importancia del género con respecto a la oratoria y la poesía” (15). Por fin la Academia de la Lengua, cuyos miembros se negaban a admitirla entre las bellas letras, apoyó un concurso nacional de novela patrocinado por la multinacional petrolera ESSO en 1962. Gabriel García Márquez fue el primero en ganarlo, con su novela La mala hora; más tarde saltó a la fama mundial con Cien años de soledad (1967), y en adelante se convirtió en el escritor más exitoso del boom latinoamericano y en uno de los más leídos del idioma después de Cervantes. El antiguo desdén o temor a la novela terminó por disiparse cuando ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982; tanto así que a finales del milenio varios medios de comunicación lo escogieron como el personaje del siglo XX en Colombia, por encima de presidentes y políticos.
Y si Cien años de soledad ha sido a todas luces la novela más interpretada de la narrativa colombiana, esta historia bien podría plantearse bajo la tesis de Borges de que un gran escritor crea sus precursores, pues “su labor modifica nuestra concepción del pasado y del futuro” (16). Así, el crítico R. H. Moreno-Durán vio con acierto cómo Cien años de soledad tiene su precursor más remoto en El Carnero de Rodríguez Freile, que narra, explícitamente, los cien años de fundación del Nuevo Reino de Granada (de 1538 a 1638) (17). En ambas narraciones hay un trasfondo de mito y de archivo. En El Carnero aparece la voz de un indígena, de un nativo que documenta al narrador del pasado prehispánico de los muiscas en el altiplano cundiboyacense, con sus guerras hereditarias y sus ceremonias en la laguna de Guatavita. De similar forma García Márquez pone al gitano Melquiades como el poseedor del archivo que contiene la información sobre el origen, si no mítico, casi semítico, sefardí o judío de la familia Buendía dejando a la curiosidad del lector por qué parecen huir de los piratas en La Guajira y levantan Macondo detrás de la Sierra Nevada de Santa Marta, a espaldas del mar, con el miedo latente de que alguien de su estirpe nazca con cola de cerdo (18). Todo viene de anteriores y va a sucesiones.
Como este estudio es una historia implica la aceptación tácita de que el punto de vista histórico es uno de los modos legítimos de estudiar la narrativa de ficción, pues presupone que se articula en el tiempo. Solo que no todas las obras del pasado han de exaltarse porque la memoria es selectiva y la tradición, en la medida de lo posible, debería ser delgada en su corpus. Me he inclinado, pues, por la lectura directa de las obras que yo considero más importantes, [ja3] acudiendo a la bibliografía crítica al uso sobre aquellas que más comento, pero adelgazando las referencias a dos o tres interpretaciones fundamentales. Dada la amplia bibliografía, he escogido citar las referencias específicas en los pies de página, conforme lo utilizo en el fluir del texto; y he abierto al final un apartado de bibliografía selecta con referencias generales sobre narrativa colombiana y sobre el soporte teórico de este estudio.
Por lo demás, me parece importante señalar que en una era pluritextual e interdisciplinaria, donde la sociedad del conocimiento solicita cada vez más la divulgación del legado literario e intelectual de un país, los trabajos de historiografía literaria resultan imprescindibles. Aportan un grano de arena al conocimiento de la cultura humana bajo la idea de que nada de lo humano (en este caso, de lo colombiano) debería ser ajeno.
México DF, agosto de 2012
Notas:
| (1) | Véase The Cambridge History of Latin American Literature, ed. de Roberto González Echevarría y de Enrique Pupo-Walker, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. |
| (2) | Véase de Antonio Alatorre, Los mil y uno años de la lengua española, 3ª ed., FCE, México, 2003. |
| (3) | Véase de Roberto González Echevarría, Mito y archivo – Una teoría de la narrativa latinoamericana, trad. de Virginia Aguirre Múñoz, 2ª ed. en español, FCE, México, 2011. |
| (4) | Alfonso Reyes, El deslinde. Prolegómenos para una teoría literaria, FCE, México, 1997, p. 109. No sobra decir que buena parte del vocabulario crítico de este libro parte de la teoría literaria de Alfonso Reyes, y que como primer paso para esta investigación (para entender el fenómeno de la literatura) está mi tesis de licenciatura, La musa crítica: teoría y ciencia literaria de Alfonso Reyes (El Colegio Nacional, México, 2007). |
| (5) | Entre sus libros, además de María, Isaacs dejó un Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena (1884), que puede leerse también como una crónica de viaje; también publicó en Hulleras de la República de Colombia en la Costa Atlántica (1890) un informe de sus exploraciones de minas de carbón. Véase de José Eduardo Rueda Encizo, “Jorge Isaacs: de la literatura a la etnología”, en Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, vol. 21, n.° 038, 2007, p. 337. |
| (6) | González Echevarría, op. cit., o. 75. |
| (7) | Tomado de González Echevarría, op. cit., p. 9. |
| (8) | Buena parte de la crisis de nuestros países, según el ensayista mexicano Adolfo Castañón, deberían ser entendidas como crisis jurídicas y en un sentido más amplio como crisis del lenguaje, crisis filológicas. “¿No es el español una lengua atrasada, de un eximperio y de una serie de pueblos cuya única coartada parece ser la extravagancia, la lengua de una subespecie cultural que muy probablemente esté en extinción?”. Más adelante, Castañón serena tal interrogación. “La buena noticia de la cantidad de hispanohablantes en el mundo debe templarse con el diagnóstico crítico de la enseñanza de las humanidades hispánicas y aun portuguesas en los países hispanoamericanos”. Claro: si nuestra imagen del mundo está determinada por la lengua materna, el papel de Hispanoamérica y España en el ámbito de la ciencia y de la cultura solo será fuerte en la medida en que se nutra de sus escritores. Véase de Castañón, “De la muerte considerada como una de las bellas artes”, Los mitos del editor, 2005, p. 167. |
| (9) | El término “comunidad imaginada” lo designó Benedict Anderson en su iluminador ensayo Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (publicado entre 1981 y 1997), en donde sentencia que el nacionalismo se funda en una concepción imaginaria, puesto que aun los integrantes de la comunidad más pequeña nunca sabrán de todos sus compatriotas ni se encontrarán con ellos, de tal suerte que la idea de una nacionalidad común solo existe en la mente. A partir de esta concepción, Doris Sommer concibió su libro Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina, trad. de José Leandro Urbina y Ángela Pérez, ed. de Sonia Jaramillo y Adriana de la Espriella, FCE, México, 2004. |
| (10) | Obras completas de Gregorio Gutiérrez González, ed. de Rafael Montoya Montoya, Editorial Bedut, Medellín, 1960, p. 25. |
| (11) | Gutiérrez Girardot, “La historiografía literaria de Pedro Henríquez Ureña: promesa y desafío”, Pensamiento hispanoamericano, ed. de R. H. Moreno-Durán, UNAM, México, 2006, p. 272. |
| (12) | Barrera Enderle, “Apuntes para una teoría crítica regional latinoamericana”, en La otra invención: ensayos sobre crítica y literatura de América Latina, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Monterrey, 2005, p. 77. |
| (13) | Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América Hispánica, FCE, México, 2001, p. 45. |
| (14) | González Echevarría, ob. cit., p. 205. |
| (15) | Patricia Trujillo, “Problemas de la historia de la novela colombiana en el siglo XX”, en Leer la historia: caminos a la historia de la literatura colombiana. UNAL, Bogotá, 2007, p. 81. |
| (16) | Borges, Otras inquisiciones, Emecé, Buenos Aires, 1964, p. 148. |
| (17) | Moreno-Durán, De la barbarie a la imaginación, FCE, México, 2002, p. 98. |
| (18) | Este acertijo ha llevado a la interpretación de un origen marrano (judeo-converso) por parte de la crítica Sultana Wahnón en su artículo “Las claves judías en Cien años de soledad”, publicado en Cuadernos Hispanoamericanos (1994), núm. 526, pp. 96-104. |
Fuente:
Pineda Buitrago, Sebastián. Breve historia de la narrativa colombiana / Siglos XVI – XX. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2012 / 2014.


