Presentación
Ciudad y Ética
Escenarios urbanos y ambientales
—Noviembre 17 de 2005—
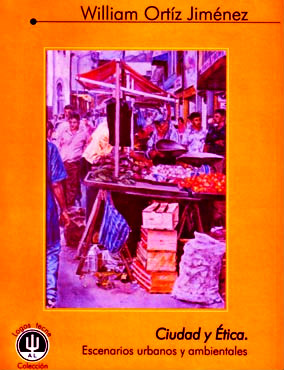
* * *
William Ortiz Jiménez, Licenciado en Ciencias Sociales (Universidad Pontificia Bolivariana), Especialista en Cultura Política (Universidad Autónoma Latinoamericana), Magíster en Ciencias Sociales: Cultura y vida urbana (Universidad de Antioquia), Magíster en Estudios Iberoamericanos: Realidad política y social (Universidad Complutense de Madrid) y candidato a Doctor en Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid). Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y de la Facultad de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Ha publicado ensayos sobre la temática urbana y ambiental en revistas y periódicos de la ciudad y en diversos países latinoamericanos. Ha sido conferencista invitado a las sesiones sobre estudios urbanos y análisis de ciudad en los talleres científicos sobre estudios urbanos en La Habana, Cuba. Conferencista invitado de la Universidad de Granada, sede Ceuta, España, en temáticas sobre ciudad y ambiente. Otras obras y ensayos publicados: “Estudios Urbanos” (Cuba, 1998 – Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 1998), “Identidad y Territorialidad en el Estado y la Nación” (Revista Unaula N° 24), “América Latina: Procesos de Cambio Global, Gobernabilidad e Identidad” (Revista de la Facultad de Sociología, Unaula N° 27, 2004), “La formación del Estado en Colombia… ¿Nuevas Formas de Poder Político?” (Revista Caribabare, Centro de Historia de Casanare, Año 12, N° 10, Noviembre 2002, Yopal, Casanare) y “La transición y la consolidación. Alternativas democráticas” (Revista de la Facultad de Sociología, Unaula N° 26, 2003). Hablará sobre su libro “Ciudad y Ética – Escenarios urbanos y ambientales”.
* * *
La ciudad, ese lugar de sueños, fantasías, goces y placeres y que se nos aparece muchas veces como por encanto, es la que se trata de recrear en este libro. Un poco de realidad, un poco más de imaginación, se utiliza en cada uno de los ensayos hasta lograr desarrollar una idea, que parece ser en determinadas circunstancias, un espejo de múltiples formas.
No hay un hilo conductor para señalar qué se pretende con cada reflexión o palabra signada. Pero, si hay en cada escrito, un manifiesto de esperanza que procura dar a conocer, el ámbito de la ciudad, no como un lugar de dos millones de cadáveres, sino como el espacio que nos hace libres.
Enorme ciudad, que inspira poetas, sociólogos, economistas, antropólogos, políticos, literatos, entre otros y que guardas en tus entrañas, cuentos e historias, no morirás, como lo pregona uno de los ensayos.
La ética y los escenarios ambientales, también tienen su razón de ser en este texto: sin éstos, el espacio urbano no tendría referentes naturales ni filosóficos. El ambiente, en su dimensión antrópica, va más allá de los razonamientos instrumentales y calculadores. Así, que la triada ciudad, ética y ambiente, llevan al lector a recorrer de nuevo una fábula con personajes de ensueño.
Ciudad y Ética (contraportada)
* * *
Ciudad: ética y fantasía
Por William Ortiz Jiménez
Un día cualquiera, en un mes cualquiera, en cualquier mes del año; en las calles, estaciones del metro, en los centros comerciales, miles pero miles de almas, pasan calle arriba calle abajo, brindando un espectáculo más de la vida moderna. En verdad, se trata de un paisaje propio del desarrollo tecnológico, industrial, que caracteriza la gran ciudad.
La Gente ríe, goza, se aposta en los recintos y refugios —léase teatros, tabernas, estadios—, que la ciudad les ofrece sin percatarse de la alienación, producto de la sociedad de consumo.
Más allá, en otro lugar de la ciudad, otros transeúntes, visores, de la vida urbana, reciben los buenos días con el agua estancada que les cae en el traje recién lavado, gracias al bus que pisó la charca y los mojó. A veces, es el grito ensordecedor del pito o la voz ronca de tanto gritar, del ventero ambulante, la que hace que despertemos del sueño —¿pesadilla?— a la cual nos somete la ciudad.
No hay nada que lamentar. Unas por otras, predica el conformismo: si quieres buena luz, transporte que te lleve a tu casa, a la universidad, un trabajo que te proporcione para asumir los gastos del consumo, debes aceptar el maleficio de la urbe. El precio que se ha de pagar es no tener la tranquilidad para llevar una vida digna.
La ciudad te lo cobra todo, nada es gratis en el aposento que los hombres y las mujeres elegimos para soñar.
Desde cuando surgieron los escenarios urbanos, la vida cotidiana fue y será otra. La naturaleza se transformó en una gran y aparatosa urbe, y sus habitantes no hacen sino desgranar y contar con una fría esperanza el día de hoy, el día de mañana —¿estaré vivo aún pasado mañana?—. Así como la ciudad es metáfora que irrumpe en nostalgia e imaginación en Ítalo Calvino; como la polis fue comunidad-estado donde se reía y gozaba alrededor del parque para los griegos, así la ciudad de hoy no es más que el punto de desenfreno y la locura.
Ningún personaje ha amado tanto la ciudad como Sócrates. Ninguno la defendió tantas veces ni estuvo dispuesto, como él, en repetidas ocasiones a dar la vida por el espacio que le dio la oportunidad de nacer, de conocer y amar a sus dioses. Fue tanto su amor por la polis, que prefirió la muerte en su adorada Atenas, a la libertad en Persia. Este es un verdadero ejemplo de lo que los griegos llamaron ética. Una ética regida por los ideales de libertad, los valores de vida; el esfuerzo para la reflexión filosófica. Una ética que nos invita, en palabras de Savater, a tomar postura frente a un ideal ético que consiste en articular y reconciliar todo aquello que el hombre quiere, es decir, todo lo que para él vale (Savater: 1983, p. 64).
La muerte de Sócrates enseña, entonces, que no se trata sólo de vivir en la ciudad, sino de darle vida, con la creación racional de la cual somos capaces los hombres y las mujeres. No es sólo seguir las normas y conductas del buen comportamiento, sino expresar, en cada uno de nuestros actos, el verdadero sentido de la libertad.
La perspectiva de los seres humanos frente a la ciudad no tiene más trascendencia y significado que la que puede tener cualquier especie animal en su hábitat. El entorno, por supuesto, es diferente, pero es que a los individuos nos alienan con fantasías y sueños de comodidad, tranquilidad, paz, cultura… que en verdad no nos hace ni más éticos ni más libres. En cambio, al animal, cualquiera sea su relación con la naturaleza, no hay necesidad de ofrecerle nada a cambio para estar en paz.
Hablamos aquí que lo valioso para los individuos, a veces, no es más que aquello que lo cosifica, lo instrumentaliza, y en su interés está presente una consideración valorativa: cuánto tienes cuánto vales. Una acción que refuerza el componente psicosocial de la lucha por el espacio vital y de la acumulación de mercancías, a cualquier precio. “Vivir” en la ciudad se ha convertido en esa premisa: vivo en este espacio aunque mi amor esté por otro. Habito esta ciudad, aunque amo a otra. Así no hay un valor que jerarquice el sentido y la sensación de amar la ciudad.
II
El ser humano, como morador de la ciudad, al menos desde cuando Aristóteles optó por decir que el hombre era “el homo urbanus”, se ha parecido más a una bestia que a un individuo.
El hombre, como ser social por naturaleza, gran parte de la vida se la ha pasado en una lucha continua por los espacios, por el territorio. Somos nómadas, es cierto, y ese es un mal presagio que ninguna cultura ha logrado superar. Esa guerra incesante, esa lucha por el territorio, despierta en el nómada citadino la sed de violencia, el espíritu potencial asesino, como lo enunció Hobbes. Para el logro de sus apetitos urbanos, no le importa al individuo, inmerso en una sociedad de consumo, aplicar, en muchas ocasiones, mecanismos de destrucción violenta. El homo urbanus no es más que una categoría que señala a los habitantes de la ciudad moderna como especímenes llenos de complejos que rodean la vida cotidiana; el que más corra para subir al bus o al metro; el que más grite para vender u ofrecer; el que más ascienda en el empleo, todo esto conduce a un supuesto de que estamos obrando bien, porque la ciudad así nos lo exige.
La ciudad ha multiplicado sus moradores a miles, a millones, por ciento. Se ha expandido en todos los puntos cardinales, y las calles, carreras y avenidas que la atraviesan, parecen no tener fin. Los edificios son cada vez más altos en suma competencia con las montañas que la rodean. Los transeúntes no tienen espacios para conversar, charlar, reír libremente, porque el apremio y la competencia a que los somete el mercado no dan tregua para el descanso.
Aparecen, entre los moradores de la ciudad, una serie de grupos que empiezan a marcarla y a definir las barreras imaginarias: son las tribus urbanas que le trazan fronteras y “cortinas de hierro”, las cuales son prácticamente imposible traspasar. Otros grupos forman sus núcleos de regocijo y calor al son de la marihuana, la música estridente, los grados de alcohol; esto causa un efecto psicosocial al hecho urbano, reconocido en el temor y en la desconfianza a los demás actores sociales.
No faltan en estos núcleos la llamada patología social por los ecólogos de la Escuela de Chicago, y no son más que la delincuencia organizada y no organizada, la criminalidad citadina, la prostitución callejera, la persecución visual —acoso sexual dicen hoy— que es mucho más peligrosa que la misma acción.
Los anteriores son los tópicos primarios que caracterizan la ciudad; pero existen otros, que bien señala Robert Park —en la ciudad como estado de ánimo, expresión que marcó un mito en las teorías urbanas— o Louis Wirth —en el urbanismo como modo de vida— y no son más que la contaminación, el trajín de la vida citadina, el hacinamiento, amén de otras preocupaciones que atosigan al hombre de nuestro tiempo y que parecen estar dejando huella psicológica, hasta el punto de poder hablar, sin excesivo escándalo, del morador de la gran ciudad, del “homo urbanus” como de un espécimen suficientemente autónomo (Blanco: 1987, p. 25).
La ciudad parece haber echado vuelta atrás, para cerrar de nuevo el círculo: ahora no es el espacio para vivir dignamente, sino la caverna del cazador paleolítico. Las calles tienen más parecidos a laberintos zigzagueantes que a lugares de tránsito, y los barrios suburbanos no son más que enjambres donde habita el cazador. Es la ciudad industrial, por su misma connotación, una aglomeración y equipamiento de cosas que hacen del colectivo humano un esquizofrénico del caos y el desorden físico-estructural.
Al fin y al cabo, la ciudad no es más que un estado de la mente humana en la cual el homo urbanus ha puesto sus costumbres y tradiciones, actividades y actitudes; su pasado y su presente, en un orden en medio del desorden.
III
La tendencia de la ciudad moderna está encaminada a lograr una base económica, un desarrollo en infraestructura, una superación de los espacios bajos, por los rascacielos. Convertir los núcleos urbanos, cómodos y agradables, en refugios de la especie humana. Hacer de sus habitantes seres individuales, anónimos entre la muchedumbre; a engendrar una ideología alienante del desapercibido e instrumentalizado hombre citadino.
Realmente, la ciudad moderna no es más que una serie de contradicciones puestas en el tapete —¿cemento?— para que el individuo anónimo, en su pasado y presente, no se percate de la dinámica que lo une y lo desata como marioneta de un circo ruso.
¿Cómo superar la crisis psicosocial, a la cual somete la ciudad al individuo? Voy a referirme a un verso que ya hace mucho transita por las calles de la ciudad:
“Dijiste: Iré a otra tierra, iré a otro mar. Otra ciudad ha de haber mejor que ésta. Cada esfuerzo mío es una condena dictada; y mi corazón está —como muerto—enterrado. ¿Hasta cuándo estará mi alma en este marasmo? Adonde vuelva mis ojos, adonde quiera que mire veo aquí las negras ruinas de mi vida, donde pasé tantos años que arruiné y perdí”. No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros mares: La ciudad te seguirá. Vagarás por las mismas calles, y en los mismos barrios te harás viejo; y entre las mismas paredes irás encaneciendo. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otra tierra —no lo esperes— no tienes barco, no hay camino. Como arruinaste aquí tu vida, en este pequeño rincón, así en toda la tierra la echaste a perder.
Cavafy Apud Durrell
Ahora, no se trata de marcharse de la ciudad, sino de vivirla, pensarla, racionalizarla. Asumir que es el lugar el cual los hombres y las mujeres tienen que labrar y construir día a día, mes a mes, año a año; como en aquel famoso texto “La ciudad de la alegría”, que nos muestra que, a pesar de los problemas existenciales que marcan al hombre, se espera una apacible lluvia para que la vida vuelva y aparezca.
Cuando digo “racionalizar la ciudad” no es más que pensarla, reflexionarla, poetizarla; ponerle metas al espejismo que nos muestra. Se trata de ser un buen lector urbano; estar pendientes de los cambios que sufre cada día; de los avisos que anuncian un nuevo producto para el consumo; de las ventas callejeras que le dan el olor a fruta, a pescado, chunchurria, a morcilla… de la música que suena y la hace triste unas veces y alegre, tropical, otras; del amor que se hace o se quiere hacer en las esquinas, en las aceras, en el parque. Hacernos los “locos” cuando el ladrón corre tras la víctima; aceptar con agrado el vómito del borrachito, reír ante la caída de la dama de tacones altos.
¿Cuál es la esencia de la ciudad? Dice Fernández: “Salgamos a la calle y reflexionemos. Nuestra imagen se refleja en los escaparates, que nos ofrecen objetos muy diversos, la arquitectura subraya los lugares en los que se toman decisiones. En todas partes ocurren cosas… la ciudad nos expone a demasiados estímulos —físicos y sociales— a los que debemos adaptarnos, seleccionando sólo unos pocos y estableciendo barreras impersonales; nuestra atención se concentra en la rutina cotidiana, y así ignoramos al que nos mendiga, al que cae a nuestro lado o a la lejana sirena de una ambulancia” (Fernández: 1987, p. 107). La esencia es, además de ver los estímulos físicos, racionalizarla para vivirla mejor.
Otra manera de superar la crisis es valorarla a través de la ética. Bien sabemos que la ciudad se convirtió en un crisol alquímico; destructor de la razón. Con la propuesta ética, se aprende a amar, vivir y sentir la polis, como comunidad política y como ciudad dotada de soberanía. La ciudad, así vivida, tiene sentido como convivencia, vínculos que se estrechan entre los ciudadanos; como lo afirmó Aristóteles: “La forma suprema de comunidad, la que abarca a las otras todas, es la polis, es decir, la comunidad política” (Calvo: 1 988, p. 24).
De ninguna manera el hombre, como ser político, puede aislarse, abandonar la ciudad. Tiene que estar inmerso en ella, en su comodidad, en la sociedad. Como animal de realidades —zubirí— tiene su locus y su situs, y tiene que habérselas con el hábito y las costumbres que la ciudad le impone.
Poner en práctica la ética es darse cuenta que ésta no es más que un “saber que orienta racionalmente al ser humano durante toda la vida”. Llevar muy dentro de sí el amor por la ciudad, como se lleva la religión, la filosofía o la ideología que marca nuestros designios.
Considero, entonces, que la ciudad continuará siendo, a través de los siglos, el espacio de regocijo de los hombres y las mujeres que deambulan por sus calles como noctámbulos en una hora cualquiera, un mes cualquiera y en cualquier mes del año.
Fuente:
Ortiz Jiménez, William. “Ciudad: ética y fantasía”. En: Ciudad y Ética – Escenarios urbanos y ambientales, Universidad Autónoma Latinoamericana, agosto de 2005, p.p. 103 – 108.

