Presentación
Contra editores
—Abril 30 de 2015—
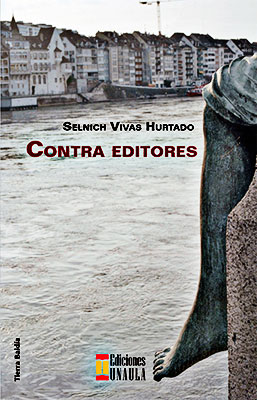
* * *
Selnich Vivas Hurtado (Colombia) es escritor, ensayista, editor y profesor de literatura alemana y de literatura «minika» en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Estudió Literatura en la Universidad Nacional de Colombia, Lengua y Literatura alemanas en la Universidad de Innsbruck, Austria, y se doctoró en la Universidad de Freiburg, Alemania, con la tesis «K. Migriert. Mediale Migration der Werke Kafkas in Kolumbien» (2007). Se formó como «Roraima, cantor ancestral» entre los minika del río Igaraparaná en la selva amazónica. Entre sus investigaciones se destacan: «Vasallos de la escritura» (2009), «Poetizar, un crimen» (2010), «Kirigaiai: introducción al estudio de los géneros poéticos minika» (2011) y «¿Cómo leer la poesía indígena?» (2015). En 2011 recibió el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia por «Déjanos encontrar las palabras» (2012). Sus obras «Stolpersteine» (2008), «Zweistimmige Gedichte» (2013), «Finales para Aluna» (2013) y «Contra editores» (2014) han sido presentadas en países de América Latina y Europa.
Presentación del autor por
María Clemencia Sánchez
* * *
No son memorias ni entrevistas. Son quince cuentos, todos sobre ese oficio concerniente a la edición. Un libro sin pierde. Mucho más que bien escrito. Lleno de personajes anómalos, cínicos, tramposos, dulces, ambiciosos, enfermos, violentos, sinceros, duchos en su oficio de libreros; metidos todos en los vaivenes de la publicación, unos editores, otros escritores, otros empresarios, casi todos lectores. Enredados, también, en asuntos amorosos, y hasta criminales. Género negro a veces. Relatos que pintan con bastante precisión unos personajes que, metidos en los meandros de la publicación, se comportan sin demasiadas reservas morales y con el suficiente desparpajo para decir lo que nunca, o casi nunca, dicen en la realidad. Y siempre con una sonrisa inocultable de sabor a maldad, a tiranía contra el oficio de editor. O de burla sobre el oficio (a veces patético y más lleno de histrionismo que de verdad) de escritor.
Luis Germán Sierra J.
* * *

Selnich Vivas Hurtado
* * *
Contra editores
Carátula
El hijo se acomodó en la silla para escuchar atentamente las instrucciones de la madre:
—Estoy abatida con tanta vida.
—No te entiendo. Eres joven, hermosa y tienes poder.
—Quiero descansar.
—¿Qué te impide hacerlo?
—Me falta la capacidad, la resolución.
—¿En qué te puedo ayudar?
—Necesito completar una historia.
—¿Cuál historia?
—La sabrás cuando ella haya terminado conmigo.
La madre vertió el veneno en un vaso de agua fresca. Bebió de un trago, sin pausa, avivando el misterio en los ojos del hijo.
Desde el cuarto de la madre se escuchaba la música latina que tanto le alegraba sus resentimientos. La carta de despedida estaba sobre el nochero, firmada. Allí no se detallaban las razones. Allí exclusivamente se nombraba al hijo como único heredero y como nuevo Gerente General de la Editorial Kim Pap.
—¿Y si no funciona? —el hijo la miraba y se llenaba de emoción.
—Me tienes que dar otra dosis y otra más —el hijo, sin abrir los ojos, creía escuchar a la madre aún viva presentándolo como nuevo Gerente.
—¿Estás segura?
—Feliz. En diez minutos sabrás de qué se trata.
—¿Te estás yendo?
—Muy lejos, allá me encontraré con mi mejor amiga.
—¿Cuál amiga?
—Ya me empiezan a afanar los recuerdos. Son imágenes repujadas con violencia de un lado para otro.
—Parece que vas a vomitar. ¿Qué hago?
—Alcánzame el balde y la otra dosis.
El balde no fue necesario. Apenas eran náuseas. La madre no vomitó y el hijo le ayudó con la segunda dosis. Le daba sorbitos y le sostenía la boca cerrada para que no los devolviera. Después de cada sorbo, la besaba.
—¿En qué piensas, ahora que sabes que te vas?
—En ti sobre mis imágenes blancas.
Hubo un largo silencio. El hijo limpió las comisuras de los labios de la madre. La volvió a besar. Ella se defendió:
—Tengo una tarea para ti.
—¿Cuál?
—Quiero que le arranques la carátula a mi último libro. Hay un ejemplar de prueba en mi cuarto.
—¿Quieres que se la cambie? Si no estás feliz con ella, puedo hacerte una nueva carátula o prepararte una nueva edición.
—Haz lo que te estoy diciendo. Con ideas originales jamás llegarás a ser un gran editor. Quiero que le arranques la carátula. El libro tiene más sentido sin carátula, refilado finamente, vuelto en hojas sueltas. ¿Lo harás?
—Sin falta. ¿Algo más?
—No. No. Necesito la tercera dosis.
—¿Estás preparada?
—Desde que tú viniste al mundo.
La madre dejó correr casi todo el líquido por el cuerpo, miró al hijo y le dijo:
—Nunca olvides que te arrebaté de la muerte y te traje a esta vida…
El hijo vio un cuerpo joven y deseable que se doblaba sobre la mesa; parecía una invitación a la danza. Le palpó la respiración y el pulso y luego, antes de abrazarlo y acariciarlo por la espalda y el pecho, comprobó si realmente estaba muerto. Lo cubrió de besos varias veces. Se acostó sobre el cabello liso y brillante y no se contuvo de apretarle los senos como lo hacía cuando era niño, jugando con los pezones entre los dedos. Se diría que intentaba revivirlo y al mismo tiempo acicalarlo para el viaje. Un impulso inexplicable lo obligaba a desnudarlo y a admirarlo en sus formas, demasiado juveniles para ser una madre. Le pareció que no tenía rastros de haber parido un hijo y que más bien se había mantenido muy conservado en la adolescencia. Las toallas blancas para limpiar el cadáver estaban dispuestas en el toallero. Así mismo los aceites y la fragancia de albahaca y jengibre. Al lado de la puerta del baño, en un armario que nunca había abierto, encontró el traje coreano ancestral, cosido por la madre a lo largo de los años. No tuvo mayores dificultades para vestirlo, maquillarlo y acostarlo. Miró el cuerpo disfrazado con orgullo. Se sentía frente a su propia obra. Encendió la lámpara del nochero y abrió las ventanas para airear el cuarto de la madre.
En la mesita de noche, junto a la lámpara, estaba el libro, todavía empacado. No había sido leído en absoluto. Y, por lo que sentía, era el único ejemplar que habían impreso hasta ese momento. Lo palpó con miedo, tentado a no cumplir el deseo de su madre. Le dio vueltas y admiró el nombre de la autora Kim Sung Hee. Admiró el título en letras azules oscuras, grandes: ¿Qué esperas? La obra había sido anunciada como el próximo best-seller de nuestro sello editorial. La estrategia comercial había sido diseñada perfectamente. La muerte de la autora despertaría la curiosidad del público femenino. Él, por el contrario, nunca había creído en el talento de su madre. Jamás había leído sus libros. Nadie podía leerlos, eran simplemente incomprensibles. Y los manuscritos jamás se daban a conocer con anterioridad al lanzamiento. Era una extrañeza que, en esta ocasión, ella hubiera pedido que mutilara y leyera el ejemplar de prueba. Estaba en sus manos estropear un éxito comercial, por voluntad de la madre. Rasgó el empaque sin rayar la carátula. Arrancó la funda de plástico y palpó cada detalle con las yemas de los dedos: el plastificado mate y las letras destacadas en brillo UV, las puntas, el encuadernado. Olió el libro, aspiró el perfume de sus silencios. Con la misma meticulosidad retiró la cintilla que mantenía el libro cerrado: El secreto mejor guardado de nuestra autora. Por qué, se preguntó, por qué quería cortar con su propio éxito. Por qué quería que yo dañara lo que sus manos hicieron con tanto esmero. Abrió el libro. En la primera solapa vio la foto de la madre, mucho más hermosa y atrevida que la mujer que acababa de morir. Una breve biografía acompañaba la foto. La fue leyendo y sufriendo: «Kim Sung Hee fue editora y artista plástica, heredera de una tradición ancestral. Madrastra de Kim Kyu Chong, único hijo del artista Hiroshi Yamauchi, quien estuvo al cuidado de esta obra más de veinte años». Leyó sin darse cuenta de que leía por primera vez su propio nombre en un libro impreso. Kim Kyu Chong le resultó ajeno, desconocido. Y la palabra madrastra no le provocó ninguna reacción particular. Mucho menos el nombre de Hiroshi Yamauchi.
Kyu Chong volvió a leer la solapa y sin darse cuenta soltó el libro y se puso a mirar el cadáver emperifollado. Sacudió a Sung Hee una, dos, tres, cinco veces, le gritó y lloró entre sus cabellos ya fríos, rígidos. Luego la besó en una boca ácida y amarga y le prometió encontrar al tal Hiroshi Yamauchi. Recostado al lado de su madre, se dejó llevar por el sueño y el extrañamiento de no saber realmente quién era Kim Kyu Chong.
Al filo del amanecer, como de costumbre, se duchó, se tomó un té de ginseng en una copita de porcelana, se comió una porción de kim pap, de las que su madre solía dejar en la refrigeradora, y se dispuso a leer. ¿Qué esperas? seguramente contendría la historia completa de Hiroshi Yamauchi. La primera página estaba en blanco, pero había sido grafada con gran maestría, a mano y con un objeto diminuto y romo. Las imágenes eran solo perceptibles al tacto. ¡Vaya, qué lisura!, se dijo Kyu Chong orgulloso, por primera vez, de la creatividad de la madre. Se sintió también autor del libro. Pasó la hoja y se encontró con otra página en blanco, con otras imágenes visiblemente ocultas. Pasó la hoja y lo mismo, pasó dos hojas y lo mismo, pasó varias hojas y lo mismo. Se trataba de una broma: una obra maestra en blanco sobre blanco. Dobló el libro por un borde y dejó correr velozmente las páginas, sintiendo un movimiento de hundimientos y ascensos, un relieve de la memoria. Ciento noventa y dos páginas completamente invisibles al lector, solo legibles al tacto y a la memoria. ¡Vaya, qué ingenio, una historia para ciegos videntes!, se dijo mientras iniciaba su notebook, ansioso por buscar información sobre el misterioso personaje.
«Hiroshi Yamauchi», escribió en un buscador coreano. Había miles de Hiroshi Yamauchi en el mundo. Volvió a buscar, esta vez con la opción de imágenes, «obras del artista Hiroshi Yamauchi». Aparecieron decenas de fotografías de objetos en papel blanco. Papeles de todas las texturas, de todos los grosores y brillos, siempre en blanco, doblados, plegados, grafados, troquelados. El alfabeto había sido confinado a su mudez espacial, anterior al lenguaje. ¿Quién era Yamauchi? Buscó por biografías en la página de la Biblioteca Nacional. No encontró nada. Buscó en Wikipedia. No encontró nada. Buscó por noticias y aparecían las mismas obras en papel blanco. ¿Quién es este Yamauchi?
Al llegar a las instalaciones de la Editorial Kim Pap, ordenó una reunión inmediata en la oficina de su madre con los empleados administrativos de alto rango y los jefes de área. Sin comunicar el deceso de la madre, les leyó la carta en la que se le nombraba nuevo Gerente General. Luego les dijo que la doctora Kim Sung Hee no regresaría. Ninguno pareció sorprenderse. Hubo un murmullo comprensivo. Luego les preguntó por Hiroshi Yamauchi. Quiero todas las cuentas que tengamos con este proveedor. Sin mucho revuelo, le informaron que jamás habían tenido negocios con ese japonés. Tampoco lo conocían o por lo menos no personalmente, dijo la jefa del área de artes y diseño.
—¿Qué sabes de él? —preguntó Kyu Chong, el nuevo gerente.
—No mucho —le respondió—; que hace figuras blancas sobre papel blanco, una variante del origami. Nada más.
—Entonces, les ordeno que me busquen el teléfono, la dirección o el correo electrónico de Yamauchi.
Kyu Chong se sentó en la silla de su madre y gritó:
—¡Ahora mismo!
Era la primera vez que ocupaba el escritorio de la Gerencia. La oficina absolutamente pulcra y ordenada tenía, no obstante, un pequeño templo de fotos en el que la madre se había dedicado a idolatrar al hijo en todas las etapas de su crecimiento. En ninguna foto el niño aparecía acompañado de otra persona distinta a Sung Hee. Era efectivamente un hijo educado para el amor exclusivo de la madre. No hubo padre, ni familia distinta a la figura de Kim Sung Hee.
Contrario al álbum de fotos era el computador. Cubierto con un forro fucsia, tenía una clave secreta que Kim Sung Hee se había reservado. Pero a Kyu Chong no le fue difícil suponer cuál era esa clave. Probó con el nombre de Hiroshi Yamauchi y de inmediato se inició el computador. Hizo una búsqueda rápida en los dos discos duros del computador y por ningún lado apareció archivo, carpeta o información sobre Hiroshi Yamauchi. Así que no esperó más. Salió de la oficina y se fue directo a la central de policía de Pu Sang.
Allí nadie se asombró con su presencia, tal vez con su retraso. Algunas preguntas y algunas búsquedas en los archivos y, por último, una lista larga de Hiroshi Yamauchi, entre muertos, jovencitos drogadictos, niños prostitutos y hasta asesinos y violadores. No tenían información sobre ningún artista con ese nombre. Pero sus obras aparecían en la red.
—¿Sí?, entonces, es muy fácil —dijo un oficial.
Hicieron click en una hoja llena de huecos y chorros de luz y verificaron el origen del dominio de la web site.
—¡Ah! —exclamó el oficial—. El artista Hiroshi Yamauchi está en prisión. Volvieron a revisar los archivos, ahora en la lista de condenados y, efectivamente, apareció el Hiroshi Yamauchi buscado. Preso, condenado a cadena perpetua por un homicidio doble. Lleva veintidós años en prisión, dijo otro policía.
—Necesito hablar con él —Kyu Chong se veía muy afectado. Su edad coincidía con los años de condena del buscado Yamauchi—. Soy editor y quiero imprimir un libro con reproducciones de sus obras de arte.
—No depende de nosotros —agregó el oficial—. Hablaremos con la penitenciaría.
A las dos de la tarde, Kim Kyu Chong, Gerente General de la Editorial Kim Pap, tenía una cita, bajo un verano asfixiante, para hablar con el artista Hiroshi Yamauchi en una de las cárceles de la ciudad. El director de la cárcel, Lee Min Ho, lo recibió en una oficina abarrotada de libros, entre ellos algunos de la editorial Kim Pap.
—Usted es la segunda persona que solicita una audiencia con Hiroshi Yamauchi. La primera fue una mujer, también editora, hace unos ocho años. El recluso rechazó la visita en aquel momento. Hoy hará lo mismo, se lo aseguro.
—Pero mi caso es diferente —Kyu Chong le mostró ¿Qué esperas?, sin la carátula, por supuesto, refilado delicadamente por el borde de la encuadernación; eran hojas sueltas—. Creemos que es una obra del señor Hiroshi Yamauchi. Si pudiéramos leerla, entenderla, nos gustaría publicarla.
—Es posible que sea de Hiroshi Yamauchi —Lee Min Ho ya había visto hojas semejantes—. Hiroshi Yamauchi ha pasado su larga existencia en la cárcel grafando, rayando, doblando hojas de papel, inventando un juego para niños que nosotros no sabemos jugar. Se ha ensimismado tanto en su locura que ha bloqueado el cerebro contra cualquier idioma alfabético. El trabajo artesanal le robó, le extirpó, las palabras. Se trata de una involución, verá, pasó de ser un hombre elocuente y ágil con las letras y los tipos, a inventar un código invisible que les impide a los humanos comunicarse con él. Una lengua interior que no puede ser aprendida. Es bueno que sepa que se trata de un caso especial, de un extranjero brillante. Los reclusos que llegan a esta penitenciaría son personas que han demostrado muy buen comportamiento y que se caracterizan por ser cultos, educados, aunque claro, usted lo debe suponer, son asesinos, criminales. Hiroshi Yamauchi fue condenado por un homicidio doble. Conozco en detalle el caso y me cuesta trabajo asociar la imagen del asesino con la del artista, la del amigo de infancia con la del monstruo. Mató, es lo que sabe la policía. Yo, en cambio, conozco al hombre sereno, al monje budista y al excelente compañero de trabajo, ahora, mudo. ¿Sabía usted que se cortó la lengua? Hiroshi Yamauchi ha sido mi mejor asistente en el taller de impresión que…
Kyu Chong quería entender, pero no lo lograba. Su gesto de confusión tampoco sorprendió a Lee Min Ho. Por eso comenzó de nuevo:
—Esta es una cárcel, pero tenemos un pabellón que es una imprenta. Allí trabajan los mejores seres humanos condenados a cadena perpetua. El oficio de imprimir libros es una redención educativa, además es útil para la sociedad. Podemos formar lectores, gente sensible al arte. Aquí se aprende lo difícil que es pensar, lo doloroso que puede ser juntar una letra con otra y con otra hasta formar una pequeña palabra y, con el tiempo, a veces meses y años completos, libros. Me imagino que usted sabe cuántos días le cuesta a un preso armar con tipos de metal, letra a letra, las palabras que componen el material verbal de una página. Tres días de 15 horas de trabajo, sin contar los errores, pues cuando descubrimos un tipo mal colocado o la falta de una letra o de un signo, obligamos a los reclusos a repetir la labor completa. No permitimos erratas. Nuestra prensa es muy antigua y nos fuerza a hacer el trabajo manualmente. Pero de eso se trata, de regenerar lo humano con esfuerzo del intelecto. Si trabajáramos con computadores, como ustedes, nos ahorraríamos el dolor del pensar. El peso de las letras ayuda a sanar en esta penitenciaría. Si desaparecieran las búsquedas desesperadas de una «a» minúscula, de una «Z» capital, de una interrogación con punto final o las trampas de palabras homófonas y homónimas, el recluso no llegaría a conocer la esencia de su culpa, que está en las trampas del lenguaje. Así fue que llegué a valorar el trabajo de Hiroshi Yamauchi. Fue de los primeros extranjeros que aprendió el arte con maestría. Hablo del cuidado, de la pulcritud y de la dedicación que le prestaba a este oficio. Para no mencionar su velocidad mental. Bastaba darle dos o tres mayúsculas para que él de inmediato supiera cuáles eran las vocales requeridas para formar la palabra buscada, y hasta la oración planteada. Le doy un ejemplo sencillo. Aquí tiene usted algunas letras —el director puso sobre el escritorio varios tipos—: una ce, una ele, una efe y una ene. No se ponga nervioso. Dígame qué vocales necesitamos para formar la palabra que nos agobia; no puede sobrar ninguna consonante. Le doy una pista, es una de las partes legales del libro. Piense, piense, usted sabe varios idiomas europeos. Le doy otra pista: necesitamos una vocal que se repite y se varía en sí misma. O qué tal otra palabra —Lee Min Ho retiró los tipos de la mesa y con gran rapidez los substituyó—. Quizá la encuentre más rápido, si se concentra en lo que está buscando. Aquí van: una ce, una ere, una te y una ele. Le puedo regalar una a y una u, para orientarlo.
Kyu Chong se sintió insultado por Lee Min Ho, degradado por su ignorancia y poca agilidad con el lenguaje escrito. El director sonrió y comenzó de nuevo:
—Bien, excúseme estas niñerías de impresor anticuado que nada tienen que ver con los procesos editoriales de hoy. A veces tengo la sensación de que los jóvenes editores hacen libros sin saber sopesar la escritura, sin haber estudiado la historia del alfabeto y de cómo este nos aprisiona los cerebros hasta tallarlos. Bien, ese es otro tema. Usted quiere ver a Hiroshi Yamauchi. Pues no se va a poder. Máximo le podría permitir que viera sus hojas en blanco, para que las compare con las otras que usted trajo. Si podemos dar fe de su autoría, yo le permito la publicación del libro que usted quiere. Finalmente, los libros que hacemos dentro de la penitenciaría le pertenecen al Estado y no a los reclusos.
—Sería de gran ayuda para mí —cuando Kim Kyu Chong vio que el director buscaba hojas en blanco dentro de unas carpetas, maquilló sus palabras—, pero no solo me interesa ver las hojas; también quiero hacerme a una idea del lugar en que fueron creadas. Por lo menos permítame ver el taller de impresión, la celda de Yamauchi.
—Me parece que usted, señor Kim, se equivoca en lo procedimental —anotó el director, visiblemente disgustado—. Primero coteje los libros. Si el libro que usted tiene viene de la misma mano que el mío, digo, que el de Yamauchi, entonces hablaremos al respecto. Luego, tal vez, iremos a la imprenta. Le daré media hora para que haga su tarea. Y, por favor, hágala bien. La peor decisión de un editor es publicar una obra que no vale la pena, obligado por un encargo familiar. Así que no se equivoque. No despilfarre el dinero de su familia.
Lee Min Ho les ordenó a los guardias que escuchaban la entrevista que le impidieran al visitante salir de la oficina. Luego se dirigió a la imprenta. Evidentemente quería prevenir a Hiroshi Yamauchi de la presencia del editor impertinente.
Kyu Chong no tuvo otra opción que dedicarse a comparar los manuscritos. Los resultados a los que llegó en tan corto tiempo fueron bastante vanos. La calidad del papel era evidentemente diferente; lo mismo que la punta o el filo de los instrumentos empleados. Pero nada podía probar que eran o no del mismo artista. El principio era el mismo, en vez de escribir con letras se había propuesto pintar con el papel grafado o repujado o machacado o raspado. Tales técnicas pertenecían a una gramática absolutamente desconocida para Kyu Chong, y jamás la aprendería. El fracaso inminente le hizo pensar en la madre. Tenía que regresar muy pronto a casa, antes de que el cadáver empezara a apestar y a llamar la atención de los vecinos.
—¿Y? ¿Qué encontró? ¿Lo quiere publicar? —el director se veía descompuesto, algo contrariado con la situación.
—Es evidente que los dos manuscritos son de Hiroshi Yamauchi. Quisiera publicarlos juntos, en un volumen, si usted no se opone. Y, claro, le rogaría el favor de que me resumiera en unas dos cuartillas, escritas, la historia de cada volumen.
—Siento defraudarlo —Lee Min Ho hablaba sin titubeos—. Yo mismo no puedo leer lo que está allí. Esos papeles arrugados no me dicen nada. Me gusta tocarlos y pensar que quizá se trate de una versión de los hechos que podría darle la libertad a mi amigo el recluso. Pero esto es pura imaginación mía, buena voluntad. De otro lado, me he apresurado a decirle que sí los puede publicar. He sido amigo de Hiroshi Yamauchi y preferiría que él me diera la aprobación, aunque sea con un movimiento de cabeza. Déjeme los manuscritos. Me comunicaré con usted lo antes posible.
El director les hizo un gesto a los guardias; debían acompañar al visitante a la salida de la cárcel.
—¿Y la visita a la imprenta? —Kyu Chong empezaba a entender que se le quería alejar de la verdadera historia.
—Ya le dije, me apresuré. Mis hombres no quieren ninguna interrupción. Le sugiero que mejor informe a la policía lo de Kim Sung Hee.
Kyu Chong comprendió que Lee Min Ho conocía la razón de la muerte de su madre. Quizá todos la sabían, menos él. En las afueras de la penitenciaría miró hacia las celdas, tratando de buscar a alguien que pudiera ser Yamauchi. Desconcertado, llamó al oficial de policía desde su celular. Declaró, queriendo que se le llevara preso a esta cárcel, haber envenenado a su madre. Rogó que lo arrestaran en su casa. En una hora. Subió a su Hyundai más desorientado y huérfano que la noche anterior.
Mientras la policía planeaba el arresto de Kyu Chong, Lee Min Ho, el director de la cárcel, se sentó a leer los manuscritos, en la lengua que había aprendido a través de las yemas de los dedos y gracias a las lecciones de su amigo Yamauchi. Una escritura muy antigua, inventada por los monjes budistas para engañar a los ojos humanos ansiosos por lo evidente. Se sabía de memoria la versión de Hiroshi Yamauchi y conocía dónde estaban los vacíos, las inconsistencias que no daban credibilidad a la historia. El imaginador alegaba que en su historia había cortes, lagunas de la memoria, frutos de la ira y la enemistad. Nunca supo realmente qué había pasado entre él y esa jovencita que le alborotó el cuerpo a pesar de sus dietas estrictas, a pesar de su autocontrol disciplinadamente cultivado bajo mantras de protección. Por eso no tuvo otra salida que confesar. Dos crímenes, el de ella y el del hijo arrancado del vientre. Le faltaban las razones para explicarse a sí mismo cómo un monje, en medio de una meditación, había asesinado con una piedra en la cabeza a una mujer embarazada y amada. No le cabía en la memoria que él fuera el autor de un delito tan horroroso. Por eso enmudeció buscando las excusas que le habían sido arrebatadas por la furia. La otra versión, en el mismo estilo, pero fabricada fuera de la cárcel, era de Kim Sung Hee; contaba algo fantástico que hubiera podido salvar a Hiroshi Yamauchi de la cárcel, si fuera creíble. Pero no era creíble. Nunca sería creíble para Lee Min Ho.
—Como sabíamos desde el principio serían dos los muertos —le informó Lee Min Ho a Hiroshi Yamauchi en su celda, atiborrada de animales en origami—, dos los inocentes y cinco los implicados. Hoy, finalmente, van a ser tres los muertos, igual si tú sales o no sales de la cárcel. Si te dejo libre, tu hijo te matará; si te retengo, tu hijo enloquecerá y vendrá a matarme.
Hiroshi Yamauchi, el amigo más bondadoso jamás visto, tomó una hoja muy pequeña, blanca y suave. La dobló y plegó en varias direcciones hasta darle la forma de un colibrí. La levantó a la altura de un rayo de sol que se colaba por una figura troquelada y luego movió su pedazo de lengua y se lo mostró a Lee Min Ho. En silencio desdobló la hoja y la extendió con delicadeza. Con la ayuda de sus uñas largas y filosas trazó algunas líneas sobre la superficie del papel. Una piedra diminuta le sirvió para tallar algunos rasgos humanos. Lee Min Ho se acercó, con una lupa en la mano, para ver la imagen. Como siempre no vio nada, pero palpó. Un padre, ya viejo, y una hija, casi una niña, discutían. La hija estaba embarazada. Al fondo se sentían dos presencias: la mejor amiga de la hija y el mejor amigo del padre, un monje.
Fuente:
Vivas Hurtado, Selnich. Contra editores. Ediciones Unaula, Medellín, 2014.


