Presentación
Desde mi atalaya
—Febrero 7 de 2008—
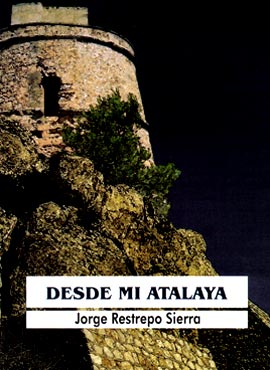
* * *
Jorge Restrepo Sierra (Andes, Antioquia, 5 de febrero de 1931) perdió la visión a los quince años de edad, lo cual no fue un obstáculo para su desarrollo personal y profesional. Casado con Ema Pérez, con quien tuvo seis hijos, disfruta de un hogar que ha sido su apoyo permanente. Obtuvo el título de Doctor en Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana y de Fisioterapeuta en la Universidad de Antioquia. Fue Funcionario del Instituto de Seguros Sociales (ISS), del Municipio de Medellín y de la Sociedad San Vicente de Paúl. Es autor de los libros “A través de las sombras”, “Lo que alcancé a mirar” (prologado por el maestro Manuel Mejía Vallejo), “Feliz coincidencia” y “Desde mi atalaya”. Ha sido exaltado por Resolución municipal como hijo predilecto de Envigado, condecorado con la medalla cívica de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y homenajeado en Andes con un concierto, una placa, un escudo y la dramatización de uno de los capítulos de su libro “Lo que alcancé a mirar”, en reconocimiento a su vida y a su obra. Ama la música clásica y como pasatiempo ejecuta el acordeón.
* * *
Si dijéramos que hoy Jorge Restrepo Sierra recibe el título de abogado en el auditorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, sería una noticia intrascendente, que a lo mejor resultaría perdida entre las noticias sociales de cualquier diario colombiano.
Si dijéramos que Jorge Restrepo Sierra es ya graduado en Fisioterapia en la Universidad de Antioquia y que como tal se desempeña desde hace muchos años, sería un hecho digno de cierta admiración, pero el cual tampoco por ningún motivo podría trascender en forma considerable.
Pero si decimos que Jorge Restrepo Sierra obtiene hoy su segundo título universitario después de perder la vista desde cuando contaba con quince años de edad, el acontecimiento reviste la importancia de algo que se convierte en una muestra irrefutable de lo que puede hacer la fe en sí mismo y el ánimo constante de superación.
Después de miles de esfuerzos, después de incontable sacrificios y después de luchar incansablemente contra la adversidad, Restrepo Sierra verá hoy colmada su aspiración de convertirse en hombre de leyes.
El nuevo abogado inició su preparación intelectual desde hace ya muchos años. Utilizando múltiples formas, sorteando infinidad de obstáculos.
Restrepo Sierra alcanza hoy otra de sus metas que se había trazado.
Juan Guillermo Montoya
El Colombiano,
septiembre 23 de 1977
* * *
Desde mi atalaya
Prólogo
A instancias del finado maestro de la literatura, Manuel Mejía Vallejo, y bajo la promesa de prologármelo, “como en efecto lo hizo”, me decidí con entusiasmo a escribir y publicar el libro “Lo que alcancé a mirar”. Teniendo en cuenta que en el presente trabajo reproduzco gran parte del mismo, me ufano en incluirlo en “Desde mi atalaya”.
Por Manuel Mejía Vallejo
Cualquier noche en Ziruma, mientras escribía La casa de las dos palmas —donde hay una protagonista ciega— me dio por apretar los párpados, lleno de voluntad para no abrirlos, y salir así a caminar los alrededores: deseaba correr esa corta aventura a fin de averiguar lejanamente lo que podía sentir con la carencia de la vista, en un remedo levísimo de aquella dolorosa realidad. Recuerdo que me aporreé al caer en una chamba, pero no los abrí a pesar de cierta ira nacida de mi capricho necesario, y seguí tropezando en palos y raíces hasta regresar al corredor para abrir los ojos con un poco de llanto.
Esto lo sentí en cinco o seis minutos, y apenas puedo imaginar lo que de verdad sentiría si perdiera la visión hasta la muerte. Ya conocía de estos asuntos por referencias, una estremecida autobiografía de Helen Keller y algunos documentos aledaños, pero nunca he logrado entender el mundo azaroso y magnífico de los ciegos, desacorde con el Sábato de El Túnel y Sobre héroes y tumbas en cuanto se refiere a la sicología de estos seres destinados en vida a las tinieblas: ellos han sido protagonistas de obras maestras, desde Edipo Rey hasta las que pretenden ponerlos al servicio de la magia y demás ciencias ocultas para otra visión diferente de la que ofrecen nuestros sentidos. Ver, no ver, mirar, dejar de ver… Jorge Restrepo Sierra, autor y protagonista de este libro, responde con cierta amable objetividad:
Mediante lo que alcancé a mirar y a través del tiempo en que me he visto impedido para hacerlo, logré establecer con claridad la diferencia filosófica existente entre los verbos mirar y ver. En efecto: cuando el hombre levanta los párpados con avidez para contemplar la naturaleza en su conjunto, está mirando hacia la oferta del conocimiento; mas cuando los baja por reflexión o por imposición, está viendo a través de la meditación, el razonamiento y el discernimiento, hacia el conocimiento mismo; o mejor, va penetrando en él.
De todos modos, Jorge Restrepo Sierra ha escrito un libro importante, exento de solemnidad, cordial y desprevenido, lleno de anécdotas para dar de sonreír al lector que no espera encontrar humor en una obra de esta naturaleza, pero con sabrosos apuntes provincianos y una buena picaresca en atmósferas y personajes: el amigo Cuco y el autor, cuando niños, me parece, se hacen dos protagonistas inolvidables con sus travesuras a veces subidas de tono.
Escribí este libro porque siento la imperiosa obligación de entregar el testimonio personal de lo que puede lograrse mediante el espíritu de lucha, la buena voluntad y el deseo de superación. Y porque estoy en condición de demostrar, en contraposición a lo que piensa el escritor Ernesto Sábato, cuando califica a los ciegos como “súbditos del rey de las tinieblas”, que pueden serlo mejor en el reino de la luz.
Pero Restrepo Sierra no utiliza un tono lastimero al conmover con este libro que podría llamarse de aventuras urbanas. En un estilo sencillo y correcto, no exento de poesía y buen decir, nos va narrando unas vidas humildes en la pobreza, unos pueblos que se hacen inolvidables por algunos detalles que sabe narrar sin falso dramatismo, unos lugares hábilmente ambientados y unos decires populares llenos de oportunidad y gracia.
Al instinto de comunicación que acompaña a todos los seres, el autor añade el de una generosa compasión hacia lo humano aunque su autocompadecimiento llega apenas al mínimo, y lo hace por sacar una enseñanza que pueda servir a los demás.
“Escribo para todos —dice— y en particular para quienes han creído perdida toda esperanza”.
Cuando comencé la lectura de Lo que alcancé a mirar se me había olvidado que entre nosotros existen otras valentías diferentes a la de enfrentarse a la vida cotidiana y salir adelante contra la adversidad. Este libro me enseñó otra forma de la admiración, no ya al hecho de ser campeón en boxeo, en ciclismo o en tantas maratones como impone la vida, sino además al valor de no anularse cuando todo se confabula en favor de la anulación y la desesperanza.
Porque indudablemente alguien con menos temple que Jorge Restrepo Sierra hubiera claudicado y así lo deja entrever en algunos apartes de esta autobiografía que podría ser ejemplar y por muchos ángulos no deja de serlo; en pocas ocasiones se pasa de una picardía audaz en la adolescencia, a una toma de conciencia donde se adivina fácilmente una exacta postura moral.
“Es ciego, es altivo, es sereno, es un hombre” —así lo definió un periódico— podría ser el comienzo de una biografía. Eso y valeroso además de inteligente, discreto además de porfiado. Pero no cabe en pocas notas una trayectoria tan accidentada como la suya, nos acercan pequeños indicios: “A través de ese hecho llegué a la conclusión de que es más grave cerrar los ojos que ser ciego”. “No. Nunca he sentido la tentación, muchísimo menos angustia por conocer los rostros de mi esposa y mis hijos, porque a través de sus actos, a veces viciados de humanos yerros que naturalmente se conjugan con los míos y de sus palabras, los percibo maravillosos”. “Cuando terminamos de comer se oyó un coro: ‘¡Se fue la luz!’. Y, mientras prendían una vela, todos éramos ciegos”.
Y como ciego recorrió el Valle del Aburra con bastón, con lazarillo, sin lazarillo ni bastón, guiado por una maciza voluntad de dar sus pasos decisivos: desde que se graduó en fisioterapia en la Universidad de Antioquia, profesión que ejerció durante años; desde que obtuvo el diploma en derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana; desde que se puso al frente de su duro y bien llevado destino.
Porque si está por ganarle el desánimo, Jorge Restrepo Sierra toma su acordeón y canta con voz templada viejas canciones que cantaba su padre en Jardín, en Andes, en Betania, en tantos sitios donde sirvió de corista y como correo semanal de esos pueblos a la capital provinciana. Todo lo explica este libro aleccionante.
“Creo además —concluye— haber contribuido evidencialmente a demostrar que en materia de superación, en nosotros mismos está el milagro. Y que el problema no consiste tanto en llegar a caer, cuanto en querer permanecer caído”.
* * *
Capítulo I
Mis más cercanos antecesores
Así eran y seríamos hoy si la injusticia social con sus funestas consecuencias, los progresos científicos y tecnológicos con su efecto destructivo, no hubieran menguado por decir lo menos la paz, la solidaridad y la fraternidad. Pero, en fin, continuemos engañándonos como el borrachito del cuento quien dijo al policía que lo llevaba zamarriado de los alforaques a punta de bolillo para la guandoca: “Así como vamos vamos bien, señor agente”.
Así se comportaba la gente y así era la que a partir del 5 de febrero de 1931 sería mi querida patria chica.
A principios del siglo XX el pueblito era un mero caserío rodeado de verdes montañas oferentes de vida, esperanza y panorama; un río y varias fuentes cristalinas no sólo proporcionan el líquido vital sino el oro que, mezclado con arena, extraían las pobres mazamorreras para llevarlo en totumas y venderlo al joyero a precio irrisorio, y los charcos para pescar y nadar. Sus casas, la mayoría de bahareque y tapia; ventanas de madera salientes más estorbosas que un marrano en la cocina; sala con taburetes de cuero, mesa de centro alta con terracota y escupidera de peltre para los fumadores de tabaco; alcobas como canchas de fútbol; debajo de las camas la bacinilla o paloma como también le llamaban por su color blanco, y no faltaba el escaparate. En algún sitio del corredor el aguamanil con ponchera y jarra de peltre, un espejo y un cadejo de cerda para enredar los peines; largos y amplios corredores; cocina con fogón de tres piedras en la de los pobres, y de reverbero en la de los más pudientes; garabato para colgar la carne, piedra para moler aliños a mano con otra pequeña llamada mano de piedra, callana para asar las arepas y olla de barro para el sudado; este menaje comprado a los indios de las tribus cercanas; la china para soplar el fogón y el cedazo de cerda. Finalmente, el excusado fuera de la casa para escapar de los hedores.
Estrechas calles —algunas tan pendientes que puede rodar una bola de engrudo—, desprovistas de asfalto se tornaban casi intransitables en época de invierno; las aceras interrumpidas de trecho en trecho no ofrecían ninguna solución a los transeúntes.
El domingo y días festivos la gente acudía bien perchuda al templo saltando charcas para esquivarlas al fin de no deslustrar los zapatos, no embarrar las medias; algunos precavidos remangaban los pantalones hasta mitad de la pierna; las damas por su parte con su altos tacones y medias de seda enfrentaban peripecias mayores. Las personas con abolengo tenían su pesebrera —a manera de garaje—, al lado de la casa con buenos caballos por lo que no tenían problema en tal sentido. Esperaban sí la tan anhelada llegada de los vehículos motorizados y el asfalto de las calles para desplazarse cómoda y ostentosamente; los hacendados gamonales y los campesinos del común se dirigían al pueblo muy de madrugada; los primeros sobre las cabalgaduras, los demás, unos en sus requecitos enjalmados, y los más jodidos a pura pata y casi al trote. Al regreso los que montaban horqueteados en sus enjalmas tenían que hacerlo al anca para vigilar el joto del mercado e impedir que se cayera el sobornal.
Con ese delicioso encanto iniciaban sus actividades dominicales esas gentes adornadas con virtudes: paz, cordialidad y fraternidad, para reunirse en la plaza parroquial y en las calles aledañas sin sospechar, por un momento, que tales adornos espirituales se irían menguando en la posteridad.
La primera misa era a las cinco de la mañana y se prolongaba en ocasiones hasta las seis cuando el lambonazo o cantaleta de mi amo el cura, o el poncherazo no se había terminado, pues, ¡cómo iban a permitir que una parte de la feligresía se fuera sin depositar su ofrenda! Acto seguido todo el mundo llenaba las tiendas y cantinas para tomar el café antes de hacer sus mercados y evitar maluquearse mientras iban a tomar el desayuno trancao a sus respectivas casas.
Aun durante las primeras horas de la mañana continuaban llegando campesinos con sus cargamentos agrícolas y con animales, esperanzados en venderlos en su totalidad y a buen precio. Las voces de pregoneros que ofrecían periódicos, revistas, loterías y los milagrosos específicos de los culebreros, le hacían fondo a ese alegre bullicio producido por venteros y compradores.
La plaza olía a flores, frutas, hortalizas, revueltería, a fritanga y a cagajón. Las encantadoras muchachas, vestidas a la usanza con sombreros, chalinas, boinas y vestidos largos hasta media pierna, de calcetines y zapatos bajitos, con camándula y libro de misa en mano, coqueteaban desde el atrio o daban vueltas por los andenes echando sus miraditas hacia las tiendas, cantinas y almacenes, en busca de su otra mitad del corazón, pues, bien sabido es que un hombre es la única víscera incompleta. Las señoras por su parte se buscaban entre sí para intercambiar chismes, quitar honras, hablar de sus maridos y, en fin, rajar de todo el mundo con sus lenguas largas como guárales, tanto así que podían comulgar desde el atrio, como dicen.
Veamos el caso de doña Débora y Domitila para no ir muy lejos:
—¡Qué hay querida!, ¿cuánto hace que no nos vemos; por qué estabas tan perdida? —dijo Débora abrazando a su amiga Domitila—. Ni siquiera me visitaste el día que le celebramos la subida de las medias a mi muchacha la mayorcita; fue mucho lo que te extrañamos mi querida.
—¡Ah! ¿Y es que ya cumplió los 15, y así no me invitaste? No veo entonces por qué me hacés reclamos Débora.
—¡Ay! Domitila de mi alma, tu tarjeta fue la primera que envié en atención a que te estimo más que a todas mis amigas en este pueblo.
—Bueno, ¿y entonces con quién me la enviaste para hacerle el reclamo por irresponsable?
—Pues… pues… la verdad en ese envolate no me acuerdo pero que te la mandé te la mandé, vos sabés que yo no miento; que se me caiga la lengua o que me parta un rayo si no te la mandé.
—Bueno mija, voy a creerte, pues no veo la razón para que mientas; ten la seguridad de que muy pronto le hago la atención a la niña o mejor a la señorita. Ahora dime, querida, ¿en qué quedó la cosa entre tu marido y vos? Contá, contá, que no he tenido vida pensando en tu problema.
—De eso ni hablar mi querida, imagínate que el cura me dijo que la Iglesia Católica no nos puede conceder el divorcio, y me preguntó en tono de regaño:
—¿Usted no se acuerda que el matrimonio católico es indisoluble y que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre? Así que te lo tienes que aguantar quieras o no lo quieras. —Me dijo también que si hay causales de nulidad puedo instaurar un proceso ante el tribunal canónico.
—¿Entonces qué vas hacer mija querida, por Dios y por la Virgen?
—Ah, pues será lo que dice el cura, además yo no sé qué carajada es eso de la tal nulidad ni tengo plata para meterme en esas enguandias en caso de que hubiera las causales que me dijo el cura; bueno, pensándolo bien, en un aspecto el curita hasta tiene razón cuando dice que mis tres hijos quedarían por ahí volando desmadraos y despadraos.
—Pues yo no sé mi querida —exclamó Domitila—, es que como no son ellos quienes tienen que aguantar el problema…
—No Domitila, me voy a seguir con mi cruz, tengo que ir a darle desayuno y plancharle ropa a ese zurrón que está más enguayabado que la bocadillería de Don Pacho.
Domitila se santiguó y cubrió su rostro con ambas manos y exclamó compadecida, aunque con tono regañón:
—Débora, por Dios y por la Virgen no seas boba, déjalo aguantar hambre y no le arregles ropa para que así tenga que largarse aburrido para los mismos infiernos, hazme caso amiga y verás que así no te pesará.
Débora quedó pensativa por unos instantes, luego, abrazando a su consejera en franca manifestación de gratitud, respondió así:
—Domitila de mi alma, veo que tienes razón, voy a seguir tu sabio consejo al pie de la letra; pero temo que ese miserable me agarre a palos como otras veces; francamente me da mucho miedo de que hasta llegue a matarme.
—Gran pendeja —replicó Domitila—, ¿y es que vos estás manca, y además no ves que para eso está la inspección de policía? Allá sí le ponen el tate quieto.
—También es cierto mija, en adelante se va a joder conmigo y ni se diga más del asunto.
Las dos mujeres que, por haber recibido la sagrada comunión, estaban en completas ayunas, decidieron marchar hacia la tienda, o mejor, a la pensión de doña Juanita donde vendían unos comistrajes de banquete: desayunos con chocolate casero, es decir: tostado, molido y después aliñado con canela, panela y esencia de vainilla; arepas del tamaño de la callana, calentao de frijoles con garra, tamales tan carnudos como si fueran encargados para el alcalde; en fin, toda clase de fritanga.
Mientras tanto veamos lo que ocurre en la plaza: en la telegrafía los parroquianos enviaban o reclamaban correspondencia; el fotógrafo, al lado de la puerta con su trípode y ponchera con agua, tomaba las fotos o poncherazos, como dicen los jóvenes para reclamar su tarjeta de identidad postal. A un extremo del atrio un policía llamaba a los ciudadanos con un redoble de tambor para luego el señor alcalde leer encaramado sobre un taburete las últimas disposiciones legales contenidas en el Diario Oficial, las ordenanzas y acuerdos del Municipio, también acerca de los últimos precios del café, de los acontecimientos políticos, económicos y de orden público.
En una de las esquinas de la plaza estaba la Botica de don Graciliano, que era prácticamente el consultorio de los pobres; allí el boticario recetaba y preparaba los medicamentos que, a su juicio, alivianan los males de su paciente.
Don Graciliano era un hombre alto de estatura, con chivera blanca y bigote retorcido; prominente nariz y abultado abdomen; vestía sobre sus ropas un saco de dril blanco un poco manchado a causa de los químicos empleados en su laboratorio para preparar las medicinas.
Acosado por la demanda de su nutrida clientela se veía obligado a suspender la atención como acto de presión, al tiempo que decía: —No me acosen que a todos los despacho, hay remedios para todos, tengan paciencia y por favor no griten todos al tiempo.
Las consultas eran más o menos así:
—¡Don Graciliano, Don Graciliano! ¡Qué me manda pa’ este carranchil que no me deja tener vida, me pica día y noche, vea cómo tengo el cuero vuelto llagas y si no me curo se me vuelve lepra!
—Lleve pomada Mitigal que es lo único que le sirve, o si no pregúntele a ese que está en la puerta —y agregaba—: Aplíquela tres veces por día después de bañarse con jabón negro o de tierra como le llaman también.
—Don Graciliano, y yo qué me hago pa’ estos berracos piojos que me pican más que el carranchil de éste.
—Tenga mija este polvo rojo que es lo que hay para esos animalitos y… —continuó en voz baja— venga para allí adentro. Don Graciliano, caritativo y discreto, apartó un cadejo de pelo de la paciente y exclamó: ¡Avemaría hija querida, está bien invadida y los tiene bien gordos! La pobre mujer, queriendo suavizar el sentimiento de vergüenza, dijo:
—Don Graciliano querido, es que también y todo, a una como pobre no le deben faltar sus animalitos.
—Bueno, igual que al carranchiloso le aconsejo que se bañe todos los días, y a propósito, aquí entre nos, ¿cuánto hace que no se baña?
—No, no hace mucho, más o menos 10 ó 15 días.
Don Graciliano largó la carcajada y le aconsejó bañarse con jabón negro y exponerse al sol durante 15 minutos.
—Y espulgúese las liendres hasta que no le quede ni una sola, verá que no le vuelve a aparecer un solo piojo, eso sí, báñese diario.
Recetaba para la tos: Pectoral San Blas, Pulmosanol y Bronchodermine; para toda clase de dolores: Cafiaspirina, O. K. Gómez Plata, Cabirol y Cortal; Forzán y Confortativo Salomón para la debilidad; para los astíticos Píldoras de Vida del Dr. Ross. En suma, don Graciliano para todo tenía el remedio apropiado.
A eso de las ocho de la noche el pobre boticario, que ya no podía dar paso de cansancio, cerraba el establecimiento, realizaba la contabilidad de lo vendido y se dirigía a su casa para tomar la comida, rezar el Santo Rosario y a dormir se dijo.
En las cantinas muchos parroquianos no menos lengüilargos que las cotorras que caminaban hacia la pensión o servicio de mesa como lo anunciaba doña Juanita, rajaban de todo el mundo; por ejemplo, el amigo Picoelora citador del juzgado, después de aceptar varios aguardientes de los compañeros de mesa reveló la reserva de domino de los procesos penales, entre ellos el que cursaba contra el hombre que, mediante engaños y falsas promesas de matrimonio “perjudicó a la hija de doña Enriqueta que sólo la soltó cuando se dio cuenta de que la había preñado”.
Uno de los chismosos, abismado por lo dicho por Picoelora, exclamó asombrado:
—¡Cómo así, preñaron a esa pobre muchachita tan bonita, hacendosa y bien parada!
—Picoelora prosiguió: Y eso no es lo más grave, el juez parece que le va a clavar dos años en la guandoca porque cuando el juez le preguntó:
—¿Usted quería a esa muchacha?
—Sí, señor juez, era mi adoración.
—¿Entonces por qué la perjudicó?
—Ah, pues porque quería probarla, o sea señor juez, que si ella no caía, me casaría con ella enseguida; pero como cayó, me dio miedo casarme con ella pensando que se lo seguía dando a todo el que se lo pidiera.
Otro compañero de farra preguntó a Picoelora: ¿Oíste hombre, y quién fue el bellaco que le hizo el daño a la pobre Concepción?
Picoelora respondió: El bellaco no, bolsón, el de buenas porque si él la disfrutó sexualmente el pueblo se la comió a lengua empezando por nosotros.
Muy borracho ya el citador divulgó todo lo que sucedía en la alcaldía y sus dependencias.
En el despacho parroquial el boleo era más o menos como el del boticario: expedición de partidas bautismales; pago anticipado de velaciones con el Santísimo expuesto por la intención de…; compra de misas para el descanso de las benditas almas del purgatorio; pago por parte de los deudos más pudientes que aspiraban sacar de una vez el alma de su difunto pariente con las misas gregorianas; mandas o promesas a los santos de devoción.
El taureo clandestino constituía otro negocio pingüe tanto para el dueño del garito, como para el garitero. El juego más perseguido por la ley lo constituía el de los dados; la entrada a la taberna era reservada totalmente para los clientes; por tal razón, siempre colocaban a un muchacho para que prestara sus servicios de campanero. Cuando un perdedor alegaba que los dados estaban cargados se prendían acaloradas discusiones que en ciertos casos terminaban en feroces riñas en las que uno de los dos, o ambos, quedaban convertidos en muñeco. Se presentaban también hechos como este: cuando el campanero se distraía o se elevaba más que globo elevado con parafína, entonces la policía entraba de súbito; se daban también casos en los que algún jugador de dado, antes que ser agarrado in fraganti se los tragaba; claro está que ya se sabe cómo estos volvían al bolsillo del tahúr.
Otro caso aberrante: cuando alguien de los apostadores quedaba pelado y no poseía objetos de valor para garantizar el case, buscaba el desquite apostando una acostada con su mujer. Cuando ésta con toda razón se negaba a pagar la infame y horripilante apuesta, el ganador bien armado iba en busca del marido para cobrarle las verdes y las maduras; pero en vano, éste se remontaba hacia cualquiera de las fincas para ocultarse y pedir trabajo de jornalero hasta cuando lograba reunir la cantidad de dinero suficiente para cancelar la deuda al ganador; en otras en cambio preferían hacerse matar alegando que: “Plata de juego no se paga”.
De otro lado, los compradores de mercado se rebuscaban regateando precios y calidad más o menos así:
—¿Cuánto pide por ese racimo hombre don Evaristo?
—Esta madeja de hartones vale una libra (una libra esterlina costaba a la sazón 5 pesos), lo que pasa es que lo estoy barateando porque mire pal cielo cómo está de cargao el almocafre.
—¡Avemaría Don Evaristo, en una libra está empeñado el Municipio y no hay quién lo saque!
—Bueno, qué se va hacer con vusté, se la dejo en tres papeles pa’ que vea que sí me pongo.
—Media libra le doy por él pa’ que nos dejemos de cambambas, resuelva pues ligerito porque o si no me mamo; pues pienso ir a comerme un sancocho de espinazo que me tiene mi mujercita.
En la sección de víveres una dama preguntaba: ¿Qué clase de frijoles tiene hoy don Sinforoso?
—Lo que ve mi señora: tengo cargamanto del rojo y sarabiao; algarrobo, liborino, guasabro y… ni pa’ que le muestro de este berraquito que no se cocina ni a palos, y con perdón suyo mi doña, con razón le llaman fríjol cagavivo.
—Écheme pues un almud de saraviao que tanto les gusta a mis hijos, sobre todo cuando se los hago con garra o pezuña.
En un toldo de carnicería, una vez despachada la lista a un cliente, éste dijo al carnicero: ¡No se le olvide la encimita de boje pa’ el perro!
—No se preocupe —repuso el ventero—, ahí le va el boje pa’l perro de dos patas, y soltó una carcajada.
Fuente:
Restrepo Sierra, Jorge. Desde mi atalaya. Editorial Lealon, Medellín, febrero de 2007.

