Presentación
Lenguas de fuego
—Abril 4 de 2019—
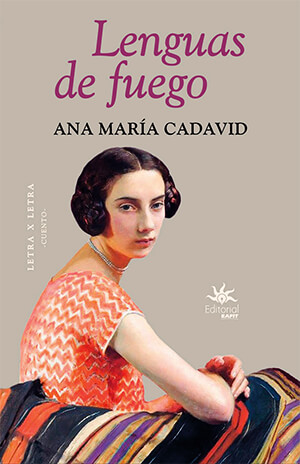
* * *
Ana María Cadavid Moreno es arquitecta, escritora, ilustradora y ama de casa. Sus cuentos han aparecido en diversas antologías y revistas literarias. En 2006 fue ganadora del concurso «Las 700 del ego» de la revista El Malpensante. Ha publicado los libros «Arma de casa» (Sílaba, 2011), «Anaea» (Sílaba, 2015) y «Lenguas de fuego» (Editorial Eafit, 2018). Sobre sí misma, dice: «Escribo para reordenar la vida. Divido los acontecimientos cotidianos y rearmo todo en forma de cuentos. No soy fiel a los hechos; una vez las palabras son escritas comienzan a ser parte de otro orden, de otra realidad que al final es más sustantiva que la vida misma. Me gustan los cuentos porque se dejan acariciar, pero también porque cuando se les pasa la mano a contrapelo, clavan las palabras».
Presentación de la autora y su
obra por Marco A. Mejía Torres.
* * *
* * *
Lenguas de fuego permite acercarse desde adentro, con una delicadeza iluminadora, al alma de un sector de nuestra sociedad. Aborda la construcción de un universo familiar capaz de dar cuenta de la multiplicidad y complejidad de las relaciones que establecen entre sí los personajes. Ana María, la esposa, es una arquitecta que no ejerce su profesión: su compromiso principal es hacer del mundo un espacio propicio para todos los miembros de su círculo familiar, oficio que, al tiempo que le permite ser testigo ubicuo, la induce a convertirse en narradora y a buscar en la escritura una posibilidad de redención: «Escribiendo intento rescatarme de mi vida, de mi buena vida. La rearmo en otros términos para librarla del uso diario que la gasta, que la afea», dice. En esa búsqueda de redención de la narradora, su autora consigue armar un volumen lleno de belleza en donde, según dice la otra Ana María, va rescatando «el instante y algo, que pasa inadvertido, es atrapado, disecado, diseccionado, para ser leído por otro».
José Libardo Porras
*
En estos días, de rato en rato, me he pasado a vivir a su casa. Pero soy un huésped perezoso e inconstante. Así que voy y vengo, de la suya a la mía. Y entre mis deberes y los ronroneos de octubre y los libros amontonados y las rutinas que no se cumplen, pasa que me acuerdo de ella y quiero saber de pronto en dónde está o qué andará pensando. Y abro el libro y husmeo un poco más de esa vida, tan ordenada, de su esposo Alejandro —al que a veces llama Gutiérrez—, de los dos hijos de ambos que deben ser guapísimos —y crueles—. Para saber de su inquietud me traslado. Para acompañarla en ese momento en que se entera de una rata que parió unas cosas rosadas sin pelo en la cama de Tomás, uno de los hijos. Voy con ella a funerales, bautizos y hospitales. Y estando a su lado le agradezco que haya vivido esta vida, de señora bien de Medellín, y le pregunto —me pregunto— en qué momento, entre tantos oficios y visitas e idas al médico y subidas a la finca, pudo escribir. Y ella no contesta pero el libro sigue, sin que pase nada crucial, o al menos ninguna de esas cosas que llaman importantes. En estos días, de rato en rato, me he ido a vivir con Ana, a esa periferia en la que vive, y que describe —sin nada de ironía, de cinismo o de esas cosas que gustan por su estridencia—, me he ido a completar con mi soledad de lector su soledad de autora.
Pedro Adrián Zuluaga
* * *

Ana María Cadavid M.
* * *
Lenguas de fuego
—Dos cuentos—
De siete en siete
Las escaleras son el hilo que cose mi casa. Las traviesas de roble descansan oblicuas y los travesaños de pino hilvanan habitaciones y estancias. Nos casamos. Al regreso de la luna de miel Alejandro armó las escalas. Luego de pulir los tablones, encajándolos uno a uno, llegó al tercer piso. Los peldaños, que ahora están asegurados con clavos, tableteaban. La biblioteca era nuestro dormitorio. Yo trepaba pegada del aire y Alejandro me decía, no mires el vacío, y yo subía mirando el final de las escaleras, arriba, donde estaba la cama. Después de que hizo el pasamanos, contratamos la construcción de las alcobas. Una grande para nosotros y una pequeña para unos niños que, en ese momento, solo tenían la consistencia de un cuarto sin camas. Ahora, si llegas al garaje, subes un piso para estar en la casa, pero si entras por la puerta principal, te encuentras la sala, el comedor y la cocina; y si miras a tu izquierda, están las escalas que vienen subiendo catorce pasos desde el garaje y que con siete más te llevan a las alcobas. Arriba está el estudio, siete gradas por encima de los dormitorios, catorce en lo alto de la sala y veintiocho sobre el garaje. Las escaleras, como las ramas de un árbol, tejen peldaños por el tronco hueco de la casa. Los niños aprendieron a gatear de espaldas para no rodarse y en seguida a bajar pegaditos del pasamanos y más tarde a saltar escalones. Después subían paso entre paso para no despertar a los durmientes. Hace unos días las maletas golpearon los tablones. Las rueditas dejaron marcas en el barniz… Y en verano, cuando el sol entra por la ventana y atraviesa los peldaños y las sombras rayan las paredes y las fibras se dilatan y se tensan los clavos y las escaleras crujen, pienso que todo va a volar por los aires. Y en las noches, cuando hace frío, cuando la madera se contrae, cuando la temperatura baja, temo que se desbarate el andamiaje. Pero ahora, ahora desde mi alcoba, oigo un latido de madera, un golpe seco, el eco de una pisada, solo una.
—¿Estás ahí?
— o o o —
Parábola de manos en domingo
Así entro a la iglesia: como una santa para mi madre. Sonrío. La campana, la monja, la organeta, el micrófono, el padre, el cirio; todo como lo había dejado hace años, cuando me casé. Mi mamá se aterra porque ninguno de sus tres hijos cumple con La Iglesia. Aunque, para tranquilizarse, dice que por lo menos somos buenas personas. Suspira y se queja, entonces le digo que tranquila, que yo la acompaño a la iglesia de El Retiro. Ella se alegra porque, gracias a su dificultad para conducir el carro, voy a los Santos Oficios.
La llevas, la tomas de la mano, no quieres que se enrede con las bancas. Le buscas la hojita impresa con las lecturas. Tu papá evita las conglomeraciones humanas y sabes que tu mamá le lleva los evangelios para que esté al día con Dios. Te sientas. Notas que el monaguillo tiene bozo. Cuantas misas habrán pasado para que el angelito se transforme en hombre, pero tú, repitiendo los rezos, no logras devolver a la niña devota que fuiste. Solo los cantos te rescatan de una letanía. Entonas, gloria, gloria, aleluya… y sigues cantando. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas, ni el calor del corazón… Te desbordas y tu mamá afina su voz de contralto para recordarte que alabas al Señor, que estás en misa. Sonríes, ella también lo hace.
La parábola del buen samaritano. La caridad solemnizada en la voz del sacerdote que se relame con el eco que le devuelven las naves de la iglesia. Miras los vitrales. Mamá te codea. Te pones de pie y ella mira de reojo para comprobar si ya aprendiste el nuevo credo. Las manos expuestas en el Padre Nuestro se multiplican con la paz. La democracia de las manos tibias, de las sudorosas, de las recias, de las blandas. Manos de domingo. Comulgas y sales de la iglesia cantando el Ave María. Como en la ópera, piensas tú. Como en el cielo, piensa tu madre.
Es hora de regresar a la finca a comerte los fríjoles con chicharrón que prepara Rocío y que tanto te gustan. Tomas el timón. Miras la hora y supones que ya deben haber llegado tus hermanos, tu cuñada, tu sobrino, tu esposo y tus hijos. La mesa debe estar lista para toda la familia. Vas por la recta y tu mamá pregunta si atendiste a la prédica. No dudas, le dices que sí y piensas en que no oíste ni una sola palabra. Pones la direccional. Entras por la carretera destapada y sigues discurriendo por la señora que se pinta el pelo de colores, el señor que te miraba de reojo, la niña que jugaba con las monedas, el anillo del cura. Piensas en eso cuando después de la curva, a la derecha, en la cuneta, ves unas manos agarrotadas que te llaman. Y frenas.
Vuelves la cabeza y un hombre tirado en el suelo, a un lado del camino, se contorsiona. Sus dedos claman porque apagues el carro y te bajes.
Convulsiona. Te acercas, le tomas la mano, él abre los ojos y deja de temblar. Te mira enseñándote una escarapela que pende en su pecho. Soy epiléptico, dice. Su mano te aprieta, le ayudas a levantarse y te sonríe agradecido. La mano pegajosa no te suelta. Le preguntas a dónde se dirige y te dice que a El Retiro. Vienes de allá, pero lo invitas. Él vacila en dejar la cuneta, te mira, te dice que es el cuarto ataque del día, que no ha podido tomar la droga, que no ha tenido cómo comprarla. Suelta tu mano, se limpia la boca, pero insistes en que lo llevas a su destino. Tu mamá te mira y le devuelves la mirada. Ves mamá, sí escuché la prédica del cura, le dices sin decir, pero ella no oye. De nuevo tomas la mano del hombre y le abres la puerta. En ese instante piensas en la tapicería, en la epilepsia, en otro ataque, en la orina y fustigas esos pensamientos con una mirada al cielo. Tu madre abre la ventanilla. Cierras la puerta. Arrancas y te devuelves por la carretera. El hombre te va contando que vive en Niquía, que sufre esos ataques desde hace años, que lo despidieron del trabajo, que no le gusta mendigar. Que no es pordiosero. Sigues conduciendo. En el retrovisor ves que busca algo en su chaqueta. Desaceleras. Un papel, una fórmula médica donde está el nombre del remedio que debe tomarse tres veces por día, eso dice. Estira el brazo y pone la hoja frente a los ojos de tu madre. Esperas que ella abra la cartera, que le dé un billete de cincuenta o al menos uno de veinte, pero tu mamá sigue mirando la ventana, aspirando el aire limpio que viene del campo. Sales a la carretera principal.
El silencio se torna incómodo, el hombre se reacomoda en el centro de la banca y te lanza, con un tono renovado, vivaz, una revelación: «Yo fui famoso», «¿qué?», desaceleras, «sí, yo soy Papín», afirma, «¿cuál Papín?», preguntas. Y sopla en tu oreja: «Papín, el payaso del circo de los hermanos Luna».
Lo veo en el espejo.
Acelero y el olor a berrinche me huele a tufo. Payaso. La escarapela epiléptica es una fotocopia laminada. Payaso. La fórmula médica se la robó a un vecino. Payaso. La sonrisa, la mano retorcida, las convulsiones, la cuneta, la curva, el ruido del motor. Señoras y señores, un carro se acerca. Payaso.
Freno en el puente y le ordeno que se baje. Reverso. El almuerzo se enfría.
Hundo el acelerador y mi mamá señala la estación de gasolina: sí, te debes detener para lavar tus manos antes de llegar a la finca.
Fuente:
Cadavid Moreno, Ana María. Lenguas de fuego. Editorial Eafit, Medellín, 2018.


