Presentación
Sexta generación
y otros cuentos
—Septiembre 23 de 2010—
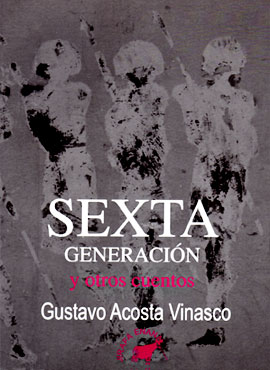
* * *
Gustavo Acosta Vinasco (Pereira, 1974). Cronista, editor, traductor y docente. Cuentos suyos han aparecido en el periódico La Tarde de Pereira, y en la Revista Odradek de Medellín. Ha sido colaborador y editorialista de la Revista Folios de la Universidad de Antioquia, de los periódicos La Tarde y Pulso de Pereira, Gente y La Hoja de Medellín. Realizó estudios de Filosofía en la Universidad de Antioquia, y de Literatura en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha publicado “Fantasías, epigramas, ilusiones” (ensayo), “Antología impersonal 1994-2009” (poesía) y “Crónicas, perfiles y entrevistas”. En la actualidad es profesor de lengua castellana en el Liceo Pino Verde en Pereira.
* * *
Cromaquí
Por Gustavo Acosta Vinasco
A lomo, montado en un bus de esos que trepan día y noche, diariamente, por las laderas de este valle añejamente primaveral. Ayacucho es una arteria exhausta que otrora fuera remontada por mulas y bestias, y que hoy es dejada certeramente atrás por motores mesurados en caballos de fuerza.
Aparecen los meandros de la escalada, y desde el vidrio posterior la villa de Medellín parece engullida por un embudo; las laderas cierran la vista, a la vez que los desfogues de la combustión funden la carcasa con los viajantes adormecidos, en una carburación paulatina.
Dentro, la rutina del sube y baja de los pasajeros; fuera, la visión del Ocho, de Villatina, y en cada curva la torrecita del Coltejer. Los pasajeros conversan. Unos viajan a diario, dando lugar al hábito metropolitano; otros de cuando en vez, sus ropas excesivamente planchadas hablan de comodidades, una falla en su moto o en su carro los obliga a utilizar el transporte público, hablan con extraño encanto y con resignación, todos los pasajeros cruzan cuentas de sus dramas domésticos, y los más avezados sus percepciones de la política.
Sin haberlo percibido, la destreza de un “gato” en bici ya lo tiene sujeto de la chimenea niquelada que es el exosto del bus. El primero es el privilegiado, pero el segundo dispone del pliegue de la carrocería, al que se sujeta con un lazo desde un tubo de pevecé, maniobrando para que el gancho que lo une al vehículo no se zafe en los frenones; este gato corre más riesgos al tener siempre frente a sí una imprevisible distancia a la cola del bus.
Las conversaciones se disuelven, como si de repente se hubiera iniciado un espectáculo callejero, o como si entraran saltimbanquis a la pesadez del viaje. Un tercer gato se prende del taco de la llanta trasera de la bici del primero, literalmente con el pie, pues su zapato gastado (su freno de pie) deja ver la planta adiestrada al asfalto, hasta el tobillo; a manera de refuerzo el gato engancha los dedos al sillín de aquél mientras se tiempla con la diestra en el manubrio.
Aprovechando el descenso de un pasajero, salen de la nada dos o tres gatos más al acecho del motor detenido. El quinto lleva en su mano un pedazo de cartón, que velozmente enrolla en la piola del segundo, formando una seguidilla a la manera de los escaladores que comparten una sola cuerda. Finalmente el exosto es compartido entre el primero y un sexto, y el bus ha tomado un aspecto de tren como aquel que solieran arrastrar los adultos al jalar a los críos que montan en patines o en patineta, cuando un domingo familiar.
El bus aumenta la velocidad por las escasas rectas encontradas en el ascenso, a los gatos se les alborotan las melenas, el viento de arena les saca lágrimas, y ninguno pierde la atención ante los baches de la vía. Alargan sus cuellos —a la vez los sintonizados pasajeros— al percatarnos que por el otro carril vuela de bajada un par de bicicletas con sus respectivos gatos en posición aerodinámica. Apenas si las miradas alcanzan a seguir sus camisetas infladas, como caballos desbocados que estuvieran a punto de perder su peto. “¡Eso con un bareto no se siente!”, apunta el hombre encanecido que va sentado al otro extremo de la banca trasera —un veri-veri sutil le delata un Parkinson prematuro—.
Aparte el deber, subir y bajar es la sensación, la sensación es subir y bajar.
Pero la sensación interior del bus se pone en suspenso por el predecible vaho de vómito que llena la cabina. Los gatos, en cambio, deben estar respirando el frío aire puro que cachetea sus rostros. La cuenta sube a ocho, como una cuadrilla fiel a la retaguardia del bus, orgullosa de llegar sin bajas a la explanada desde donde la ciudad se domina visualmente, a mí se me antoja un medallo flat de innombrable intensidad.
Unos tráficos se atraviesan en la siguiente curva que encuentra el bus, el chofer baja la velocidad por instinto, y asimismo los pasajeros responden instintivamente volteando hacia atrás, pero en la vía, a más de diez metros de la nave, no queda sino una horda dispersa de gatos desconcertados; la posición del manubrio da en las bicis un aspecto triste, no se devuelven del todo aguardando a que los agentes resuelvan soltar al gato más chiquito, quien no lograra soltarse a tiempo. Les decomisan los lazos, es lo último que se vio; una estela de indiferencia se cierne en muchos de los pasajeros, no era más que una de esas paradas imprevisibles que despiertan a otros.
La llegada al Llanogrande trae una presión y un aire diferentes, el cansancio del ascenso se refresca con la visión de Sajonia, y al fondo el valle del Rionegro; atrás, la urbe y sus puestas en escena, ya se siente el ruido llenador de las turbinas aéreas, y el encuentro con Jairo es inminente. “Amigo, ¿qué horas tiene?…”. Casi tres cuartos de hora restan ya para la llegada de su vuelo, viene de regreso en un pájaro de hierro. ¿Qué podré contarle, qué he vivido yo de nuevo? Es él quien se ha devuelto. Su espera yo me la inventé, busco reencontrar a mis amigos de regreso o a punto de irse, cuando se está más vulnerable. Siempre me han gustado sus historias, se parece a alguien que saliera a conocer el mundo para burlarse de todos y de todo en sus caras; recuerdo sus manos exprimidoras de gestos, su baile arrítmico… las entonaciones queridas llegan a servir de bálsamo para la monotonía.
Cuando te mandamos a Nueva York hace dos semanas, sólo contabas con tu parco optimismo, se veía en el modo en que te almorzaste la hamburguesa en el Presto de la azotea, restando importancia a la despedida. Las calles frías te revolvieron en la conciencia otros pasos y quién sabe qué recuerdos, y reventó tu mente, nuevamente. Me imagino al güevón este ofreciéndole el abrigo a cualquier desamparado del Bronx.
El bus se vacía a la mitad. Muchos de los pasajeros que descienden son esperados por ansiosos familiares al pie de la vía, les reciben las remesas, les aligeran la llegada, un beso o una sonrisa habitual.
La sala del terminal aéreo, a su vez, muestra ansiedad y prisas. No podría predecir su aterramiento cuando él pise de nuevo este suelo y me vea aquí parado, como si yo no hubiera salido del aeropuerto aguardando a que cualquier día desde entonces, se apareciera con su expresión de “yo no fui” que le enmascara. Mi pecho se sobresalta por unas ansias acuciosas de sentir su espalda larga en un abrazo, descender acompañados a esa villa devoradora, y destapar las buenas nuevas al calor del silencio, driblando los temas graves, sin evocar en principio nuestra adolescencia.
Fuente:
Acosta Vinasco, Gustavo. Sexta generación y otros cuentos. Jirafa Enana Editorial, Pereira, agosto de 2010, p.p.: 9 – 16.

