Lectura y Conversación
William Ospina
—Mayo 4 de 2006—

Fotografía El Tiempo
* * *
Ver Boletín n.º 46 – Palabras de
William Ospina en Otraparte
William Ospina, poeta, ensayista, novelista y traductor, nacido en Padua (Tolima) el 2 de marzo de 1954. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en Cali (Colombia), pero abandonó la carrera para dedicarse a la literatura y al periodismo. Trabajó como publicista y periodista entre 1975 y 1990. Ha publicado varios libros de ensayos: “Aurelio Arturo” (1991), “Es tarde para el hombre” (1994), “Esos extraños prófugos de Occidente” (1994), “Los dones y los méritos” (1995), “Un álgebra embrujada” (1996), “¿Dónde está la franja amarilla?” (1997), “Las auroras de sangre” (1999), “Los nuevos centros de la esfera” (2001), y otros de poesía: “Hilo de Arena” (1986), “La luna del dragón” (1992), “El país del viento” (1992), “¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua?” (1995) y “Poesía 1974-2004”. En 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura, y en 2003 el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas. En septiembre de 2005 publicó “Ursúa”, su primera novela, un fresco de la Conquista de la América equinoccial en el siglo XVI, que desde su aparición se encuentra en la lista de los libros más vendidos y ha sido reeditada cinco veces. William Ospina es considerado como uno de los escritores más destacados de las últimas generaciones y sus obras son mapas eruditos de sus amores literarios, acompañados de declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno. Es socio fundador de la revista literaria “Número” y desde hace tres años escribe una columna semanal en la revista “Cromos”. En Otraparte hablará sobre “La realidad colombiana y el pensamiento filosófico”.
* * *
“En la primera mitad de este siglo Colombia asistió indiferente al florecimiento de la filosofía de Fernando González, quien entendió muy temprano que nunca llegaríamos a existir para la historia si no asumíamos la tarea de ser latinoamericanos y de ser colombianos. (…) Él mismo asumió con gran audacia y con firme convicción la tarea de desarrollar un pensamiento que se pareciera a nosotros. (…) Él utilizó el lenguaje de todos los días, intentó aliar las aventuras del pensamiento con la fluidez y la eficacia del habla popular, no se fingía erudito, era algo más hondo, un colombiano tratando, casi por primera vez, de pensar su mundo, sus virtudes, sus defectos, de desnudar las incoherencias de un orden social demasiado lleno de conflictos, de atropellos y de imposturas”.
William Ospina
Estanislao Zuleta:
La amistad y el saber
* * *
“Así como cada año nos visitan los poetas y cada dos años las más importantes compañías teatrales de todo el mundo, así como han venido los maestros directores de la Scala de Milán a compartir su saber y los profesionales del Circo del Sol franco-canadiense a compartir sus destrezas con los niños de los barrios de Cali, que vengan los que hacen las fiestas de las flores y las fiestas del libro, las jornadas de la música y las jornadas del teatro, que dialoguen con el pueblo que ha creado la saga vallenata y la cumbia, currulaos en los litorales y pasajes llaneros, que dialoguen con la realidad que ha producido a García Márquez y a Fernando Botero, a Edgar Negret y a Ramírez Villamizar, a Luis Caballero y a Beatriz González, a Fernando González y a Estanislao Zuleta, a José Asunción Silva y a Gonzalo Arango, a Luis Carlos López y a Aurelio Arturo, a Porfirio Barba Jacob y a Fernando Vallejo, a José Eustasio Rivera y a Gustavo Álvarez Gardeazábal, a Santiago García y a Enrique Buenaventura. Colombia necesita con urgencia del mundo para no sucumbir en manos de la peste del olvido, del tiovivo de las guerras que nunca terminan, de la hojarasca de las dependencias”.
William Ospina
Relato de un país
que perdió la confianza
* * *
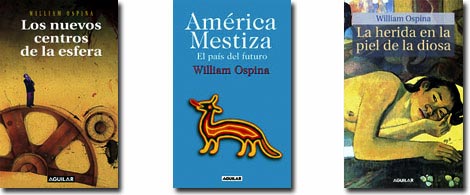
* * *
Colombia en el planeta
Relato de un país que
perdió la confianza
La idea de un gran proyecto cultural que enfrente algunos males viejos de la sociedad colombiana y siembre semillas de reconciliación nació inicialmente de una conversación con Gabriel García Márquez, y ha tomado fuerza en el diálogo con muchos colombianos convencidos de que la cultura y la educación son fundamentales para resolver la tragedia nacional. Este texto es fruto de numerosas conversaciones entre distintos grupos de ciudadanos, de artistas e intelectuales, de expertos en cuestiones sociales y promotores culturales, pero es sólo un borrador, y aspira a que todos sus lectores, en particular los jóvenes, se animen a enriquecerlo con sus aportes y sus objeciones, pero también a que lo trasformen en iniciativas artísticas y en tareas culturales.
Por William Ospina
Al final de su relato Los funerales de la Mama Grande, Gabriel García Márquez puso en labios de su narrador una reflexión singular: “Sólo faltaba entonces que alguien recostara un taburete en la puerta para contar esta historia, lección y escarmiento de las generaciones futuras, y que ninguno de los incrédulos del mundo se quedara sin conocerla…”. Allí sugiere que la historia debería ser contada en primer lugar por sus protagonistas y sólo después por los especialistas; que la historia, antes de convertirse en densos volúmenes, sea elaborada primero como cuento, casi, se diría, como chismorreo de vecinos, en esas tardes largas y espaciosas en que las gentes comunes gozan amonedando en palabras los dramas y las maravillas del pasado y del presente.
Esta actitud hacia la historia es natural en una cultura que siempre encontró en los hechos cotidianos el tema de sus canciones, que supo exaltar las situaciones más comunes en símbolos perdurables. Como esos maestros de Gabo, los juglares vallenatos, Colombia necesita convertir hoy las agitadas circunstancias de su historia reciente en intensos relatos y en cantos conmovidos, para que no se olviden los dolores y los heroísmos de esta época tremenda, y para que el relato mismo sea a la vez bálsamo y espejo, que nos permita dejar de ser las víctimas y empezar a ser los transformadores de nuestra realidad.
Como ha escrito Harold Bloom hablando de la cultura contemporánea, nuestra desesperación requiere el bálsamo y el consuelo de una narración profunda. Esto es válido para los individuos y para los pueblos. Que las personas mayores, a las que una cultura frívola relega y olvida, siendo los portadores de la experiencia y la única vía al futuro, nos cuenten cómo fueron estos campos hace seis o siete décadas, antes de que comenzara el viento cruel que dio origen a las ciudades modernas; que nos cuenten cómo se formaron estas ciudades a las que todavía hoy vemos crecer ante nuestros ojos. Que esos dos millones de desplazados que han llegado a ellas y que han hecho, como quería Fernando González, el viaje a pie por el territorio, refieran la historia reciente del país y puedan elaborarla ayudados por los lenguajes del arte. Que narren, que pinten, que actúen, que filmen, que canten la historia heróica y peligrosa de todos estos años. Que transformen su tragedia en enseñanza y en sentido para todos. Siempre existió en el país esa destreza y ese regocijo con el lenguaje que hizo de los pobladores de los campos narradores extraordinarios. Y los recursos múltiples del arte nos permitirán pronunciar el conjuro, convertir los recuerdos privados en múltiple memoria compartida.
Hoy los colombianos somos víctimas de los tres grandes males que echaron a perder a Macondo: la fiebre del insomnio, el huracán de las guerras, la hojarasca de la compañía bananera. Vale decir: la peste del olvido, la locura de la venganza, la ignorancia de nosotros mismos que nos hizo incapaces de resistir a la dependencia, a la depredación y al saqueo. La exuberante Colombia parece haber perdido la memoria, parece haberse extraviado en su territorio, como esos personajes de Rivera a los que se tragó la selva, y parece haber perdido toda confianza en sí misma, hasta el punto de no creer que haya aquí ninguna singularidad, ninguna fortaleza original para dialogar con el mundo. Es, por supuesto, una mala ilusión, porque el mundo sabe, a veces mejor que Colombia misma, que el país está lleno de originalidad y de lenguajes vigorosos. Pero es necesario que Colombia lo sepa también.
Que sepamos todos de dónde salieron esos bambucos que hoy se siguen haciendo en Veracruz y en Tabasco, esas cumbias que resuenan por las playas del Caribe, esos currulaos enardecidos del Chocó, esos vallenatos traviesos de Escalona, de Leandro Díaz y de Alejo Durán, que ahora se escuchan en Buenos Aires y en Madrid, en Guadalajara y en Río. Hoy Gabriel García Márquez llena con su elocuencia embrujada la vida de incontables personas en todos los rincones del planeta, Fernando Botero puebla con sus irónicas estampas tropicales bañadas de luminosidad renacentista los museos del mundo, y por muchas razones distintas buenas y malas los colombianos y el nombre de Colombia se hacen sentir cada vez más en los escenarios de la historia contemporánea. Pero el país vive en peligro y necesita encontrarse consigo mismo a través de un diálogo inusitado con el mundo.
Mientras las circunstancias recientes de nuestra realidad atraen sobre Colombia las miradas de la humanidad, y ya nadie ignora dónde estamos, quiénes somos, cuáles son nuestra virtudes y, sobre todo, cuáles son nuestros defectos, nosotros seguimos ignorándolo, y en tiempos en que tantos países parecen haber accedido a notables progresos, Colombia permanece en el umbral de la modernidad, absorta en una suerte de cosmogonía salvaje, a punto de interrogarse a sí misma, sin saber cómo convertir en rapsodia su arte incomprensible de vivir siempre en peligro, la curiosa relación con la guerra y con la muerte que nos caracteriza.
Reconocerse en sí misma es el gran desafío de la Colombia presente. Mientras los colombianos no tengamos un lenguaje común para hablar de nuestro territorio, y no tengamos un relato compartido de los mitos y de los símbolos que nos unen, será muy difícil cumplir juntos las tareas que nos está reclamando la historia. Un país sólo vive en confianza, sólo se constituye como nación solidaria cuando comparte una memoria, un territorio y unos saberes originales. No basta tenerlos, es necesario compartirlos. La urgente tarea de refundación de Colombia es antes que todo una tarea cultural: debemos emprender una gran expedición por el olvido, debemos pronunciar un conjuro contra la venganza desde las encrucijadas de nuestro territorio en peligro, debemos vivir una original aventura estética, mirando la naturaleza equinoccial, las ciudades nacidas del choque de la modernidad con la tradición, y explorando las riquezas del mestizaje, para encontrar los rostros y los lenguajes que definen nuestro lugar en el planeta.
Las numerosas guerras civiles del siglo XIX, las dos grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, y la guerra actual, en la que se cruzan todos los conflictos de la diversidad, han tenido como efecto común el cortar sin tregua para los colombianos los hilos de la memoria. La leyenda de la casa perdida vuelve sin cesar en nuestras canciones, en nuestras novelas, en nuestros poemas. La Casa, iba a ser el nombre original de Cien años de soledad. Ese Paraíso en el que transcurre la María de Jorge Isaacs, esa Casa Grande de Alvaro Cepeda Samudio, esa turbulenta Mansión de Araucaima de Alvaro Mutis, esa idílica Morada al sur de Aurelio Arturo, lo mismo que esas casas de nuestro cine reciente, la edificación amenazada de La estrategia del Caracol, la casa en ruinas de La vendedora de rosas, se exaltan también en un símbolo de las raíces cortadas, del desarraigo y de una amorosa patria perdida.
Debemos interrogar al espíritu de la venganza que nos hizo perder esa patria. Sería una exageración afirmar que aquí se ha borrado el tabú del asesinato, ese tabú que debe estar escrito con fuego en el corazón humano, ya que es el fundamento mismo de la cultura, ¿pero cómo negar que entre nosotros se ha debilitado? Y ya no parecen ser las religiones quienes tengan el poder de instaurar de nuevo en las conciencias ese mito poderoso, anterior a la ley positiva y a la sanción moral, que obra sobre los nervios casi como una ley natural. Pero tal vez, como lo hizo la tragedia en tiempos de Sófocles y en tiempos de Shakespeare, el arte sí pueda todavía renovar en nuestros corazones la vigencia de esas leyes profundas, reinscribir en ellos el sentido sagrado y el poderoso temor, convertir a los muertos en aliados invencibles de nuestro amor por la vida, haciéndolos capaces de infundir en los criminales el pavor frente al crimen.
Hay sociedades donde los muertos no mueren del todo. En México las gentes les llevan serenatas a las tumbas, ponen en ellas platos de enchiladas y de mole poblano, celebran como un carnaval el día de difuntos y, como en esos grabados de Guadalupe Posada donde se ven esqueletos que bailan en las fiestas del mundo, viven con los muertos una mitología jubilosa, testimonio de una profunda familiaridad. Entre los antiguos romanos, los muertos se convertían en divinidades familiares, con las que se dialogaba, con cuya protección se contaba siempre. Entre nosotros, en cambio, se ha trivializado la muerte. Los muertos se fueron convirtiendo en deshechos que seres distraídos arrojan al olvido, bajo un triste rótulo de N.N. El asesinato es un arma política común, y también un instrumento siniestro de control social. Pero tal vez lo que permite que la venganza recurra al crimen para dirimir los conflictos es esa idea de que los seres humanos se borran con la muerte. Lo que impidió que los muertos de la dictadura argentina se perdieran en el olvido fue que las Madres de la Plaza de Mayo los sacaron a la calle día tras día y año tras año: es así como se demuestra que el amor es más poderoso que la muerte. Aquí es necesario despertar a los muertos, pedirles que sigan vivos en el corazón de quienes los amaron, que nos acompañen en una larga fiesta por la vida. Los Wayúu suelen atar con cintas rojas las manos y los pies de quienes han sido asesinados, para que el asesino no pueda olvidar que ha cometido un crimen. Cuando hayamos cumplido esa labor poética y mítica de despertar a los muertos, de convertirlos en aliados de la vida, cuando hayamos demostrado que no es tan fácil matar del todo a un ser humano, la venganza tendrá que inventarse otras formas de dirimir sus conflictos, y no podrá creer que se elimina una contradicción eliminando a los contradictores.
Ahora bien, desde los comienzos de la cultura occidental, la poesía testimonió el secreto de los jóvenes homéricos, de todos aquellos que viven peligrosamente. En la Odisea de Homero alguien pronuncia estas palabras significativas: “Los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte qué cantar”. Las guerras y los éxodos fueron siempre la forma más acentuada de ese vivir en peligro, pero la humanidad siempre supo extraer de ellas enseñanza, fortaleza y consuelo. Hoy en Colombia innumerables seres humanos, hombres, mujeres y niños se mueven en una frontera de riesgos, no hay colombiano que no sienta cada día en su vida el sabor del peligro, y por eso debemos interrogar nuestra relación con un espacio físico que se ha convertido progresivamente en región de zozobra. En barrios azarosos, oyendo en la noche los estampidos de las armas de colina en colina, calculando siempre qué zonas de la ciudad pueden ser visitadas, estudiando siempre los rostros de los demás en pueblos donde crece la angustia, preguntándonos qué carreteras son seguras, en qué vías hay riesgo, sobre qué poblaciones están suspendidas las nubes de la amenaza, volviendo a sentir como en los años cincuenta que viejos conocidos se van cambiando en seres condenados o en colaboradores del mal, Colombia tarda en reaccionar, en modificar su realidad cotidiana, en nombrar su heroísmo y su miedo. Es preciso que oigamos el relato de los jóvenes homéricos, de quienes han aprendido a vivir en el filo de la muerte, es necesario que también ellos, con los múltiples lenguajes del arte, se cambien de víctimas en intérpretes y transformadores de su realidad.
Del mismo modo debemos contrariar la locura que hizo que década tras década el país se haya acostumbrado a vivir bajo la sombra mítica de un monstruo que se finge eterno, omnipresente y omnipotente. Ese monstruo se llamó Sangrenegra y Desquite, se llamó Fabio Vásquez y Javier Delgado, se llamó Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, y aunque cíclicamente caía en poder de la justicia o bajo una lluvia de balas, mostrando que no era más que un pobre ser resentido y vengativo, sigue imperando por el miedo sobre la sociedad y, a pesar de su muerte, vuelve a alzarse una y otra vez, con otro nombre y otro discurso, creyéndose de nuevo el dueño del país, el que decide quién vive y quién muere, quién permanece en el territorio y quién se va de él.
¿Qué hace que Colombia se haya habituado a vivir bajo la gravitación de ese monstruo inevitable siempre significativo y siempre insignificante? Tal vez lo que tiene que ser conjurado no es el monstruo particular, por el que sus propios patrocinadores y voceros terminan sintiendo terror, y al que finalmente destruyen, sino la costumbre colectiva de estar a la vez fascinados y aterrorizados con él. Como el mítico Minotauro de Creta, que exigía cada año el tributo de la sangre joven de la isla, este monstruo parece ineluctable, pero es verdadera la interpretación que hizo de él Borges en su relato Asterión: la principal necesidad del monstruo es la de desaparecer, y lo único que verdaderamente lo sostiene es el temor que la sociedad le profesa.
Este es un país peligroso pero valeroso. La gran mayoría de la sociedad está compuesta por seres valientes que salen cada mañana desarmados a las calles a luchar por la vida, a trabajar y a crear. Sin embargo se ha extendido la creencia de que los valientes son los tenebrosos guerreros que necesitan andar armados hasta los dientes y que se jactan de perdonar a todos los demás el atrevimiento de existir. Nuestro gran desafío es ayudar al monstruo a desaparecer. Y para ello es fundamental cambiar nuestras ideas de la valentía y de la cobardía. Es el monstruo el que tiene miedo, es por eso que anda armado y enloquecido, y Colombia debe vivir la fiesta de reírse del monstruo, desarticularlo como a esos muñecos de carnaval de los que cada miembro de la comparsa lleva una parte y que a veces se disgregan ante los ojos regocijados de los niños.
Como en otros tiempos, pero con una amplitud insospechada, la guerra ha arrojado de sus tierras a dos millones de personas del campo. Y si a ellos sumamos los cuatro millones de colombianos que viven fuera del territorio, que han sido arrojados hacia el mundo exterior en busca de trabajo, de futuro, de seguridad, sentiremos una vez más que el destierro sigue siendo el signo de esta patria precaria. Se van nuestros científicos y nuestros talentos. Y hasta una parte muy importante de nuestro arte y de nuestra literatura han sido elaborados en el exilio. En el exilio se escribió la obra de Barba Jacob y de Alvaro Mutis, de García Márquez y de Fernando Vallejo, en el exilio se ha pintado buena parte la obra de Luis Caballero y de Fernando Botero. Sin embargo, esas obras nacidas en tierras extrañas fueron tal vez las más colombianas, porque no hay mejor manera de conocerse a sí mismo que mirándose en contraste con lo que es distinto.
Varios millones de colombianos van hoy por el mundo procurando entender qué planeta es éste que durante tanto tiempo era para nosotros una fábula inverosímil. Colombia fue una nación casi totalmente cerrada a los vientos de las migraciones que en cambio poblaron a la Argentina y al Brasil, que pusieron siempre en contacto a Venezuela con el resto del mundo, que hicieron de México uno de los países más hospitalarios que pueda imaginarse, que le dieron a Cuba entre tantas cosas su espléndida riqueza musical.
Un día, mirando cierto libro con imágenes de la Bogotá de los años 40, un pintor español exclamó graciosamente: “¡Cómo son de colombianos los colombianos!”. Es también ese encierro y un largo hábito de dogmatismos lo que no nos ha permitido relativizar nuestras verdades, dialogar fluidamente con lo que es distinto, reconocer nuestros secretos y nuestras destrezas. Se diría que una de las causas de nuestro conflicto es que hemos estado encerrados demasiado tiempo. Eso nos ha vuelto incapaces de vernos en lo que realmente somos, de admirarnos unos a otros por lo que tenemos de verdaderamente admirable, de corregirnos en lo que deba ser corregido. Por ello, una de las prioridades de la Colombia presente es buscarse a sí misma en un diálogo inusitado con el mundo.
Si es urgente que convoquemos a los millones de refugiados internos que han vivido la barbarie presente, para que compartan con todos los demás colombianos su realidad vertiginosa y hondamente humana, también es urgente que convoquemos a los pioneros de nuestro contacto con el mundo, a esos millones de colombianos que están dispersos por el planeta, que han entrado en relación física y mental con otras tradiciones, y que desde tantos lugares de globo sabrán celebrar de nuevo la alianza con el país en que nacieron, al que llevan en sus costumbres y en su nostalgia, el país que necesita de ellos para estar verdaderamente en el mundo.
Hay quien dice que frente a los desafíos y los horrores de la guerra, es poco lo que pueden hacer el arte y la cultura. Muchos pensamos que, por el contrario, en una situación como la colombiana, casi todo tienen que hacerlo la cultura y la educación, porque hasta la guerra que vivimos es consecuencia de unos choques culturales, de unos procesos históricos en los cuales nuestra nación desdeñó su singularidad y se obstinó en copiar ideas, modelos y esquemas, creyendo ingenua o malintencionadamente que para una sociedad sirven las fórmulas que han sido descubiertas e implantadas en otras.
La monarquía parlamentaria inglesa, la razonable república francesa, el presidencialismo paternal mexicano, la actual fusión de arcaísmo monárquico y de audaz ultramodernismo de la sociedad española son ordenamientos surgidos de una lectura lúcida de la realidad de cada uno de esos países. Sólo de una lectura lúcida de lo que somos puede salir un orden institucional y social que sirva para administrar esta realidad y para resolver sus problemas. Y decimos que hay una nación cuando una comunidad ha llegado a articularse de un modo original. Es por eso que el arte y la literatura son los que de verdad descifran a los pueblos, porque a través de ellos esa comunidad singular expresa sus símbolos profundos, cifra en lenguajes condensados su originalidad.
En su reciente libro La novela colombiana entre la verdad y la mentira, el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, uno de los más lúcidos testigos literarios de la violencia colombiana, nos ha mostrado a través del ejemplo de cuatro grandes obras, la María de Jorge Isaacs, El Moro de José Manuel Marroquín, La Vorágine de José Eustasio Rivera, y Cien años de soledad de García Márquez, contrastadas todas con su propia experiencia como autor de la novela Cóndores no entierran todos los días, que el único modo como ha sido posible contar la historia de Colombia fue a través de un tipo de ficción que, recurriendo a la exageración y a la imaginación, logra cifrar poderosamente lo que de otro modo sería reducido a niebla por la pertinaz y dirigida peste del olvido. Hablando de La vorágine sostiene que ese tipo de ficción “es la búsqueda de la verdad a través de la utilización de la mentira novelística o de la exageración literaria, de la conformación flagrante de la selva en personaje, de la animación como ser vivo del verde feroz de la selva”. En otra parte señala que “desde Rivera en adelante los novelistas colombianos, y los lectores sí que más, convertimos la novela en la única vertiente para encontrar la conformación hacia el futuro de los episodios que hicieron la patria y que por injustos o agresivos, por dañinos o por inconvenientes para los dueños del poder político o del poder económico no fueron aceptados como verdad”. Hablando de la obra de García Márquez, el escritor afirma que “probablemente ninguna otra novela colombiana describe como Cien años la imagen de las guerras colombianas. Cargada de sátiras, rebosante de burla, hiriendo con el verbo y asimilando con la metáfora, logra un mosaico de coloridos agresivos de tal manera que el lector de 1967, cuando se publicó la obra, y el de hoy o el del 2068, termina por aceptar como verdadera esa versión entre caricaturesca y técnica, entre imaginada y verídica de lo que ha sido una guerra en Colombia. El paso de los años, la repetición insensata de muchas de las circunstancias, la identificación del arquetipo en muchos personajes de la guerra de hoy, hace más creíble la versión exagerada y quizás hasta mentirosa, y sin problemas la entroniza como la verdad histórica”. Y después de comparar estas aventuras literarias con su propia experiencia, la experiencia de quien ha debido fabular para llegar a las entrañas de lo real, de quien ha tenido que exagerar para alcanzar la verdad memorable, Álvarez Gardeazábal concluye: “Esa ha sido la verdad aunque siempre la hayamos creído la mentira. Por ello es a los novelistas a quienes nos ha correspondido inventarla, para que la crean”.
Nuestra gran expedición por el olvido requiere sin duda esa medicina de una narración profunda, una búsqueda del tiempo perdido, y el lenguaje verbal creador, oral y escrito, tendría que ser su más inmediato instrumento. No parece posible recurrir para ello a los medios de comunicación masiva, medios que masifican sin fortalecer la individualidad, medios de una sola vía, que no permiten diálogo alguno, y sobre todo en las condiciones de Colombia donde hoy los medios responden exclusivamente a una estrategia de mercadeo, y no están dispuestos a difundir nada que no opere como mercancía.
Además, ese ejercicio del recuerdo sólo puede ser un acto de amistad y de amor, y esto sólo es posible mediante el contacto directo de los seres humanos. Pero ello supone algo más que una narración. Siempre fue vigoroso entre nosotros el arte de narrar, y buena parte de la historia está contada en múltiples versiones. Pero a partir de cierto momento parece que hubiéramos perdido la facultad de escuchar, de atender a esos relatos. Una pregunta central de esta búsqueda es qué es lo que nos hace escuchar, que es lo que nos cautiva, nos seduce y, si se quiere, nos embriaga del relato.
Nadie tal vez como García Márquez para aproximarnos a ese secreto. Aquí es donde podemos pensar en Gabo como hechicero, y en la suya como en una suerte de lengua chamánica capaz de pronunciar los conjuros requeridos. La sensualidad de su relato, la tensión de su intriga, el modo cautivante de sus paradojas, su desparpajo, su alegría, su sabia combinación de reverencia mítica ante los humildes y de insolencia mítica frente al poder, su exuberancia y su sentido del ritmo forman un tejido narrativo que rompe con los paradigmas de la novela occidental, tal como nos la legaron los grandes artífices.
Cien años de soledad no es, en sentido riguroso, una novela humanista. En ella no sólo los seres humanos son protagonistas, las fuerzas de la naturaleza tienen su propia voluntad, y ya desde el comienzo de la obra se anuncia ese sentimiento que la recorrerá por entero: “Las cosas tienen vida propia —pregonaba el gitano con áspero acento—, todo es cuestión de despertarles el ánima”. Más bien nos sentimos asistiendo a una recuperación del sentido mágico de la literatura precristiana y prerracional, a los poderes naturales que gobiernan el relato homérico, a las transgresiones de la ley natural que rigen el curso de los relatos de las Mil y una noches, al universo animista de los mitos indígenas americanos.
El joven culpable que aparece en la obra de García Márquez no es el penitente cristiano sino el hijo que huye de sus deberes, que se aleja empujando una jaula donde llevan al hombre que se transformó en víbora por desobedecer a sus padres, y que vuelve a la aldea años después con el cuerpo cubierto de tatuajes de modo que parece una serpiente. El tipo de lazo afectivo que une a la madre y a su hijo no nos los muestra García Márquez mediante un discurso explicativo, sino señalando el camino que sigue la madre en busca del hijo fugitivo, el mismo camino por donde el hijo retorna muchos años después a la aldea, y sólo se detiene cuando llega hasta ella. Ese vínculo no nos es dado mediante una argumentación a la manera de Tolstoi o de Thomas Mann, sino mediante el rojo trazo de un pictograma indígena: el hilo de sangre que brota de las sienes del hijo muerto y que, siguiendo su fuerza ancestral, esquivando todos los obstáculos, no se detiene hasta llegar a la madre: el río de la sangre buscando su fuente.
Es tal vez la irrupción del pensamiento mágico indígena en el orden del relato lo que marca la diferencia de Cien años de soledad con toda la literatura europea, lo que señala el secreto de la fascinación distinta que ejerce sobre la imaginación de todos los pueblos, y por ello se explica que García Márquez sólo haya sabido cómo contar su saga cuando leyó el Pedro Páramo de Juan Rulfo, el momento en que el universo mágico ancestral de los mexicanos encontró su lugar en la respiración de nuestra lengua continental.
La originalidad de García Márquez es la originalidad de nuestra cultura, su distancia del canon de occidente. Ese triple recurso de elocuencia latina, condensación mágica indígena y sensualidad africana, fusionados en diablura de la imaginación, colorido, insolencia y desconcierto, pueden ser vigorosos aliados en nuestra relectura de la historia, en la gran expedición por el olvido, en nuestra consoladora narración curativa.
Otro secreto del relato está en la recuperación de los detalles. Lo que hace que la verdadera historia sólo se aprenda en la novela histórica es que ella escapa de las generalizaciones y las categorías para darnos la intensidad de los hechos. Por eso tiene la capacidad de conmover, de formar la sensibilidad, de educarnos ante los rigores de la historia. El más grande historiador europeo, Gibbon, descubrió que lo conmovedor de la historia no está en las grandes tramas sino en los pequeños detalles. Frente a la historiografía indiferente, entorpecida de abstracciones y de estadísticas, que le teme a lo local, a las anécdotas y a los héroes, se alza la historia viva que muestra a las tragedias humanas girando en torno de cosas concretas, de gallinas y de cerdos, de fotografías y de sillas vacías.
Las gentes humildes creen en la realidad. Una nevera es para la publicidad y para la opulencia un símbolo insignificante, pero para una persona humilde es un objeto real y es también un ícono. Por eso los sicarios de Colombia pueden arriesgar la vida por conseguir ese objeto que en cambio significa poca cosa para muchos que lo poseen. Es preciso recordar que nuestra violencia gira en torno a la tierra y a las cosas. Es presico recordar que vivimos en una sociedad mercantil que predica todo el día sus paradigmas de opulencia y consumo, pero en la cual los productos son inaccesibles.
Hace setenta años, en muchas regiones de Colombia, cuando una persona iba por los montes al anochecer y veía aparecer a alguien en la oscuridad, podía sentir alegría. Un desconocido era un compañero con quien sentarse a conversar. Siete décadas pasaron llevándose eso que alguna vez fue nuestro, y Colombia ha perdido casi del todo el tesoro mayor que cualquier sociedad puede poseer: la confianza espontánea en los demás. Con ella perdimos la conciencia de poseer una patria, de formar parte de una comunidad solidaria. Saqueados por la historia, los hijos de Colombia deberíamos vivir hoy la urgencia de lanzarnos a la búsqueda de esa confianza perdida, pero nadie conoce el camino que lleva hacia ella, porque la confianza es uno de esos extraños lazos vitales cuya realidad resulta mucho más fácil de percibir que de explicar.
Nuestra sociedad tradicionalmente pobre, que nunca vivió la prosperidad de México o La Habana en el siglo XVIII, de la Argentina a comienzos del XX, de Venezuela a mediados de siglo, nuestra sociedad, arrojada a una lucha desamparada y solitaria por lo material, aislada en individuos que crecieron en la falta de estímulos y la abundancia de obstáculos, en manos de clases dirigentes sin carácter que nunca dirigieron nada, está comprendiendo tardíamente que la mayor riqueza posible es la menos palpable: el privilegio de compartir una realidad donde sea posible confiar en los demás, y que los demás confíen en nosotros.
Esa confianza, que puede traducirse en conversación entusiasta, en recuerdos compartidos, en el amor, que sabe asumir tantas formas, en respeto, en esa justicia generosa de la que nace el único orden duradero, en seguridad y proteción, en trabajo respetado y digno, en verdadera compañía, ¿dónde encontrarla? Muy pocos colombianos se sienten hoy realmente acompañados, salvo por las personas que les son más cercanas, y se diría que a veces ni siquiera por ellas. Pero podemos añadir que sólo las amistades suplen en Colombia la confianza que a menudo ni aún la familia dispensa. Y ya que la familia, en tiempos aciagos, tiende a convertirse en algo que se cierra sobre sí y nos enclaustra en un ámbito opuesto a lo desconocido, a los desconocidos (que son aquí el conjunto de la sociedad), la amistad tendría que convertirse en uno de los más importantes instrumentos de esa búsqueda de la confianza perdida, que es una búsqueda de la patria perdida.
Hay un secreto en la invención de nuestras amistades, en los encuentros y las afinidades, en sus coincidencias y sus asombros. Es verdad que también la amistad puede convertirse en algo hostil a la sociedad, en un orden de afinidades cerrado a la curiosidad y a lo colectivo. Pero todo el que tenga un amigo en el sentido más generoso de la palabra, tiene una de las claves del futuro que Colombia reclama, una responsabilidad a la vez íntima y pública, un secreto político, en el sentido más alto de la expresión.
Simplificando una sentencia griega podemos llamar política a nuestra manera de estar juntos. Ello nos obliga a advertir que hay maneras generosas e inteligentes de estar juntos, y maneras egoístas y brutales. Si en una sociedad impera la confianza, es evidente que la gobierna una sana política, pero si impera el miedo, toda su política debe quedar enseguida bajo sospecha.
Las sociedades sólo viven juntas en confianza cuando comparten una memoria, un territorio y un carácter, es decir, un saber sobre sí mismas, pero esto en Colombia lo aprendemos por la vía negativa: lo que impide nuestra confianza es que no compartimos una memoria, casi no compartimos un territorio y en absoluto compartimos un carácter. Sin embargo esa memoria, ese territorio y ese carácter existen realmente, y el mundo exterior suele tener más conciencia de ello que nosotros mismos.
Toda nación es una memoria compartida, pero esa memoria tiene que haber sido elaborada colectivamente; ningún pueblo se une realmente alrededor de una versión parcial o amañada de la memoria común. Y la memoria compartida da cohesión a los pueblos, les permite tener rostro y voz para dialogar con el mundo. Hay naciones cuya memoria es tan poderosa que les permite incluso sobrevivir a la pérdida del territorio. Hay naciones cuyo territorio es tan homogéneo que pueden reconocerse siempre con facilidad a sí mismas. Hay naciones cuyo carácter las ha hecho siempre visibles, orgullosas de sí mismas, firmes en el diálogo con el mundo.
Colombia necesita reconocerse en Macondo, necesita curarse del olvido, curarse de la venganza y curarse de la ignorancia de sí misma, y sólo podrá lograrlo viajando por el olvido, despertando a los muertos, contando y cantando los secretos de su contínuo vivir en peligro, conjurando los fantasmas del miedo, y emprendiendo un diálogo nuevo con el mundo. Ello reclama una aventura vital festiva y múltiple, enriquecida por los lenguajes del arte, que brote de la comunidad sin exigir el patrocinio del Estado, y donde cada colombiano pueda sentirse y actuar como protagonista. Una iniciativa autónoma de la cultura colombiana para abrir el país a los creadores y artistas del mundo, a todos los que quieran vincularse como acompañantes y amigos en una Expedición de Colombia por su propia memoria, por la vastedad de su territorio, reconociendo la originalidad de sus sueños y de sus lenguajes.
Porque un país sólo se puede relacionar con el mundo desde la perspectiva de su originalidad. Cierta teoría superficial de la globalización pretende que los países renuncien a toda singularidad para integrarse a una suerte de carnaval de lo indiferenciado, pero la misma globalización nos enseña que el mundo entero sólo dialoga con lo singular. Inglaterra vive de su capacidad de incorporar a su ser las habilidades de sus enemigos, de haberse incorporado la sensibilidad francesa y las fuentes del romanticismo, de haber nacionalizado el té y el curry. Francia vive de su sensorialidad, de su racionalidad, de su Revolución y de su cosmética. El Japón aprendió a crear transistores y microchips a partir de su habilidad secular para las miniaturas, de su proclividad al bonsai y al haikú. Así que la pregunta por nuestra singularidad tendrá que estar en el centro de nuestra relectura de la historia, del gran relato de quienes viven en peligro, de nuestra gran conversación con los muertos.
Debemos partir de un gran censo de procesos culturales en Colombia, construir un mapa cultural del país, identificar en él los proyectos y los esfuerzos que mejor respondan a esta filosofía de reencuentro de Colombia consigo misma y con su propia voz frente al mundo, y proponer a la comunidad internacional un abanico de actividades y de sueños a los cuales puedan sumarse los países en generosas alianzas creadoras. Nadie nos puede enseñar a ser nosotros mismos, pero el mundo civilizado tiene mucho que aprender del ejercicio de un país que explora su propio rostro, y nosotros mucho qué descubrir de nuestra singularidad mientras dialogamos con otras tradiciones y otras mentalidades. Además de unos recursos económicos para la cultura y la educación, Colombia requiere hoy compañía imaginativa y apasionada, que nuestros hermanos de todas las naciones entren en diálogo con una comunidad deseosa de comprenderse y de reconciliarse.
Que lleguen a Colombia las brigadas culturales del mundo, las francesas y las españolas, las cubanas y las norteamericanas, los artistas de Senegal y de Corea, los maestros de danza de China y los maestros artesanos de Thailandia, los jóvenes cineastas daneses y vietnamitas, los jóvenes deportistas del Congo y de Australia. Así como cada año nos visitan los poetas y cada dos años las más importantes compañías teatrales de todo el mundo, así como han venido los maestros directores de la Scala de Milán a compartir su saber y los profesionales del Circo del Sol franco-canadiense a compartir sus destrezas con los niños de los barrios de Cali, que vengan los que hacen las fiestas de las flores y las fiestas del libro, las jornadas de la música y las jornadas del teatro, que dialoguen con el pueblo que ha creado la saga vallenata y la cumbia, currulaos en los litorales y pasajes llaneros, que dialoguen con la realidad que ha producido a García Márquez y a Fernando Botero, a Edgar Negret y a Ramírez Villamizar, a Luis Caballero y a Beatriz González, a Fernando González y a Estanislao Zuleta, a José Asunción Silva y a Gonzalo Arango, a Luis Carlos López y a Aurelio Arturo, a Porfirio Barba Jacob y a Fernando Vallejo, a José Eustasio Rivera y a Gustavo Álvarez Gardeazábal, a Santiago García y a Enrique Buenaventura. Colombia necesita con urgencia del mundo para no sucumbir en manos de la peste del olvido, del tiovivo de las guerras que nunca terminan, de la hojarasca de las dependencias.
Volvamos a decir que esta vida peligrosa en un país de paradojas nos exige buscar el triunfo de la vida despertando a los muertos, alcanzar el olvido recurriendo a una gran expedición por la memoria, alcanzar la capacidad de perdón combatiendo las inercias de la venganza, reinventar la comunidad fortaleciendo en el diálogo lo individual, reconocernos a nosotros mismos en el acto de dialogar con el mundo, reinstaurar el pavor de matar perdiendo el miedo a los fantasmas que viven del crimen, y reencontrarnos de nuevo con la invaluable confianza espontánea en los demás a través de desconfiar aplicadamente de nuestras nociones y de nuestros hábitos.
De este apasionado ejercicio cultural y educativo, que no puede ser una labor especializada de artistas ni de intelectuales, sino una extensa fiesta de la comunidad, partiendo de las regiones del país más agobiadas por los conflictos, depende no sólo nuestra reconciliación, sino la posibilidad de convertir a Colombia, hoy terriblemente amenazada, no sólo en una gran reserva de oxígeno y de agua para el futuro de la especie, sino en una respuesta desde la creatividad y la imaginación para algunos de los grandes males de nuestra época.
Es la hora de recostar las sillas en la puerta, y de empezar a contar la historia, antes de que lleguen los historiadores.
Fuente:
Revistanumero.com

