Club de Lectura
Yo leo
Lolita
Coordina: Simón Tamayo
—14 de septiembre de 2021—

* * *
La iniciativa «Yo leo» pretende suscitar el amor por la lectura y el deseo de desarrollar competencias de análisis crítico frente a situaciones de la vida real. Este espacio para «compartir lecturas» será una oportunidad para conversar y pensar en el impacto que tienen las ideas de sus autores en la cotidianidad.
———
Simón Tamayo es administrador de negocios y magíster en Mercadeo de la Universidad Eafit. Actualmente se desempeña como profesor de Mercadeo en la Universidad de Medellín y está convencido del poder de la lectura como hábito transformador de la ciudad, generador de arte y difusor de ideas. La lectura es la conexión con nuestro pasado, con nuestros valores y nuestra cultura.
Mayores informes:
* * *
Lolita
Vladimir Nabokov
~ 1955 ~
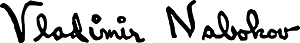
Vladimir Nabokov te cuenta los pensamientos de un tímido intelectual llamado Humbert Humbert y los años que pasó con Dolores Haze, su Lolita. Ella es una hermosa y necia niña, a quien le arrebata el resto de la infancia por complacer sus obsesiones. Con una narrativa impecable y desde una mirada terriblemente trágica, el autor no solo te habla sobre la inocencia de un niño, sino también de la brutalidad de un amor no correspondido. Recomiendo muchísimo este texto que algunos consideran como un insulto perverso y otros una obra maestra de la literatura.
Simón Tamayo
* * *
Vladimir Nabokov
Foto © Carl Mydans
Vladímir Vladímirovich Nabókov (1899-1977), conocido como Vladimir Nabokob, fue un escritor, traductor, entomólogo y profesor ruso, nacionalizado estadounidense y suizo. Escribió sus primeros textos en ruso, pero se hizo internacionalmente reconocido como un maestro de la narración por su obra escrita en inglés, especialmente por su novela Lolita (1955), retrato de la sociedad estadounidense a través de la metáfora del viaje, en cuya trama un hombre de mediana edad se enamora y sostiene una relación con una niña de doce años. Además de novelas, escribió cuentos y poemas y fue conocido por sus significativas contribuciones al estudio de los lepidópteros y por su creación de problemas de ajedrez.
* * *
* * *
Lolita
1
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo. Li. Ta.
Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su metro cuarenta y ocho de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos fue siempre Lolita.
¿Tuvo Lolita una precursora? Naturalmente que sí. En realidad. Lolita no hubiera podido existir para mí si un verano no hubiese amado a otra niña iniciática. En un principado junto al mar. ¿Cuándo? Aquel verano faltaban para que naciera Lolita casi tantos años como los que tenía yo entonces. Pueden confiar en que la prosa de los asesinos sea siempre elegante.
Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es lo que los serafines, los mal informados e ingenuos serafines de majestuosas alas, envidiaron. Contemplen esta maraña de espinas.
2
Nací en París en 1910. Mi padre era una persona amable y tolerante, una ensalada de orígenes raciales: ciudadano suizo de ascendencia francesa y austríaca, con un toque del Danubio en las venas. Revisaré en un minuto algunas encantadoras postales de azulado brillo. Poseía un lujoso hotel en la Riviera. Su padre y sus dos abuelos habían vendido vino, alhajas y seda, respectivamente. A los treinta años se casó con una muchacha inglesa, hija de Jerome Dunn, el alpinista, y nieta de dos párrocos de Dorset, expertos en temas insólitos: paleopedología y arpas eólicas, respectivamente. Mi madre, muy fotogénica, murió a causa de un absurdo accidente (un rayo durante un picnic) cuando tenía yo tres años, y, salvo una bolsa de calor en mi pasado más remoto, nada subsiste de ella en las hondonadas y valles del recuerdo sobre los cuales, si aún pueden ustedes sobrellevar mi estilo (escribo bajo vigilancia), se puso el sol en mi infancia: sin duda, todos ustedes conocen esos fragantes resabios de días suspendidos, como moscas minúsculas, en torno de algún seto en flor o súbitamente invadido y atravesado por las trepadoras, al pie de una colina, en la penumbra estival, llenos de sedosa tibieza y de dorados moscardones.
La hermana mayor de mi madre, Sybil, casada con un primo de mi padre que la abandono, servía en mi ámbito familiar como gobernanta gratuita y ama de llaves. Alguien me dijo después que estuvo enamorada de mi padre y que él, despreocupadamente, sacó provecho de tal sentimiento en un día lluvioso y se olvidó de ella cuando el tiempo aclaró. Yo le tenía mucho cariño; a pesar de la rigidez —la profética rigidez— de algunas de sus normas. Quizás lo que ella deseaba era hacer de mí, si llegaba el caso, un viudo mejor que mi padre. Tía Sybil tenía ojos azules, ribeteados de rosa, y una piel como la cera. Escribía poemas. Era poéticamente supersticiosa. Estaba segura de morir no bien cumpliera yo los dieciséis años, y así fue. Su marido, destacado viajante de artículos de perfumería, pasó la mayor parte de su vida en Norteamérica, donde, andando el tiempo, fundó una fábrica de perfumes y adquirió numerosas propiedades.
Crecí como un niño feliz, saludable, en un mundo brillante de libros ilustrados, arena limpia, naranjos, perros amistosos, paisajes marítimos y rostros sonrientes. En torno a mí, el espléndido Hotel Mirana giraba como una especie de universo privado, un cosmos blanqueado dentro del otro más vasto y azul que resplandecía fuera de él. Desde la fregona que llevaba delantal hasta el potentado vestido con traje de franela, a todos caía bien, todos me mimaban. Maduras damas norteamericanas se apoyaban en sus bastones y se inclinaban hacia mí como torres de Pisa. Princesas rusas arruinadas que no podían pagar a mi padre me compraban bombones caros. Y él, mon cher petit papa, me sacaba a navegar y a pasear en bicicleta, me enseñaba a nadar y a zambullirme y a esquiar en el agua, me leía Don Quijote y Les Misérables, y yo le adoraba y le respetaba y me enorgullecía de él cuando llegaban hasta mí los comentarios de los criados sobre sus numerosas amigas, seres hermosos y afectuosos que me festejaban mucho y vertían preciosas lágrimas sobre mi alegre orfandad.
Iba a una escuela diurna inglesa a pocos kilómetros de Mirana; allí jugaba al tenis y a la pelota, sacaba muy buenas notas y mantenía excelentes relaciones con mis compañeros y profesores. Los únicos acontecimientos inequívocamente sexuales que recuerdo antes de que cumpliera trece años (o sea, antes de que viera por primera vez a mi pequeña Annabel) fueron una conversación solemne, decorosa y puramente teórica sobre las sorpresas de la pubertad, sostenida en la rosaleda de la escuela con un alumno norteamericano, hijo de una actriz cinematográfica por entonces muy celebrada y a la cual veía muy rara vez en el mundo tridimensional; y ciertas interesantes reacciones de mi organismo ante determinadas fotografías, nácar y sombras, con hendiduras infinitamente suaves, en el suntuoso La beauté humaine, de Pinchon, que había encontrado debajo de una pila de Graphics, encuadernados en papel jaspeado, en la biblioteca del hotel. Después, con su estilo deliciosamente afable, mi padre me suministró toda la información que consideró necesaria sobre el sexo: eso fue justo antes de enviarme, en el otoño de 1923, a un lycée de Lyon (donde habría de pasar tres inviernos); pero, ay, en el verano de ese año mi padre recorría Italia con Madame de R. y su hija, y yo no tenía a nadie a quien recurrir, a nadie a quien consultar.
3
Annabel era, como este narrador, de origen híbrido; medio inglesa, medio holandesa. Hoy recuerdo sus rasgos con nitidez mucho menor que hace pocos años, antes de conocer a Lolita. Hay dos clases de memoria visual: mediante una de ellas recreamos diestramente una imagen en el laboratorio de nuestra mente con los ojos abiertos (y así veo a Annabel: en términos generales, tales como «piel color de miel», «brazos delgados», «pelo castaño y corto», «pestañas largas», «boca grande, brillante»); con la otra evocamos de manera instantánea, con los ojos cerrados, tras la oscura intimidad de los párpados, nuestro objetivo, réplica absoluta, desde un punto de vista óptico, de un rostro amado, un diminuto espectro que conserva sus colores naturales (y así veo a Lolita).
Permítaseme, pues, que, al describir a Annabel, me limite, decorosamente, a decir que era una niña encantadora, pocos meses menor que yo. Sus padres eran viejos amigos de mi tía y tan rígidos como ella. Habían alquilado una villa no lejos del Hotel Mirana. El calvo y moreno señor Leigh, y la gruesa y empolvada señora Leigh (de soltera, Vanessa van Ness). ¡Cómo los detestaba! Al principio, Annabel y yo hablábamos de temas periféricos. Ella cogía puñados de fina arena y la dejaba escurrirse entre sus dedos. Nuestras mentes estaban afinadas según el común de los preadolescentes europeos inteligentes de nuestro tiempo y nuestra generación, y dudo mucho que pudiera atribuirse a nuestro genio individual el interés por la pluralidad de mundos habitados, los partidos de tenis, el infinito, el solipsismo, etcétera. La dulzura y la indefensión de las crías de los animales nos causaban el mismo intenso dolor. Annabel quería ser enfermera en algún país asiático donde hubiera hambre; yo, ser un espía famoso.
Nos enamoramos inmediatamente, de una manera frenética, impúdica, angustiada. Y desesperanzada, debería agregar, porque aquellos arrebatos de mutua posesión sólo se habrían saciado si cada uno se hubiera embebido y saturado realmente de cada partícula del alma y el corazón del otro, pero jamás llegamos a conseguirlo, pues nos era imposible hallar las oportunidades de amarnos que tan fáciles resultan para los chicos barriobajeros. Después de un enloquecido intento de encontrarnos cierta noche, en el jardín de Annabel (más adelante hablaré de ello), la única intimidad que se nos permitió fue la de permanecer fuera del alcance del oído, pero no de la vista, en la parte populosa de la plage. Allí, en la muelle arena, a pocos metros de nuestros mayores, nos quedábamos tendidos la mañana entera, en un petrificado paroxismo, y aprovechábamos cada bendita grieta abierta en el espacio y el tiempo; su mano, medio oculta en la arena, se deslizaba hacia mí, sus bellos dedos morenos se acercaban cada vez más, como en sueños, entonces su rodilla opalina iniciaba una cautelosa travesía, a veces, una providencial muralla construida por un grupo de niños nos garantizaba amparo suficiente para rozarnos los labios salados; esos contactos incompletos producían en nuestros cuerpos jóvenes, sanos e inexpertos, un estado de exasperación tal que ni aun el agua fría y azul, bajo la cual seguíamos dándonos achuchones, podía aliviar.
Entre otros tesoros perdidos durante los vagabundeos de mi edad adulta, había una instantánea tomada por mi tía que mostraba a Annabel, sus padres y cierto doctor Cooper, un caballero serio, maduro y cojo que aquel verano cortejaba a mi tía, agrupados en torno a una mesa en la terraza de un café. Annabel no salió bien, sorprendida mientras se inclinaba sobre el chocolat glacé; sus delgados hombros desnudos y la raya de su pelo era lo único que podía identificarse (tal como recuerdo aquella fotografía) en la soleada bruma donde se diluyó su perdido encanto. Pero yo, sentado a cierta distancia del resto, salí con una especie de dramático realce: un jovencito triste, ceñudo, con un polo oscuro y pantalones cortos de excelente hechura, las piernas cruzadas, el rostro de perfil, la mirada perdida. Esa fotografía fue hecha el último día de aquel aciago verano y pocos minutos antes de que hiciéramos nuestro segundo y último intento por torcer el destino. Con el más baladí de los pretextos (ésa era nuestra última oportunidad, y ninguna otra consideración nos importaba ya) escapamos del café a la playa, donde encontramos una franja de arena solitaria, y allí, en la sombra violeta de unas rocas rojas que formaban como una caverna, tuvimos una breve sesión de ávidas caricias con un par de gafas de sol que alguien había perdido como único testigo. Estaba de rodillas, a punto de poseer a mi amada, cuando dos bañistas barbudos, un viejo lobo de mar y su hermano, surgieron de las aguas y nos lanzaron soeces exclamaciones de aliento. Cuatro meses después, Annabel murió de tifus en Corfú.
Fuente:




