Club de Lectura
Yo leo
La ciudad y los perros
Coordina: Simón Tamayo
—9 de noviembre de 2022—
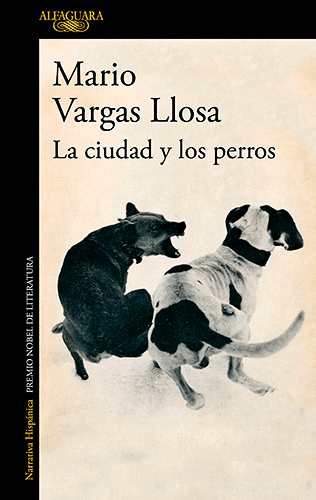
* * *
La iniciativa «Yo leo» pretende suscitar el amor por la lectura y el deseo de desarrollar competencias de análisis crítico frente a situaciones de la vida real. Este espacio para «compartir lecturas» será una oportunidad para conversar y pensar en el impacto que tienen las ideas de sus autores en la cotidianidad.
———
Simón Tamayo es administrador de negocios y magíster en Mercadeo de la Universidad Eafit, institución donde actualmente se desempeña como profesor de Mercadeo. Está convencido del poder de la lectura como hábito transformador de la ciudad, generador de arte y difusor de ideas. La lectura es la conexión con nuestro pasado, con nuestros valores y nuestra cultura.
Mayores informes:
* * *
La ciudad y los perros
Mario Vargas Llosa
~ 1963 ~

En La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, un grupo de jóvenes cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado es educado con la mayor severidad. La niñez se vive entre las tragedias de un hogar humilde y el colegio, pues los maltratos de unos padres ausentes se suman a la humillante formación militar. La vida sigue imparable y no hay demasiado tiempo para los lamentos. Quien sobrevive es aquel que habla fuerte y demuestra hombría con violencia, porque si no lo hace estará a merced de los atropellos de los demás. En este libro se puede ver cómo la represión a través de una disciplina exagerada puede derivar en la criminalidad, y también la mezcla de lo inocente y lo brutal, frente a una realidad que muchas veces nos rebasa. Me pareció notable la presencia de una leal perrita de calle llamada Malpapeada, que representa todo lo anterior y nos hace reflexionar, porque a pesar de tener una vida maltrecha, ella debe sobrevivir.
Simón Tamayo
* * *

Mario Vargas Llosa
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (1936) es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura (2010), el Cervantes (1994) —considerado como el más importante en lengua española—, el Planeta (1993), el Príncipe de Asturias de las Letras (1986), el Rómulo Gallegos (1967) y el Biblioteca Breve (1962), entre otros. Alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966) y Conversación en La Catedral (1969).
* * *
* * *
La ciudad y los perros
~ Fragmento ~
Por Mario Vargas Llosa
—Cuatro —dijo el Jaguar.
Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio: el peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban tres y uno, su blancura contrastaba con el suelo sucio.
—Cuatro —repitió el Jaguar—. ¿Quién?
—Yo —murmuró Cava—. Dije cuatro.
—Apúrate —replicó el Jaguar—. Ya sabes, el segundo de la izquierda.
Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno sólo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas; pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que, en las noches, conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra, estaba acostumbrado al invierno: era el miedo lo que erizaba su piel.
—¿Se acabó? ¿Puedo irme a dormir? —dijo Boa: un cuerpo y una voz desmesurados, un plumero de pelos grasientos que corona una cabeza prominente, un rostro diminuto de ojos hundidos por el sueño. Tenía la boca abierta, del labio inferior adelantado colgaba una hebra de tabaco. El Jaguar se había vuelto a mirarlo.
—Entro de imaginaria a la una —dijo Boa—. Quisiera dormir algo.
—Váyanse —dijo el Jaguar—. Los despertaré a las cinco.
Boa y Rulos salieron. Uno de ellos tropezó al cruzar el umbral y maldijo.
—Apenas regreses, me despiertas —ordenó el Jaguar—. No te demores mucho. Van a ser las doce.
—Sí —dijo Cava. Su rostro, por lo común impenetrable, parecía fatigado—. Voy a vestirme.
Salieron del baño. La cuadra estaba a oscuras, pero Cava no necesitaba ver para orientarse entre las dos columnas de literas; conocía de memoria ese recinto estirado y alto. Lo colmaba ahora una serenidad silenciosa, alterada instantáneamente por ronquidos o murmullos. Llegó a su cama, la segunda de la derecha, la de abajo, a un metro de la entrada. Mientras sacaba a tientas del ropero el pantalón, la camisa caqui y los botines, sentía junto a su rostro el aliento teñido de tabaco de Vallano, que dormía en la litera superior.
Distinguió en la oscuridad la doble hilera de dientes grandes y blanquísimos del negro y pensó en un roedor. Sin bulla, lentamente, se despojó del pijama de franela azul y se vistió. Echó sobre sus hombros el sacón de paño. Luego, pisando despacio porque los botines crujían, caminó hasta la litera del Jaguar, que estaba al otro extremo de la cuadra, junto al baño.
—Jaguar.
—Sí. Toma.
Cava alargó la mano, tocó dos objetos fríos, uno de ellos áspero. Conservó en la mano la linterna, guardó la lima en el bolsillo del sacón.
—¿Quiénes son los imaginarias? —preguntó Cava.
—El poeta y yo.
—¿Tú?
—Me reemplaza el Esclavo.
—¿Y en las otras secciones?
—¿Tienes miedo?
Cava no respondió. Se deslizó en puntas de pie hacia la puerta. Abrió uno de los batientes, con cuidado, pero no pudo evitar que crujiera.
—¡Un ladrón! —gritó alguien, en la oscuridad—. ¡Mátalo, imaginaria!
Cava no reconoció la voz. Miró afuera: el patio estaba vacío, débilmente iluminado por los globos eléctricos de la pista de desfile, que separaba las cuadras de un campo de hierba. La neblina disolvía el contorno de los tres bloques de cemento que albergaban a los cadetes del quinto año y les comunicaba una apariencia irreal. Salió. Aplastado de espaldas contra el muro de la cuadra, se mantuvo unos instantes quieto y sin pensar. Ya no contaba con nadie; el Jaguar también estaba a salvo. Envidió a los cadetes que dormían, a los suboficiales, los soldados entumecidos en el galpón levantado a la otra orilla del estadio. Advirtió que el miedo lo paralizaría si no actuaba. Calculó la distancia: debía cruzar el patio y la pista de desfile; luego, protegido por las sombras del descampado, contornear el comedor, las oficinas, los dormitorios de los oficiales y atravesar un nuevo patio, éste pequeño y de cemento, que moría en el edificio de las aulas, donde habría terminado el peligro: la ronda no llegaba hasta allí. Luego, el regreso.
Confusamente, deseó perder la voluntad y la imaginación y ejecutar el plan como una máquina ciega. Pasaba días enteros abandonado a una rutina que decidía por él, empujado dulcemente a acciones que apenas notaba; ahora era distinto, se había impuesto lo de esta noche, sentía una lucidez insólita.
Comenzó a avanzar pegado a la pared. En vez de cruzar el patio, dio un rodeo, siguiendo el muro curvo de las cuadras de quinto. Al llegar al extremo, miró con ansiedad: la pista parecía interminable y misteriosa, enmarcada por los simétricos globos de luz en torno a los cuales se aglomeraba la neblina.
Fuera del alcance de la luz, adivinó, en el macizo de sombras, el descampado cubierto de hierba. Los imaginarias solían tenderse allí, a dormir o a conversar en voz baja, cuando no hacía frío. Confiaba en que una timba los tuviera reunidos esa noche en algún baño. Caminó a pasos rápidos, sumergido en la sombra de los edificios de la izquierda, eludiendo los manchones de luz. El estallido de las olas y la resaca del mar extendido al pie del colegio, al fondo de los acantilados, apagaba el ruido de los botines. Al llegar al edificio de los oficiales se estremeció y apuró el paso. Después, cortó transversalmente la pista y se hundió en la oscuridad del descampado. Un movimiento próximo e inesperado devolvió a su cuerpo, como un puñetazo, el miedo que empezaba a vencer. Dudó un segundo: a un metro de distancia, brillantes como luciérnagas, dulces, tímidos, lo contemplaban los ojos de la vicuña. «¡Fuera!», exclamó, encolerizado. El animal permaneció indiferente.
«No duerme nunca la maldita», pensó Cava. «Tampoco come. ¿Por qué no se ha muerto?». Se alejó. Dos años y medio atrás, al venir a Lima para terminar sus estudios, lo asombró encontrar caminando impávidamente entre los muros grises y devorados por la humedad del Colegio Militar Leoncio Prado, a ese animal exclusivo de la sierra. ¿Quién había traído la vicuña al colegio, de qué lugar de los Andes? Los cadetes hacían apuestas de tiro al blanco: la vicuña apenas se inquietaba con el impacto de las piedras. Se apartaba lentamente de los tiradores, con una expresión neutra. «Se parece a los indios», pensó Cava. Subía la escalera de las aulas. Ahora no se preocupaba del ruido de los botines; allí no había nadie, fuera de los bancos, los pupitres, el viento y las sombras. Recorrió a grandes trancos la galería superior. Se detuvo. El chorro mortecino de la linterna le descubrió la ventana. «El segundo de la izquierda», había dicho el Jaguar. Efectivamente, estaba flojo.
Fue retirando con la lima la masilla del contorno, que recogía en la otra mano. La sintió mojada. Extrajo el vidrio con precaución y lo depositó en el suelo. Palpó la madera hasta encontrar el cerrojo. La ventana se abrió, de par en par. Ya adentro, movió la linterna en todas direcciones; sobre una de las mesas de la habitación, junto al mimeógrafo, había tres pilas de papel. Leyó:
«Examen bimestral de Química. Quinto año. Duración de la prueba: cuarenta minutos». Las hojas habían sido impresas esa tarde y la tinta brillaba aún.
Copió rápidamente las preguntas en una libreta, sin comprender lo que decían. Apagó la linterna y volvió hacia la ventana. Trepó y saltó: el vidrio se hizo trizas bajo los botines, con mil ruidos simultáneos. «¡Mierda!», gimió.
Había quedado en cuclillas, aterrado. Sus oídos no percibían, sin embargo, el bullicio salvaje que esperaban, las voces como balazos de los oficiales: sólo su respiración entrecortada por el miedo. Esperó todavía unos segundos. Luego, olvidando utilizar la linterna, reunió como pudo los trozos de vidrio repartidos por el enlosado y los guardó en el sacón. Regresó a la cuadra sin tomar precauciones. Quería llegar pronto, meterse en la litera, cerrar los ojos. En el descampado, al arrojar los pedazos de vidrio, se arañó las manos. En la puerta de la cuadra se detuvo; se sentía extenuado. Una silueta salió al paso.
—¿Listo? —dijo el Jaguar.
—Sí.
—Vamos al baño.
El Jaguar caminó delante, entró al baño empujando la puerta con las dos manos. En la claridad amarillenta del recinto, Cava comprobó que el Jaguar estaba descalzo; sus pies eran grandes y lechosos, de uñas largas y sucias; olían mal.
—Rompí un vidrio —dijo, sin levantar la voz.
Las manos del Jaguar vinieron hacia él como dos bólidos blancos y se incrustaron en las solapas de su sacón, que se cubrió de arrugas. Cava se tambaleó en el sitio, pero no bajó la mirada ante los ojos del Jaguar, odiosos y fijos detrás de unas pestañas corvas.
—Serrano —murmuró el Jaguar despacio—. Tenías que ser serrano. Si nos chapan, te juro…
Lo tenía siempre sujeto de las solapas. Cava puso sus manos sobre las del Jaguar. Trató de separarlas, sin violencia.
—¡Suelta! —dijo el Jaguar. Cava sintió en su cara una lluvia invisible. ¡Serrano!
Cava dejó caer las manos.
—No había nadie en el patio —susurró—. No me han visto.
El Jaguar lo había soltado; se mordía el dorso de la mano derecha.
—No soy un desgraciado, Jaguar —murmuró Cava—. Si nos chapan, pago solo y ya está.
El Jaguar lo miró de arriba abajo. Se rio.
—Serrano cobarde —dijo—. Te has orinado de miedo. Mírate los pantalones.
Fuente:



