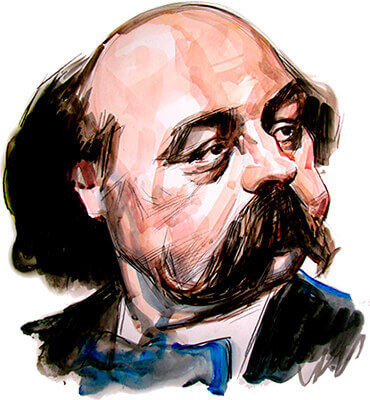Club de Lectura
Yo leo
Madame Bovary
Coordina: Simón Tamayo
—16 de febrero de 2021—
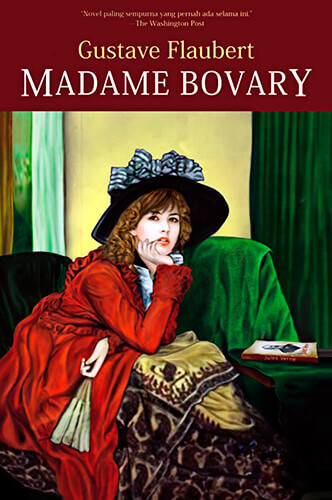
* * *
La iniciativa «Yo leo» pretende suscitar el amor por la lectura y el deseo de desarrollar competencias de análisis crítico frente a situaciones de la vida real. Este espacio para «compartir lecturas» será una oportunidad para conversar y pensar en el impacto que tienen las ideas de sus autores en la cotidianidad.
———
Simón Tamayo es administrador de negocios y magíster en Mercadeo de la Universidad Eafit. Actualmente se desempeña como profesor de Mercadeo en la Universidad de Medellín y está convencido del poder de la lectura como hábito transformador de la ciudad, generador de arte y difusor de ideas. La lectura es la conexión con nuestro pasado, con nuestros valores y nuestra cultura.
Mayores informes:
* * *
Madame Bovary
Gustave Flaubert
~ 1856 ~

La historia que nos cuenta Flaubert es durísima. Al tener unas ilusiones que siempre contrastan con su realidad, Emma Bovary vive en una constante insatisfacción, condenada a la mediocridad de su marido y amantes, a una vida plana y sin pasiones. Precisamente, este contexto odioso de una vida sumisa, en la que una mujer se siente inútil durante largos años, es lo que percibo en la crítica del autor por medio de la perdición y la soledad de Emma. Sorprenden la cantidad de mensajes implícitos que deja Flaubert en una novela que en apariencia es sencilla, pero que, más allá del drama de la infidelidad, te hace pensar en el feminismo.
Simón Tamayo
* * *
Gustave Flaubert
Ilustración © Ricardo Ajler
* * *
Madame Bovary
~ Fragmento ~
Estábamos en la sala de estudio cuando entró el director, seguido de un «novato» con atuendo pueblerino y de un celador cargado con un gran pupitre. Los que dormitaban se despertaron, y todos se fueron poniendo de pie como si los hubieran sorprendido en su trabajo.
El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos; luego, dirigiéndose al prefecto de estudios, le dijo a media voz:
—Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo, entra en quinto. Si por su aplicación y su conducta lo merece, pasará a la clase de los mayores, como corresponde a su edad.
El «novato», que se había quedado en la esquina, detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era un mozo del campo, de unos quince años, y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado en flequillo como un sacristán de pueblo, y parecía formal y muy azorado. Aunque no era ancho de hombros, su chaqueta de paño verde con botones negros debía de molestarle en las sisas, y por la abertura de las bocamangas se le veían unas muñecas rojas de ir siempre remangado. Las piernas, embutidas en medias azules, salían de un pantalón amarillento muy estirado por los tirantes. Calzaba zapatones, no muy limpios, guarnecidos de clavos.
Comenzaron a recitar las lecciones. El muchacho las escuchó con toda atención, como si estuviera en el sermón, sin ni siquiera atreverse a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y a las dos, cuando sonó la campana, el prefecto de estudios tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila.
Teníamos costumbre al entrar en clase de tirar las gorras al suelo para tener después las manos libres; había que echarlas desde el umbral para que cayeran debajo del banco, de manera que pegasen contra la pared levantando mucho polvo; era nuestro estilo.
Pero, bien porque no se hubiera fijado en aquella maniobra o porque no quisiera someterse a ella, ya se había terminado el rezo y el «novato» aún seguía con la gorra sobre las rodillas. Era uno de esos tocados de orden compuesto, en el que se encuentran reunidos los elementos de la gorra de granadero, del chapska, del sombrero redondo, de la gorra de nutria y del gorro de dormir; en fin, una de esas pobres cosas cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y armada de ballenas, comenzaba por tres molduras circulares; después se alternaban, separados por una banda roja, unos rombos de terciopelo con otros de pelo de conejo; venía después una especie de saco que terminaba en un polígono acartonado, guarnecido de un bordado en trencilla complicada, y de la que pendía, al cabo de un largo cordón muy fino, un pequeño colgante de hilos de oro, como una bellota. Era una gorra nueva y la visera relucía.
—Levántese —le dijo el profesor.
El «novato» se levantó; la gorra cayó al suelo. Toda la clase se echó a reír.
Se inclinó para recogerla. El compañero que tenía al lado se la volvió a tirar de un codazo, él volvió a recogerla.
—Deje ya en paz su gorra —dijo el profesor, que era hombre de chispa.
Los colegiales estallaron en una carcajada que desconcertó al pobre muchacho, de tal modo que no sabía si había que tener la gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Volvió a sentarse y la puso sobre las rodillas.
—Levántese —le ordenó el profesor, y dígame su nombre. El «novato», tartajeando, articuló un nombre ininteligible:
—¡Repita!
Se oyó el mismo tartamudeo de sílabas, ahogado por los abucheos de la clase. «¡Más alto!», gritó el profesor, «¡más alto!».
El «novato», tomando entonces una resolución extrema, abrió una boca desmesurada, y a pleno pulmón, como para llamar a alguien, soltó esta palabra: Charbovari.
Súbitamente se armó un jaleo, que fue in crescendo, con gritos agudos (aullaban, ladraban, pataleaban, repetían a coro: ¡Charbovari, Charbovari!) que luego fue rodando en notas aisladas, y calmándose a duras penas, resurgiendo a veces de pronto en algún banco donde estallaba aisladamente, como un petardo mal apagado, alguna risa ahogada.
Sin embargo, bajo la lluvia de amenazas, poco a poco se fue restableciendo el orden en la clase, y el profesor, que por fin logró captar el nombre de Charles Bovary, después de que éste se lo dictó, deletreó y releyó, ordenó inmediatamente al pobre diablo que fuera a sentarse en el banco de los desaplicados al pie de la tarima del profesor.
El muchacho se puso en movimiento, pero antes de echar a andar, vaciló.
—¿Qué busca? —le preguntó el profesor.
—Mi go… —repuso tímidamente el «novato», dirigiendo miradas inquietas a su alrededor.
—¡Quinientos versos a toda la clase! —pronunciado con voz furiosa, abortó, como el Quos ego una nueva borrasca. ¡A ver si se callan de una vez! —continuó indignado el profesor, mientras se enjugaba la frente con un pañuelo que se había sacado de su gorro—: y usted, «el nuevo», me va a copiar veinte veces el verbo ridiculus sum.
Luego, en tono más suave:
—Ya encontrará su gorra: no se la han robado.
Todo volvió a la calma. Las cabezas se inclinaron sobre las carpetas, y el «novato» permaneció durante dos horas en una compostura ejemplar, aunque, de vez en cuando, alguna bolita de papel lanzada desde la punta de una pluma iba a estrellarse en su cara.
Pero se limpiaba con la mano y permanecía inmóvil con la vista baja.
Por la tarde, en el estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas, rayó cuidadosamente el papel. Le vimos trabajar a conciencia, buscando todas las palabras en el diccionario y haciendo un gran esfuerzo. Gracias, sin duda, a la aplicación que demostró, no bajó a la clase inferior, pues, si sabía bastante bien las reglas, carecía de elegancia en los giros. Había empezado el latín con el cura de su pueblo, pues sus padres, por razones de economía, habían retrasado todo lo posible su entrada en el colegio.
Su padre, el señor Charles-Denis-Bartholomé Bovary, antiguo ayudante de capitán médico, comprometido hacia 1812 en asuntos de reclutamiento y obligado por aquella época a dejar el servicio, aprovechó sus prendas personales para cazar al vuelo una dote de setenta mil francos que se le presentaba en la hija de un comerciante de géneros de punto, enamorada de su tipo. Hombre guapo, fanfarrón, que hacía sonar fuerte sus espuelas, con unas patillas unidas al bigote, los dedos llenos de sortijas, tenía el aire de un valentón y la vivacidad desenvuelta de un viajante de comercio. Ya casado, vivió dos o tres años de la fortuna de su mujer, comiendo bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, y por la noche no regresaba a casa hasta después de haber asistido a los espectáculos y frecuentado los cafés. Murió su suegro y dejó poca cosa; el yerno se indignó y se metió a fabricante, perdió algún dinero, y luego se retiró al campo donde quiso explotar sus tierras. Pero, como entendía de agricultura tanto como de fabricante de telas de algodón, montaba sus caballos en lugar de enviarlos a labrar, bebía la sidra de su cosecha en botellas en vez de venderla por barricas, se comía las más hermosas aves de su corral y engrasaba sus botas de caza con tocino de sus cerdos, no tardó nada en darse cuenta de que era mejor abandonar toda especulación.
Por doscientos francos al año, encontró en un pueblo, en los confines del País de Caux, y de la Picardía, para alquilar una especie de vivienda, mitad granja, mitad casa señorial; y despechado, consumido de pena, envidiando a todo el mundo, se encerró a los cuarenta y cinco años, asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz.
Su mujer, en otro tiempo, había estado loca por él; lo había amado con mil servilismos, que le apartaron todavía más de ella.
En otra época jovial, expansiva y tan enamorada, se había vuelto, al envejecer, como el vino destapado que se convierte en vinagre, de humor difícil, chillona y nerviosa. ¡Había sufrido tanto, sin quejarse, al principio, cuando le veía correr detrás de todas las mozas del pueblo y regresar de noche de veinte lugares de perdición, hastiado y apestando a vino! Después, su orgullo se había rebelado. Entonces se calló tragándose la rabia en un estoicismo mudo que guardó hasta su muerte.
Siempre andaba de compras y de negocios. Iba a visitar a los procuradores, al presidente de la audiencia, recordaba el vencimiento de las letras, obtenía aplazamientos, y en casa planchaba, cosía, lavaba, vigilaba los obreros, pagaba las cuentas, mientras que, sin preocuparse de nada, el señor, continuamente embotado en una somnolencia gruñona de la que no se despertaba más que para decirle cosas desagradables, permanecía fumando al lado del fuego, escupiendo en las cenizas.
Cuando tuvo un niño, hubo que buscarle una nodriza. Vuelto a casa, el crío fue mimado como un príncipe. Su madre lo alimentaba con golosinas; su padre le dejaba corretear descalzo, y para dárselas de filósofo, decía que incluso podía muy bien ir completamente desnudo, como las crías de los animales. Contrariamente a las tendencias maternas, él tenía en la cabeza un cierto ideal viril de la infancia según el cual trataba de formar a su hijo, deseando que se educase duramente, a la espartana, para que adquiriese una buena constitución. Le hacía acostarse en una cama sin calentar, le daba a beber grandes tragos de ron y le enseñaba a hacer burla de las procesiones. Pero de naturaleza apacible, el niño respondía mal a los esfuerzos paternos. Su madre le llevaba siempre pegado a sus faldas, le recortaba figuras de cartón, le contaba cuentos, conversaba con él en monólogos interminables, llenos de alegrías melancólicas y de zalamerías parlanchinas. En la soledad de su vida, trasplantó a aquella cabeza infantil todas sus frustraciones. Soñaba con posiciones elevadas, le veía ya alto, guapo, inteligente, situado, ingeniero de caminos, canales y puertos o magistrado. Le enseñó a leer e incluso, con un viejo piano que tenía, aprendió a cantar dos o tres pequeñas romanzas. Pero a todo esto el señor Bovary, poco interesado por las letras, decía que todo aquello no valía la pena.
¿Tendrían algún día con qué mantenerle en las escuelas del estado, comprarle un cargo o un traspaso de una tienda? Por otra parte, un hombre con tupé triunfa siempre en el mundo. La señora Bovary se mordía los labios mientras que el niño andaba suelto por el pueblo.
Se iba con los labradores y espantaba a terronazos los cuervos que volaban. Comía moras a lo largo de las cunetas, guardaba los pavos con una vara, segaba las mieses, corría por el bosque, jugaba a la rayuela en el pórtico de la iglesia y en las grandes fiestas pedía al sacristán que le dejase tocar las campanas, para colgarse con todo su peso de la cuerda grande y sentirse transportado por ella en su vaivén.
Así creció como un roble, adquiriendo fuertes manos y bellos colores.
Fuente: