Retrato vivo de
Fernando González
Félix Ángel Vallejo
(1982)
La Corporación Otraparte agradece a los herederos de Félix Ángel Vallejo su generosa autorización de permitir la publicación de esta obra en nuestra página web.
Prólogo
Este don Fernando González pudo ser la pregunta que un día se hizo el autor; cuántos nos la hemos hecho y cuántos nos la hicimos acerca de este personaje o su estilo, o de tantos y tantos escritores. ¿Este Don Quijote o aquel Cervantes? No. En el Mago de Otraparte está él primero que sus creaciones, lo siguen la postura ante la vida, el estilo y los personajes, él es causa, ellos son secuela. ¿Por qué? Porque la mejor literatura de Fernando González es quizá la que no escribió, la que él padeció y paladeó cuando se vio ante el hecho de un Medellín de los años treinta creciendo y él situado en un Envigado quedándose chiquito —no estancado— frente a la capital y unos valores deleznándose, o sea aquellos de la sociedad tradicional que se moderniza, y Fernando, hombre de rancia cepa aburraceña, pero de aquellos que no nacieron en el parque de Berrío (ni hubiese querido nacer), contesta ordeñando todos los días la vaca en la manguita de la casa y viéndose entre las gentes con la satisfacción inmensa de provenir de la cepa más pura del pueblo y estar casado con el vástago de una de las familias más notables del valle de Aburrá, una hija del expresidente Carlos E. Restrepo; y mira el mundo desde lejos. Hubiera podido ser un «greco-quindiano de Manizales», o un «filipichín de Bogotá», o un «fundillón de Medellín». No lo fue así. Después de haber trasegado medio mundo arrebujado en los consulados de Colombia en Europa, dominar el francés, ser un lector de Pascal, de Molière y un causeur, no quiso dejar de saberse ni punto más ni punto menos que eso: un envigadeño.
Esto es lo que descubre, mejor aún, vislumbra el autor, cuando él mismo vivía en Sabaneta, el corregimiento más importante de ese municipio, haciendo también vida agreste, a lo cual las circunstancias lo llevaban, pero con doce años de Bogotá a sus espaldas y piensa: este es mi hombre (siempre había sido su personaje inolvidable), y comienza a acercársele como si con él se pudiera tratar de par a par. Ángel Vallejo, también de cepa preclara, sobra decir sin compromisos con banqueros ni industriales y viviendo en el mismo plano geográfico, sólo que a escasas dos leguas de Medellín, pero aún en pleno valle de Aburrá, deseaba producir otra obra literaria de valía. ¿Por qué no? Aquí que no peco, lo incito, a mí qué me importa, si le caigo mal, como si no fuera conmigo. No voy con intención de plagiarle, o de robarle ideas, de aprender sí, él es el maestro, de solazarme también, pudiera ser el amigo, el interlocutor que requiere el solitario señor de las inmediaciones de la Ayurá. Y principia la obra y tiene buen comienzo; sigue con aceptable continuidad, no observa rechazo, no hay ironía, ni tampoco se siente en la lejana proximidad que se experimenta al lado del genio. Prosigue y ya no como visitante, sí como caminantes, compañeros en el diario paseo a Envigado, allí en su hábitat, el autor y el maestro, el maestro y el autor, recorren los lugares familiares, en esa deleitosa fruición del cirujano de extraer sin extirpar, o de irritar para que se produzcan más mieses, mejores jugos, suave aguijón que penetra sin lastimar. Pero como en ese medio la psique era más sensible, más irritable, fácilmente podían estallar peligrosas explosiones de mal humor en quien no necesitaba de testigos, de compañía para entablar conversación y la tenía suficiente con los árboles, las flores, las semillas o los contertulios ocasionales del café o del camino… Y sin embargo, ¡oh tino!, ¡oh diplomacia!, ¡oh táctica! Funcionó y se produjo el milagro de una lenta, pero cierta y segura compenetración. Después de todo había más en común que en conflicto. El autor formal y sutil, el maestro informal y sutil; el autor interesado en oír, el maestro interesado en ser oído; el maestro más allá de los 60; y en esa etapa, ¿si no escribía con quién hablaba? ¿Con la mujer, los hijos, el mayordomo, y los diez amigos eventuales que le quedaban? ¿Quién recogía eso? Necesitaba de alguien que él supiera o presintiera que lo estaba «grabando»; eso precisamente hacía el autor con la única tecnología de su tiempo: se sentaba en «el café de don Jorge» para reconstruir en notas concisas, pero suficientes, sus «viajes» con el maestro. Pero estoy perdiendo mi estilo, se decía, y es el maestro el que habla por mis propias palabras. El fenómeno de compenetración había comenzado a operarse. La sesión peripatética se efectuaba tres y hasta cuatro veces por semana durante medios días. Se iba camino de una simbiosis personal y literaria donde de cierto el más blindado de los dos, el filósofo (siempre como abstraído, absorto, ensimismado, se escuchaba primero a sí mismo y esa constituía su mejor defensa), era el agente activo. Uno y otro se quisieron, lazos de entrañable afecto mutuo los ataron. Por eso cuando a Félix le dio por viajar a Europa con ánimo de vivir en ese viejo mundo largo tiempo, Fernando, en carta del 18 de enero de 1964 (menos de un mes antes de morir; murió el 16 de febrero del mismo año), lo requería para que regresara, así: «¡Véngase ya! ¡Aquí está el Silencio y el Silencioso; aquí es la Libertad y la Paz! Aquí haremos su ermita para Ud. y la Paca». Y, al final de dicha misiva, le reiteraba su instancia de este modo: «Contesto su carta así: ¡vuelva ya! El fruto que Ud. tenía que sacar de ese viaje, ya lo sacó o cogió…». Parecía como si la enfermedad que ya lo minaba le hiciese intuir la proximidad de lo que él, sus familiares y amigos presentían.
Este libro no es, pues, el resultado de la experiencia de un autor en busca de tema, ni fue escrito por escribir. Es más bien la secreta vivencia de un escritor que quiso penetrar en la intimidad de este filósofo de América, del profundo y gozoso meditador de Viaje a pie, del «amente» intuitivo del Libro de los viajes o de las presencias, del autobiógrafo de Don Mirócletes, de El maestro de escuela, de Mi Simón Bolívar, etc., así como también del odio inconsciente a los lanudos santanderinos y a los sinuosos abogados del reino. Cosa que logró en todos los momentos de su vida, pues el de «Otraparte» jamás conoció la decadencia de su genio.
Este nuevo ser, fruto de un maestro y de un autor que se presintió aún embrionariamente en este hijo póstumo del primero de los nombrados, es un monstruo de sagacidad montañera, de profundidad, de perspicacia y de belleza, puesto que es producto de un par de estetas del idioma. Una joya engastada en ese paisaje del clima, de la brisa acariciadora y tibia del Aburrá, de sus planicies limitadas por la vertiente montañosa sembrada de casitas de paredes muy blancas, de pilares coloreados con primor y adornadas con bellos jardines de flores, propias de esta comarca de nuestra zona tórrida.
Allí en la tierra de los Restrepos, José Félix y don Manuel, de Marceliano Vélez y don Manuel Uribe Ángel y del brioso antepasado don Lucas de Ochoa, conversaron y concibieron este tomo, gentil lector, cuya gestación se interrumpe con la huida del maestro, pero prosigue en el autor hasta dar a la luz el texto macerado por el lapso de 18 años. Habría de ser la Institución (1) la que describe en su nombre lo que sucedió en el hecho de dos espíritus de la Antioquia rural, pasados por el agua de la civilización universal, que plasmaron durante cinco años de cálida identificación moral y sicológica, hasta hacer factible por medio del diálogo y subsiguiente compenetración de miras, el concierto de voluntades en una obra de prodigio, como Ud., privilegiado lector, podrá juzgarla, a la que los condujo una misteriosa vivencia personal o como secreta voz mutua de sabia integración cultural.
Jorge Rodríguez Arbeláez
———
(1) Jorge Rodríguez Arbeláez (1921-2008) se refiere al Instituto de Integración Cultural Recinto de Quirama, entidad que fundó en 1968 y que patrocinó la primera edición de este libro en 1982. [Notas al pie de página de Ediciones Otraparte].
— o o o —
Explicación necesaria
En el mes de septiembre de 1957 regresamos de Bogotá, en donde habíamos residido doce años. Decidimos entonces vivir en la finca «San Isidro», al lado de Sabaneta, en aquel tiempo un apacible pueblo no lejos de Medellín. Y como de allí el viaje a pie a Envigado me era grato por la carretera a través de árboles, cultivos agrícolas y jardines, me habitué a hacerlo casi todos los sábados y los domingos, inicialmente incitado por mis cordiales relaciones con el farmacéutico don Luis Olarte —dueño de la farmacia Santacruz—, y luego por mis frecuentes citas en ese mismo lugar con el maestro Fernando González.
Yo sabía que él —el maestro—, por entonces cónsul en Bilbao (España), había renunciado, pero ignoraba su regreso. Lo cierto fue que un sábado de aquellos, mientras bebía tinto en una de las cafeterías de la plaza de Envigado, al mirar de pronto hacia la acera próxima, mis ojos se encontraron con los suyos en el momento en que él ya se dirigía a mí, a prisa, y muy alegre y sonriente. A la sazón nuestra amistad era vieja y cordial, pero no íntima. Sin embargo hoy puedo afirmar que desde ese día nació una muy sincera, afectuosa y profunda, según puede verse en estos libros (2), la que no sólo duró hasta su muerte, sino que continúa viviendo, inmóvil, en la memoria del corazón.
Pocos días después empecé a visitarlo, con discreta frecuencia, en su casa de Otraparte, ahí al pie de Envigado. Pero habitualmente sólo permanecíamos en ella mientras él se preparaba para salir. Y luego, primero que todo, íbamos a beber tinto en la «Cafetería Georgia» de don Jorge González, en donde él empezaba a decirme —tanteando al principio— algo en relación con sus vivencias de esos momentos, mientras yo, a mi turno, también tanteaba en forma de prudente y atento silencio o de cautas sugerencias. Minutos más tarde nos dedicábamos a recorrer calles solitarias, callejones, suburbios y mangas; pero siempre hablando él sobre todo lo que íbamos viendo y viviendo, y yo escuchándolo e interrogándolo e incitándolo cautelosamente. O sea, tal como dan cuenta de ello estos libros.
Como él tenía el viejo hábito de escribir previamente en libretas y yo solía hacerlo de igual modo, fácilmente me acostumbré a retener, a fijar, casi todo lo esencial de lo que conversábamos o me decía espontáneamente, o monologaba. De tal manera que, después de despedirnos en la carretera frente a la vieja puerta de Otraparte, yo regresaba a Georgia, en donde, allí en nuestra mesa habitual, hacía la versión viva y total de nuestras conversaciones, soliloquios e incidentes de ese día.
Y lo que él iba escribiendo —cosa que hacía dentro de nuestros viajes o después de ellos— me lo leía con paladeada lentitud al día siguiente mirándome, en momentos de suspenso, de modo tan profundo, que yo sentía como si realmente me estuviera viendo por dentro o me desnudara para verme. No cabía duda, pues, de que buscaba resonancias de sus hondas palabras en mí, y yo no vacilaba en expresarle mi genuina emoción y admiración.
Y por eso tan pronto como pensé o calculé que lo que había escrito le daba volumen como para un libro, me atreví a insinuarle que lo sacara en limpio y lo publicara.
Pero se negó a aceptar tal insinuación entre airado, burlón, irónico, diciéndome que no volvería a publicar nunca más nada porque eso era trabajo perdido y de pura vanidad. Días después le insistí y me contestó más o menos lo mismo, aunque me pareció que lo hizo en un tono menos áspero, menos seguro. Pero inesperadamente una tarde que yo pasaba en bus frente a su casa, de regreso de Medellín a Sabaneta, alcancé a verlo en el corredor escribiendo, aprisa, en su máquina, hecho nuevo para mí, y al día siguiente me dijo, sin preguntarle, que ya estaba sacando en limpio el Libro de los viajes o de las presencias que fue editado el 14 de agosto de 1959.
Poco después yo empecé también a sacar en limpio el mío —Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa—, pero con la lentitud que me imponían otras ocupaciones.
Él tardó poco en terminarlo, quizás un mes, y enseguida me prestó una copia. Recuerdo que inmediatamente empecé a leer ese profundo y singular libro, con inquieta, tensa, paladeada y meditada lentitud. Como en su mayor parte lo había vivido con él y se lo había oído leer en sus libretas, quise entender su hondo y misterioso sentido unitario, y también el de algunos cambios y adiciones. Por eso al devolvérselo pude expresarle sencillamente mi admiración. Recuerdo que al comentarme algunos cambios, me dijo que tal vez podía haberle causado algún daño quitándole espontaneidad o frescura, o matando unas vivencias, pero que no había podido evitarlo. «Casi es imposible que el parto se cumpla con absoluta naturalidad…», me agregó.
Terminé el mío y también se lo pasé a él para que lo leyera. Y como personalmente vi que lo hizo con vivo y profundo interés, vano sería referirme aquí a los generosos comentarios que me hizo durante su lectura y al entregármelo. También me sugirió, con visible emoción, que publicara «en librito aparte» Micaela, sin excluirlo del mayor, tal como lo hice. Y en su cordial efusión de aquellos inolvidables momentos, me ofreció, además, escribir sendos prólogos, así como aparecen en uno y otro, firmados con el seudónimo «Lucas de Ochoa (y Alday)», tal como se llamaba su abuelo (3).
Bueno es anotar aquí, para que todo quede suficientemente claro, que la carta que aparece en la última hoja del libro Viajes de un novicio…, dirigida a mí y firmada por el propio maestro Fernando González Ochoa, es confirmación inequívoca y decisiva o fehaciente prueba de la total autenticidad de dicho libro. Se advierte que hasta tuvo el buen cuidado de firmarla con su segundo apellido para que no quedara duda ninguna.
Y si usé al escribir ese libro, y referirme a él, el seudónimo «Lucas de Ochoa», lo hice más que todo para facilitar la espontaneidad en la total expresión de sus vivencias y posibles confesiones, a veces un tanto crudas (como ocurrió en el caso de la coja Elena, página 100), pero no por eso menos interesantes dentro de la adecuada integración de su genuina personalidad. Así lo pensaba él, de ello estoy seguro.
De manera, pues, que todo el que haya leído y digerido uno siquiera de sus libros (en todos «está el viaje», solía decir él), podrá ver que allí en Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa y en Retrato vivo de Fernando González también está entero y verdadero él con esa su personal, sugestiva, profunda e inconfundible manera de decir sus cosas…
Por eso preferí dejar que él hablara a su modo y estilo únicos, a escribir yo una simple biografía a mi pobre manera. Y gracias a ello los dos libros, fundidos en uno, por su propia unidad y congruencia íntima, quizás logren ser entendidos como lo que yo podría haber titulado, a guisa de síntesis o parvo y denso fruto de mi excepcional y profunda amistad con él durante tan largo como asiduo e intenso tiempo, más o menos así: «Breve biografía de Fernando González en cinco años de conversaciones con él».
Así, pues, es obvio que a quien esté habituado a leer con atención y profundidad, no le será difícil entender, aun entre líneas, que estas páginas obedecieron a una ardua tarea de alerta vigilancia de la vivencia y expresión genuinas de ese misterioso hervidero de mundos interiores que fue Fernando González; y que, por eso, su honda voz de metafísico, filósofo, artista y maestro resuena en estos veraces libros.
El Autor
———
(2) Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa (1960) y Retrato vivo de Fernando González (1982).
(3) Lucas de Ochoa y López de Alday fue abuelo de Lucas de Ochoa y Tirado, tatarabuelo de Fernando González Ochoa.
— o o o —
Introito
Llegué a la casa de Ángel Ríos en el momento en que éste rompía unos cuadernos manuscritos y los arrojaba a una caneca. Estaba colérico. Ni siquiera me vio ni me oyó cuando lo saludé. Pero como advertí que algunos se le escapaban casi enteros, al salir, ya de noche, saqué a escondidas los que pude, de los cuales copio lo siguiente:
El verdadero maestro no puede enseñarle nada a nadie. Simplemente ayuda o induce a sus supuestos discípulos a que vean lo que ellos tienen por dentro. Es partero. Toda la sabiduría humana la enseña y la da a luz la misma vida al vivirla, padecerla y digerirla.
Hace meses que estoy bregando por desnudar lo que tengo dentro de mí de la vida del Mago de Otraparte. Estoy completamente poseído por su misterio y me parece que lo vivo, pero no puedo comunicarlo. ¿Quién me lo impide? No lo sé con seguridad, aunque sí lo sospecho… Creo que es él mismo el que me visita para tratar de ayudarme a viajar por sus mundos, pues cuando deseo expresar con desnudez una vivencia, siento que alguien, muy alto, me inhibe. De pronto me hago la ilusión de que es fácil darle forma a mi propósito e inicio mis tartamudeos. Pero tan pronto como vuelvo a ver al Mago viviendo otras presencias, al parecer contradictorias, si bien mucho más altas, las mías desaparecen como por ensalmo, y permanezco en mi nada inicial.
¿Por qué, pues, a pesar de ser tan reales, vivas y hondas las interpretaciones que él hace del universo y de la vida, son, sin embargo, tan inestables, tan evanescentes? Porque la atmósfera de magia en que suele envolverlas es tan poderosa, que a veces aún no ha terminado de expresarlas cuando ya se esfuman… Y entonces sonríe, burlón, diciendo que todo eso son meras verdades provisionales…
Lo he visto, gozoso, acariciando en su interior algo que acaba de vivir, de ver por dentro o de intuir. Con su quietud y su silencio, él me induce…, sabe inducirme. Permanece inmóvil, abstraído, lejanísimo, ahí sentado con las manos cruzadas sobre el puño del bastón. De fuera no ve nada, aunque los ojos le resplandecen. La vista la mantiene fija, atenta en su intimidad hasta que percibe y desnuda la vivencia. Luego levanta la cabeza, mira de frente, sonríe y la expresa embelesado… Y mientras yo la vivo y me deleito con la inefable visión de ese paraíso, él, de súbito, lo destruye con una sola palabra; pero no sin suscitar al mismo tiempo una más alta y bella esperanza. Tal es el modo como el Mago induce, comunica el misterio de morir resucitando. Por eso él, en la vida moral, no ve sino guerra e infinito viaje.
En el mundo de las plantas y las flores halla, a cada instante, reminiscencias del Paraíso. Un día que fui a su casa por la mañana, lo hallé paseándose, feliz, a lo largo de una callecita formada en el prado con paralelas enredaderas de batatilla florecida. Y tan pronto como me vio, exclamó, dichoso, señalándome las flores:
«¡Mire…!, ¡mire…!, ¿no le parece una musiquita muy hermosa? Es como un sueño; lo único que nos queda de ese Edén de donde nos echaron amnesiados. ¿No ve lo inocentes que son? No se averguenzan de exhibir el sexo con cándida alegría. Nosotros estamos vestidos, escondidos por dentro y por fuera, vueltos hacia abajo, hacia la tierra, avergonzados, cabizbajos, angustiados. Ellas, en cambio, y todos los árboles y las plantas, están desnudos y vueltos hacia arriba, hacia el cielo, en bella y tranquila desnudez inocente. Pero estas alegres florecillas se marchitan ya, no resisten un día de sol. Se parecen a esas muchachas bonitas, de catorce años y medio, cuando se resbalan…».
Otro día de un mes de abril, como a eso de las once a.m., visité al Mago en su casa y lo hallé muy deprimido y enfermo. Estaba consultando unos libros sobre botánica y como bregando por llenar el angustioso vacío de su vida interior en esos instantes. Desde antes de saludarlo viví sus tormentos. Y a medida que me le acerqué un poco más, y más…, me fue envolviendo y oprimiendo la atmósfera de locura que de él emanaba. Me habló de un modo trunco, con voz pesada, aletargada, muy confusa y lejanísima, como de quien habla por allá, desde el fondo de una cueva muy honda, de algo incoherente e ininteligible. Pero momentos después supe que lo que me dijo se relacionaba con plantas, porque me leyó un párrafo.
Más tarde llegó una señora joven, bella, pero con huellas de precocidad senil y muy locuaz. Desde antes de entrar oí que hablaba a borbotones con su chofer. Saludó al Mago con efusión, beso en la mejilla y torrentes de palabras. Y éste, a pesar de que se hallaba hundido en su infierno, la acogió con premura cordial y bondadosa sonrisa. Enseguida ella se alejó familiarmente en busca de la señora Berenguela. «¿Quién es…?», me preguntó él. «No la conozco…», respondile. Y colocando el libro a un lado y frotándose el rostro y los ojos con las dos manos, exclamó: «¡Cómo es de carajo todo esto…! ¡No hay nada! ¡Todo está vacío! Hoy sólo vivo la presencia de la muerte. Soy todo muerte. No sé qué se me hizo la Intimidad. La llamo y no responde. No la hallo en ninguna parte. Se me fue».
Parecía desesperado, poseído por inmenso desconsuelo, infinita soledad e invencible hastío. Recordé a Job: «Mi alma tiene tedio de mi vida». Nada le interesaba en esos instantes, todo el universo carecía de sentido para él… Su cuerpo y su ánimo difundían pesadez, aislamiento, sopor, oscuridad. Yo viví que me repelía, que me rechazaba con sus ojos turbios, su voz seca y su semblante hosco. Pero de golpe, como si fuera otro, me dijo blandamente: «Estoy muy, pero muy enfermo. Se me acabó la sinergia. No puedo dormir nada y paso toda la noche con fuertes dolores y pensando sólo en la muerte… ¡Cómo estoy de sordo y de bruto…! ¿No ve? Ya me voy a morir… Todo esto es muy carajo… ¡No hay salida! De ayer a hoy se me fue la Presencia y no he podido recuperarla», repetía y repetía, como sonámbulo.
«Tenemos que matar al yo carnal antes de morir, porque si no vivimos muriendo y resucitando, nos va a doler mucho… ¡No…! De todas maneras vamos a morir degollados a manos del ángel que Dios puso, con una espada flamígera, en la puerta del Paraíso. Porque para poder regresar a él nos tienen que degollar. Y por eso toda muerte tendrá que ser siempre dolorosa. Así quedó patentizado, para todos los siglos, en la de Cristo. “Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?”. La verdad es. Está en todas partes. Pero en este mundo de la ciencia del bien y del mal, del placer y el dolor, siempre es y será provisional. Y es porque nunca podemos entender el proceso total, hacer la síntesis, llegar a la Intimidad. Sólo vamos entendiendo poco a poco en forma granulada, fragmentaria. Pero casi nunca nos valemos de la atención voluntaria para ascender, para progresar en la vida moral. Actuamos y vemos un fracaso, pero no podemos ver el conjunto de fracasos. Y esto es lo que nos incita a insistir en la brega, en la lucha. La vida moral es guerra. Y a medida que es más delicada la sensibilidad del guerrero, es más dolorosa y dura la batalla, pero más hermosa, más noble y más alta. Toda pasión, todo error, todo conflicto entre los opuestos mal y bien, no es otra cosa que ignorancia. Al sumar, por ejemplo, varias cantidades, puede ocurrir que no nos funcione un reflejo y que por eso afirmemos mentalmente que siete y ocho son dieciséis, sin que notemos, de inmediato, nada absurdo a causa del defecto en la función de la memoria. Pero basta que de súbito descubramos nuestra falla en el reflejo, para que en el acto veamos que no se trataba de un error (la verdad siempre estuvo allí), sino de un vacío ocasionado por ignorancia u olvido, dentro del funcionamiento adecuado de nuestra mecánica mental. El que tenga ojos que vea».
Nadie como el Mago de Otraparte vive, padece y digiere mundos y vidas. Él es un incesante e infatigable viajero cósmico que todo lo desea ver, palpar, paladear, entender. Lo he visto poseído de júbilo viviendo la vida de las plantas, de los animales, de los pordioseros, de los locos, de los agonizantes, de los muertos «parados». Cierta vez lo sorprendí mientras acariciaba a una pequeña Mimosa pudica, diciéndole, muy enamorado: «¡Muchachita linda!, ¡muchachita linda!».
«No amamos ni odiamos a nuestro prójimo, sino en cuanto en él nos amamos u odiamos a nosotros mismos. Somos pobres necesitados. Casi siempre la necesidad nos impone su ley. Voluntariamente no ascienden, no se perfeccionan, no progresan sino los santos. La mayoría de los humanos es pasiva; habla, piensa y obra por reflejos. No usa la atención voluntaria y por eso es esclava de su vida pasional. El espíritu aún no ha podido hacer casa en el cuerpo».
* * *
Como el Mago es cósmico, vive en su propia vida la vida del prójimo, y por eso ama u odia a éste en cuanto se ama o se odia a sí mismo. Es cosa del proceso, del viaje, del «entendiendo», pues tan pronto como digiere el nudo o concilia la representación con la Intimidad, los ama a todos en ella.
Él es hervidero, volcán de grandes pasiones. Y esto explica el que con tanta facilidad y claridad vea en los demás, de un golpe, lo que él ve en sí mismo. Mirando a Abraham (4) cuando éste entraba hoy en la iglesia de Envigado a tientas, intuí que vivió su dolor, su vejez, su agonía y su espanto. «Vea bien que ya lo anda buscando…», me dijo.
Como de natural vive, siente que es un agonizante, ama mucho la vida y tiembla a cada paso de miedo a la muerte. Y cuando habla de ésta y de que no la teme y de que el temor a morir se manifiesta sólo en cuanto estamos muertos («Dejad a los muertos que entierren a sus muertos»), se le adivina en la voz su temblor y su pavor. Diez mil años sería poco tiempo para él gozar y padecer perfeccionándose aquí en la tierra. Como sabe que somos eternidad en el tiempo, no desea irse, de ninguna manera, sin llevar a cabo este viaje lo mejor posible.
«Nadie desea realmente morir. Ni siquiera el que se suicida, pues éste lo que en realidad busca es fugarse del tormento del cuerpo o de la conciencia oscura de sentirse morir, en busca de otra vida. Cuando el cuerpo ya no funciona porque le falta la energía, el que habita en esa carroña, en esa casa a punto de derrumbarse, vive y siente angustiosamente la necesidad de desocuparla. Y por eso llega hasta decir a veces que desea la muerte. Al hombre viejo y enfermo ya se le está acabando el mundo, pues ha muerto lo bastante. No moriremos de una sola muerte, sino que vamos muriendo de instante en instante hasta que llega la final».
El Mago convive con el universo en la plenitud de su manifestación. La creación entera le es familiar. Como es hijo legítimo del sol y de la tierra, tiene vivencia cósmica y en su magia es verdadero mago caldeo. Vibra en armonía con el universo. Para él no hay sino una sola música: la del Infinito. Viéndolo ahora, hace poco, volví a pensar lo que muchas veces he pensado: «¿Será este un viejo sabio de aquellos antiguos, reencarnado?». Porque uno de los de hoy no ve por todas partes, y en todo cuanto lo rodea, sino máquinas sin alma, vidas simplemente fisiológicas. En cambio, para él, todo lo creado está vivo y su vida es divina. No hay nada en el universo que carezca de Intimidad, de espíritu. En las noches de luna, muy claras y bellas, lo he visto mirando, embelesado —ya muy fatigados sus ojos—, hacia el cielo, en muy amorosa comunión con él. Y le he escuchado cosas muy extrañas sobre los cometas, la influencia de los astros y la vida de «súperos» e «ínferos» en otros mundos. Su voz adquiere entonces el misterioso y profundo acento de la de los profetas.
———
(4) Vecino de Envigado que figura como «Isaac Lotero» en el Libro de los viajes o de las presencias de Fernando González.
— o o o —
Somos eternidad en el tiempo
I
Parece una paradoja, pero es verdad. ¡Qué raro! La vida espacio-temporal, como es provisional y sucesiva, ocurre aparentemente al revés: lo que llamamos real es apariencia o representación; y lo que nombramos ideal o sueño, o irreal o ilusión, en su esencia es Intimidad; o sea, lo que no es cosa es la verdadera realidad. Y en digerir y conciliar lo uno con lo otro consiste el conocimiento vivo o viaje o «coge tu cruz y sígueme». Los libros sagrados de los antiguos hindúes lo expresaban así: «Llévame de lo irreal (representación) a lo real (Intimidad), de la muerte a la inmortalidad».
¿En qué momento, día o etapa de mi vida quise o pude desear eternizarme? He tenido instantes de beatitud, como todos o casi todos los humanos, pero ya ni los recuerdo. ¿El día que me publicaron el primer libro? No. ¿Mientras estuve escribiendo, casi beato, el Libro de los viajes? Tampoco. Cuando estoy haciendo un viaje mental y termino en la reconciliación con la Intimidad, gozo mucho; pero en el momento en que termino, me paso a vivir otra presencia y sigo viajando… Somos eternidad en el tiempo y por eso no deseamos —nadie lo desea— eternizar la temporalidad.
Un domingo vino Jorge de Hoyos a visitarnos y comió, gozoso, unos chorizos calientes que le ofrecimos. Se enojó con el gato Manuelito porque éste le pedía maullando. Entonces yo, un tanto desagradado por su mal comportamiento con mi íntimo amigo, le pregunté, sonriendo, si deseaba eternizarse comiendo longaniza y él me contestó que no, que ¡ni riesgo! Su respuesta fue tan contundente…, que me pareció sincera, cierta, a pesar de lo que viví en su cielo. Casi nadie desea eternizarse en los placeres carnales, pasionales. Es la norma.
¿Quién desea reiniciar la vida? Quiere ascender, continuar el ascenso, pero no volver hacia atrás, comenzar de nuevo.
Habla de las hormigas, las abejas, los perros, los gatos, las vacas, los caballos, y en general de todos los animales que conoce, de modo tan familiar y con tan hondo y claro conocimiento acerca de sus hábitos de vida, sus amores y sus almas, que da la impresión de que en otros mundos o en remotos tiempos él mismo hubiera sido ellos. Mirando dos novillas, ahí en un corral, cerca a su casa, mientras éstas se lamían entre sí, me dijo, sonriendo: «No pueden estar solas, porque como los hombres se mueren de tristeza en la soledad. Es la forma como se comunican. La una lame a la otra. Pero hay dulce ternura y bella inocencia en esa recíproca caricia. ¿Qué secretos se estarán diciendo? No hay nada que carezca de sentido ni de expresión en la naturaleza».
De pronto miró hacia el suelo y me señaló con su bordón una hormiga que llevaba carga muy pesada:
¡Mírela, mírela!, qué angustia. Casi que no puede con ella. Camina agobiada, tambaleándose. La carga, por poco, no la deja ver. Debe pesar la mitad o más de lo que pesa la que la lleva. Toda la naturaleza está angustiada. Y por eso, todo el que tiene conciencia de sus padecimientos sabe que todos los demás padecen. ¿No ve que un enfermo consciente intuye que todo el mundo lo está?
Si la vida nos duele y de ello tenemos conciencia, ¿no será porque antes vivimos sin padecer dolor? ¿No es claro que hundiendo la memoria en un pasado muy remoto e ignoto, sentimos beatitud? Luego la vida anterior a esta del nacimiento aquí, no fue dolorosa. Porque si el dolor fuera de la esencia de la naturaleza humana desde su origen, no nos afectaría o lo soportaríamos sin alterarnos y no habría dentro de nosotros guerra moral. O sea, que no andaríamos buscando ansiosamente un lugar o estado de ánimo en el que no lo padezcamos. Más claro: por haber sido perfectos y haber perdido la perfección a causa de una torpeza o un delito, es por lo que estamos bregando, consciente o inconscientemente, por recuperarla. Y hasta el más perverso desea dejar de serlo. Lo que quiere decir que por allá… no lo fuimos. Como somos representación con Intimidad o síntesis de lo temporal y lo eterno, tropezamos y padecemos mucho en la incesante lucha, consciente o inconsciente, por conciliar lo primero con lo segundo. El Inefable siempre está en nosotros, pero nosotros es poco lo que estamos en Él. Por eso nos cuesta tanto trabajo hacer el viaje y digerirlo.
Vivimos vacilando entre la nada (representación) y la Realidad. Todo es manifestación de Dios y está ahí para nuestro bien. Pero como nos sucedemos en el mundo de las apariencias y éstas son muy poderosas («¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?»: Pablo de Tarso), solemos optar por ellas durante la mayor parte de nuestro vivir, y así… eternizaremos la nada. Esto explica el que cuando ya nos acercamos a la muerte, o nos hallamos en el lecho mortuorio, lo que se nos hace patente, de modo trágico, es el mal uso que hicimos del tiempo. La conciencia nos grita entonces: «¡Lo perdimos…!, ¡lo perdimos!».
Más allá de todo lo visible, de lo denso, de lo que percibimos con los sentidos, está lo invisible, que es lo real. Es nuestra ruda condición de ameba la que no nos permite verlo. No hay tinieblas sino ignorancia. Esta síntesis se patentiza así: para los súperos nosotros somos gusanillos, pero misteriosos…
Casi nunca nos detenemos a mirar, a observar lo que nos sucede en nuestro mundo interior, lo que nos agita la mente, lo que pensamos, decimos o hacemos. Sólo cuando algo nos duele, tratamos de buscar la causa del dolor. Es muy poco lo que nos esforzamos, conscientemente, lo que luchamos por el ascenso espiritual. La mayor parte de la gente se conforma con el deleite sensual, con la satisfacción animal de sus deseos. Para la casi totalidad de los humanos en esto consiste el paraíso. Y cosa parecida o igual les ocurre con los valores: la verdad, la belleza, la virtud, el cielo… son, en síntesis, todo aquello que les agrada. Y viceversa. Para el borracho el cielo es una borrachera y el infierno el vómito, etc.
En cierto sentido, todos los humanos son dignos de lástima («Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen»). Basta mirarlos con atención al rostro, oírlos, verlos caminar, escuchar sus quejas, sus dolorosas confidencias…, para que veamos, de un golpe, lo mucho que les duele el solo hecho de vivir. Hoy por la mañana sorprendí, allí en la orilla de la carretera, a unos enamorados que se besaban con trágica angustia. Eran como víctimas inocentes de las fuerzas ciegas del genio de la especie. Síntesis de placer y dolor en violenta, dulce y amarga lucha por juntarse para atender al angustioso clamor del hijo.
La profesión del Mago es, como él lo dice, la de atisbador. Vive atisbando. Arte este sutil y soberbio. Y por eso puede ver mucho más, y muy más allá de lo que ven los humanos, casi en su totalidad. No sólo por ser machucho en su oficio, sino a causa de vivir en sí mismo infinidad de mundos. Lee pues en los rostros de los que pasan junto a él, o se le acercan, sus goces, sus angustias y miserias. Y basta con que un mendigo le pida algo para que se haga solidario con su dolor. Pero sabe también en el acto si finge o simula…, e intuye, asimismo, cuál es su verdadera enfermedad, pues no hay nadie sano. Somos agonizantes. La salud es un equilibrio inestable, un sueño, un deseo de cielo, pues en lo íntimo a todos nos duele la vida, a causa de la oscura conciencia que tenemos de que nos estamos muriendo. Por ser dueño y señor de una gran angustia, vive las de todos los demás. Tiene un sexto sentido que le resplandece allí en las misteriosas cuencas de sus ojos clarividentes.
Sus sentidos son agudísimos. Muy experto para paladear manjares exquisitos, hojas de plantas aromáticas, yerbas medicinales; y, en fin, todo lo que tiene un sabor delicioso o extraño, hasta extraerlo y gustarlo sabiamente, en todos sus matices, lo paladea meditando. E igual cosa le ocurre con el olfato. Olfatea todo, especialmente mientras camina al aire libre por campos, atajos y prados; y sonríe deleitándose con los variados olores que va descubriendo y robándole al viento. Y cuando acaricia plantas, flores, pieles, animales…, es todo él magia. Transforma lo que toca y se transforma. Dice que es «cegatón» y ve hasta lo invisible. Es un águila. Muy sordo, y todo lo oye e intuye.
Dice el Mago:
Si un humano se desnuda por fuera o por dentro, causa horror a sus prójimos. Señal o indicio de que en una vida anterior fuimos inocentes, después hicimos algo vergonzoso, caímos, nos echaron y quedamos así…, en estas coordenadas, bregando por levantarnos. ¿Hay algo más claro? Al menos las cosas, según ocurren aquí, no parecen tener otra explicación.
La humanidad es una sola. El dolor inherente a ella, también. El placer, ídem. Pero los individuos y sus representaciones son diferentes, aunque el fin, en su esencia, es idéntico: reconciliar la nada o representación de cada uno con la Intimidad. O sea, hacer el viaje, o vivir, padecer y entender.
Vivir las vidas espiritual y fisiológica separadamente, no es posible. Somos síntesis de tiempo y eternidad. Por eso a veces cuando creo que lo que estoy diciendo o haciendo es manifestación de mi intimidad o espíritu, poco después entiendo que se trata sólo de vida orgánica o, al menos, de que ésta, en tal caso, es la que prevalece. Ayer bebí leche agria con mucho azúcar y, minutos más tarde, mi mundo interior era horrible infierno. No pude dormir. Espantosos dolores, en todo el árbol circulatorio, me lo impidieron. Pero lo peor fue que, al amanecer, la muerte y todos los remordimientos se me vinieron encima y me aplastaron. Yo sabía que se trataba, más que todo, de una intoxicación, de una enfermedad del cuerpo. Y, sin embargo, me fue imposible sobreponerme a ella, pues mi alma también había bebido leche agria… Tuve pues que padecer a sabiendas esos infernales tormentos. ¿O será que las enfermedades fisiológicas fortalecen el espíritu convirtiéndolo en dueño absoluto de la casa y en censor implacable de la vida pasional?
Y a causa de esto mismo hoy amanecí viviendo a la enemiga en la casa. No les hablo. No puedo… Estoy envenenado con ellos, igual que si fueran esa leche. Pero últimamente me dura poco la ira. Se me va pronto y quedo con más amor… Los amo más a ellos y al Inefable sobre todas las cosas. Vivo, siento, padezco entonces que se me acerca la muerte, pues se me está acabando la pugnacidad. El viejo vive, siente, va sintiendo, va viviendo, a medida que le va faltando la energía, algo así como si se le estuviera cayendo la casa encima —que es el cuerpo— y la necesidad de abandonarla… Como este mundo ya se le acabó, le urge cambiar de morada, y son infinitas en número.
De ayer a hoy estoy poseído por muy desagradables hedor y sabor a cadaverina. Y es porque yo mismo soy eso. ¡Cómo es de real esta vivencia! Toda la gente, y todo el mundo, es un solo cadáver. No hay nadie ni nada que no esté agonizando, o sea, que no esté muriendo poco a poco y pudriéndose… La materia de la vida terrestre: cadaverina. Hay que llegar, pues, a la reconciliación para no quedarnos muertos. El espíritu, en nosotros, es vida digerida: un vivir, padecer, meditar y entender. Hay que huir del mundo conceptual construido con abstracciones razonadas, vacías, muertas, porque así tapamos la Intimidad y no puede llegarnos su mensaje que es la vivencia desnuda. «Vigilad y orad». Es necesario, ante todo, padecer. El que no padece no entiende. Por eso sólo aquello que padecemos más y más, nos abre más y más la conciencia.
¡Qué muchedumbre de muertos parados son casi todos los que andan por ahí dizque vivos! Como no hacen durante todo su vivir sino el viaje pasional, se quedan de cadáveres ambulantes. ¿Y después…? Quizás una conciencia dentro de un cuerpo descompuesto, ahí mismo en la fosa, por siglos… Esta puede ser una de las infinitas moradas del infierno.
— o o o —
La casa de la calle con caño
II
Habíamos acordado el Mago y yo en que iríamos, ese domingo, a la casa de «la calle con caño» de Envigado, en donde nació. Desde hacía varios meses habíale insinuado que fuéramos, pues yo tenía secreto e intenso interés de ver si allí, en ese para mí sagrado lugar, podía vivir algo siquiera de su paradójica infancia. Estaba seguro además de que si lograba que él me llevase al nido de sus evocaciones infantiles, conseguiría incitarlo a hablar y contar cosas no sólo muy agradables, sino hasta misteriosas sobre su remoto pasado. Ya él me lo había dejado entrever, de vez en cuando, en frases sueltas, irónicas, zumbonas, donosas.
Pero cuando me encontré con él, por la mañana, en el lugar y a la hora convenidos, me dio la mano con inusitada premura, diciéndome, angustiado:
No quisiera ir por allá…, pues ayer peleamos la tía y yo por teléfono a causa del enredo ese de la valorización de su casa que el Municipio le está cobrando. Esa maldita vieja pasa de los setenta y cinco años, me lleva más de diez, y sin embargo, a estas horas, ya poco antes de morir, está pensando sólo en bienes terrenales. De modo que no pudo pasar del viaje pasional. Parece, pues, que se quedará en pura tierra, si Dios no la toma de su mano. Sin embargo, unos, muy altos, dicen que el Inefable acompaña siempre a todos los moribundos en el momento final, pues toca y toca a la puerta, y si no le abren, ya cansado de esperar, se entra por la ventana.
De modo que prefiero que bebamos café en Georgia y luego caminaremos un rato al sol por calles, atajos y mangas. El día está muy bello y hay mucho trabajo… Caminando le contaré lo que recuerde acerca de lo que me ocurrió por allá…, en mi niñez.
«No me acosen que a todos los despacho…», exclamó, mirándose por dentro, en gesto muy suyo.
Llegamos al cafecito, don Jorge nos sirvió dos tazas, las bebimos y salimos de prisa. Y en el momento en que comenzamos a caminar por un prado solitario, me relató lo que cuento enseguida:
Yo nací, como ya le he contado, en esa casa de «la calle con caño». A orillas de éste prosperaban las poligonáceas. Todos los días, en las primeras horas de la mañana, Pacho Díaz, un amigo nuestro que vivía al frente, se arremangaba los pantalones hasta la rodilla y se lavaba los pies, allí en esas aguas turbias, con naranja agria. Los tenía muy blancos, pálidos, bellos, y yo sentía mucho agrado viendo el esmero que él ponía en la ejecución de su obrita de arte. Cierro los ojos y aún me parece que lo veo. Su figura, así, era muy pintoresca, inolvidable.
Chapuzando en el caño y en amoroso contacto con esas poligonáceas, nació mi afición a la botánica. Yo era blanco, paliducho, lombriciento, silencioso, solitario. Con frecuencia me quedaba por ahí parado en los rincones, suspenso, quieto. Fácilmente me airaba, y me revolcaba en el caño cada vez que peleaba con los de mi casa.
Desde pequeño me orinaba en la cama. Y como una de mis tías, alarmada con este motivo de vergüenza familiar, quiso curarme antes de que ingresara, como interno, en el colegio de los jesuitas de Medellín, calentaba un ladrillo a muy alta temperatura, colocábame en cuclillas sobre él —con mucho cuidado para evitar que me quemara—, le echaba agua fría y me hacía recibir ese vapor en la vejiga. Esto me despertó la tendencia al estudio de la medicina esotérica. Pero sólo pude curarme, tiempo después, ya en el internado, amarrándolo, por la parte de arriba, después de que apagaban la luz y ya debajo de la cobija. De este modo, a la hora en que el duendecillo me hacía habitualmente las cosquillas para que me orinara, el dolor que me producía la retención me despertaba en el acto y tenía que salir a la carrera a desocuparme. Fue así como al fin cesó este mal.
Intuí entonces que somos animales avergonzados. ¿La causa? Delinquimos por allá…, nos echaron y salimos cubiertos con hojas, ruborosos, cabizbajos. No se ve otra. Y fue también esta experiencia la que me inició en la filosofía viva, pues viví, de este modo, que la verdad está dentro de nosotros y que no podemos verla sino viviéndola, padeciéndola y digiriéndola. O sea, viajando por nuestro mundo. En síntesis: que con el amarradijo ese empecé a entender que sólo la vida es escuela de sabiduría cuando la padecemos y la digerimos, o que el verdadero conocimiento es fruto de la vivencia íntima, del dolor que nos causa y nos fuerza a buscar el origen de éste. Y que con el placer ocurre igual: después de satisfecho también padecemos, pues las tendencias pasionales, una vez vencidas, siempre se quejan. Son las mismas, así como la vida y la muerte son una sola cosa o dos caras de la misma medalla: iguales al andar —dice Tagore—, el cual consiste en levantar el pie lo mismo que en ponerlo de nuevo plano sobre el suelo.
El suelo de mi casa, como el de casi todas las casas viejas de Envigado, era de arcilla muy bien pisada y cubierta de una gruesa capa de boñiga pulida con mucho esmero. Las personas más pudientes solían lustrarlo con espuma de leche recién ordeñada, calientica, lo que le daba un brillo muy agradable y le hacía despedir un olor muy sabroso.
Cuando estaba resentido, airado, envidioso…, por la preferencia que solían demostrar mis padres por mi hermano Alfonso, me curaba mi tristeza orinando las paredes y aspirando el deleitoso olor; o revolcándome, iracundo, en el caño y arrancando las poligonáceas.
Los excusados de las casas eran cajones con huecos redondos arriba y una muesca especial, justa y cómoda, que le indicaba al que lo necesitara el modo de usarlo. A veces algunos los mojaban por esta parte y era preciso secarla y cubrirla con papeles limpios para uno sentarse tranquilamente. Somos diosecitos sucios, pero con asco. Recuerdo que en ocasiones, desde allí sentado en el cajón, chillaba pidiéndole auxilio a mi madre para que corriera a librarme de una lombriz. El tirón y el resbalón me crispaban los nervios. Y por eso nunca me atreví a sacarme, por mi propia cuenta, este desagradable y humillante colgandejo.
¿Por qué hablo de que la lombriz, ahí…, me humillaba? A causa sin duda de la vergüenza que nos poseyó desde que cometimos un acto deshonesto y nos echaron. Nació entonces la soberbia del sexo, el cual se siente dios de la tierra y humilló, con su satánico orgullo, a su vecino. Para el primero el segundo es sólo digno de asco. Y sin embargo, todo es sagrado… «Todo lo que existe es digno de existir, y todo lo digno de existir es digno de conocimiento» (5).
Cuando me dijo estas últimas palabras, ya estábamos frente a su casa. Y como era un poco tarde, y él continuaba intranquilo, quizá por su disgusto con la tía, nos despedimos enseguida, contra la costumbre. Pero antes acordamos que nos encontraríamos al día siguiente, a eso de las nueve a. m. en Georgia. Cosa que no pude cumplir por ocupaciones imprevistas que me impidieron verlo durante toda esa semana. Proyectaba un viaje y los preparativos me absorbieron mucho tiempo. Sólo me fue posible visitarlo el domingo siguiente.
———
(5) Fernando González cita al «doctor Starcke» como autor de esta cita en la revista Antioquia n.º 10. Probablemente se refería al sociólogo y filósofo danés Carl Nicolai Starcke (1858-1926). —(N. del E.)
— o o o—
El hombre es el único
animal disfrazado
III
Al pasar por Envigado cuando iba para su casa, ese domingo, me dijo don Luis Olarte que el Mago estaba oyendo misa de nueve y que le había preguntado por mí. A la hora de la salida lo esperé en la plaza, cerca al atrio. Pero como ya casi toda la gente había salido y él no aparecía, decidí entrar, y desde abajo alcancé a verlo cerca al altar, muy ocupado, mirando y remirando unas viejas imágenes que a él le agradaban mucho, al revivirle originales aventuras de su niñez.
Avancé cautelosamente, y me le fui acercando de modo que no me viera. Al llegar a una columna, cerca a él, me detuve. Y desde allí pude observar que estaba de muy buen humor, pues le chispeaban los ojos, sonriendo por dentro, encantado. Seguramente recordaba en esos momentos las dos astillas de leña en que estaba parado el Judas de Misael Osorio, cuando de niño y a hurtadillas le alzó las vestiduras en la sacristía (6). De pronto advertí que hacía unos movimientos muy suyos, de despedida, o como de quien no se resigna a desprenderse de aquello que lo embelesa. Y entonces huí velozmente a esperarlo en la plaza. No quería que supiera que lo había estado observando, pero creo que lo supo, porque salió y me localizó sin vacilaciones, sonriendo, festivo, burlón, inocente.
Vamos a beber café —díjome rebosante de alegría—. El día está muy hermoso y no podemos perder ni un segundo, pues si dejamos pasar el tiempo sin hacer nada para progresar o perfeccionarnos, padeceremos mucho en la hora de la muerte, agobiados con doloroso y pesado fardo de remordimientos. Mientras vivimos así, a la deriva, pasivos, perezosos e inconscientes, creemos que todo pasa sin dejarnos huellas. Pero esto no es cierto. Dentro del sucediéndose nada deja de ocurrir, ni pasa instante que carezca de sentido. O sea, que las omisiones allí quedan registradas en el inconsciente, y luego, a medida que avanza la decadencia orgánica, se agudiza la sensibilidad; y cuando entramos en franca agonía, la consciencia de haber perdido el tiempo se convierte en tormento insoportable. El testimonio vivo de que ello sucede así, lo vemos en las vidas de los santos.
Hace rato lo andaba buscando David Henao y le dije que usted tal vez podía estar en la farmacia de don Luis Olarte.
Ahí cerca, en La Macarena, bebimos café. Mientras, el padre del niño jorobado le lustró los zapatos. De golpe el silencio se nos vino encima. La vivacidad desapareció. Un borracho que hablaba solo en la mesa contigua y el estrépito de un altoparlante instalado en la plaza nos obligaron a enmudecer.
Salimos, y al cruzar una esquina, me llamó David. Caminamos a prisa hasta Georgia, en donde bebimos más café. Allí el Mago recuperó su entusiasmo y nos refirió lo siguiente:
Recuerdo que en mi niñez vino a Colombia la llamada Misión Rockefeller a combatir la anemia tropical. Yo tenía entonces más o menos ocho años y vivía en la casa de «la calle con caño». Todavía me parece que veo a mi tío Silverio Ochoa, pálido, tuntuniento, cadavérico. Murió de anquilostomiasis, muy triste. Esa enfermedad deprime y entristece mucho, pues agudiza la astenia, agota el sistema nervioso y hace vivir al enfermo en continua agonía.
También recuerdo a mi tía Martina (la vieja esa de quien hablé antes), carilarga, cumbambona, y en la boca un solo colmillo, muy largo y flojo, que pela con gracia insuperable cuando ríe o se pone solemne para dar cuerpo a su autoridad. Un día le dijo a mi abuela, pelándolo: «Qué te parece que vinieron unos médicos muy buenos y les están haciendo arrojar, con un medicamento especial, las lombrices y los gusanos a los tuntunientos. Primero les dan unas cucharadas de un aceite espeso que con sólo verlo da náuseas. Y al poco rato…, ¡pun!, arrojan mundos de esos animales. Al día siguiente les dan igual cantidad, y arrojan las bolsas…». Desde entonces, cada vez que recuerdo lo de las tales bolsas, me da risa, pues así llamaba Martina, fina y donosa en el uso del lenguaje, lo que el vulgo llama capacho o talego, para clasificar, con su correspondiente aumentativo, la gran familia de animales más numerosos que hay en Colombia.
Con aceite de higuereta o ricino (lat., ricinus) o higuera infernal, planta de la familia de euforbiáceas, de cuyas semillas se extrae, les hacían arrojar realmente tales gusanos, generadores de la anemia tropical. A esta enfermedad también la llaman tuntún por onomatopeya, pues quienes la sufren padecen sensaciones de golpes sucesivos en la cabeza, las sienes, etc. «Tuntunientos…, tuntunientos, vengan a comer», nos gritaban en la casa con cierta sorna complaciente. Y con esto, y otras yerbas, fui abonando poco a poco mi afición a la medicina esotérica, la botánica y la homeopatía.
Recuerdo que en mi juventud hubo en Medellín un médico, vástago de familia poderosa, muy dado al ejercicio de su profesión, tal como la entienden por aquí muchos de los que llaman ilustres galenos. Y en cierta ocasión fue llamado de urgencia para que le recetara a una vieja rica que estaba padeciendo un crónico dolor de oído. La examinó con solemnidad, lentitud y cuidado. Le recetó unas gotas para aplicar con algodón. Y dijo, finalmente, que como el caso era delicado, la visitaría con la necesaria frecuencia hasta curarla. Tres o cuatro visitas a la semana durante años, a cinco pesos cada una (mucho dinero entonces). Pero de súbito tuvo necesidad de ausentarse y dejó encargado de la enferma a su hijo, médico también. Éste, haciendo gala de listo, la curó en la primera visita. De modo que al regreso de su padre, el muchacho le informó, inflado: «Papá…, ¿usted no había visto que la viejita esa lo que tenía en el oído era una garrapata? ¡Pues yo se la saqué!». «Muy bien…, ¡so bruto! —respondióle el científico—, ¡eso seguirás comiendo!».
Y cosa parecida ocurre en el ejercicio de la profesión de abogado. Le enseñan a uno hermosas teorías jurídicas en la facultad, pero ya en la práctica, cualquier litigio claro y justo, los rábulas lo convierten en oscuro y sucio enredo. Otra forma de la anquilostomiasis o gusanera moral que ataca a los leguleyos aquí en Colombia. Es el mismo mal, el de la tierra en que vivimos: ¡nido de pícaros!
Dos personajes famosos en la rabulería colombiana, don Mirócletes y Sinsonte, estuvieron litigando largo tiempo, como contrapartes en el mismo proceso, y de acuerdo para no terminarlo. No querían matar la gallina de los huevos de oro. Pero resulta que cuando el segundo se fue a vivir a Bogotá, me designaron para reemplazarlo. Y yo, inexperto en las argucias de tan complejo arte, creí, torpemente, que haría un bien urgiendo al juez para que dictara sentencia. Lo hice. La dictaron. Me derrotó don Mirócletes, y tuve que correr a esconderme hasta que les pasara la rabia a mis poderdantes.
En ese momento pasó una mujer llorando y quejándose a causa de un disgusto con el marido. El Mago la miró largamente y dijo:
El marido es el peón de la mujer. A ésta siquiera fue la serpiente la que la incitó a pecar. ¡Al hombre que fue la mujer…! ¡No ven…!, ¿no ven cómo la mujer se disfraza y se unta muchas cosas para disimular? Es porque se siente, se sabe muy cochina.
Es muy desagradable ver llorar, porque el que llora se desnuda por dentro y, en cierto modo, desnuda también al que lo ve llorando. Lo que hace que ambos se sientan desgraciados y hasta que terminen por emperrarse a llorar juntos. Nadie se atreve a desnudar su cuerpo ni su pensamiento en presencia del prójimo, salvo de modo parcial y en casos excepcionales, etc. La vergüenza, condición inherente a la especie humana, lo impide. Es casi una necesidad el vivir disfrazados, por fuera y por dentro, para esconder el animal y ejercer la hipocresía. No hay rey que resista la desnudez corporal ante sus súbditos, ni sociedad que no se escandalice con la confesión pública de los pecados.
———
(6) Dice Fernando González en Viaje a pie (1929): «¡Qué desilusión fue la nuestra cuando hace veinticinco años le alzamos el vestido al intrépido Pablo de Tarso allá en la sacristía de la iglesia de nuestro pueblo y vimos que su cuerpo era un tablón de madera ordinaria!». —(N. del E.)
— o o o —
Todos somos agonizantes
IV
La muerte debe ser algo muy bueno. Siempre escondida para que no la conozcan. Vive en nosotros, nos causa dolor, llega y cesa éste. Ya no sentimos nada. No padecemos más estas coordenadas que nos hicimos con eso del Paraíso. Viajamos por el mundo del bien y del mal, desterrados, enfermos, moribundos. En todo se nos adivina el destierro: en el rostro, en la risa, en el modo de caminar, en la angustia. Por encima se nos ve la conciencia de pecado, la vergüenza y el tormento que padecemos a consecuencia de la caída…
Todos estamos enfermos, angustiados. Somos síntesis, cima paradójica de la vida en la tierra, así: nos sentimos, a veces, sanos; pero nos sabemos, oscura e íntimamente y siempre, moribundos… Porque la verdad es que todos estamos agonizando desde que nacemos. O mejor, vivimos para morir. No hay otra salida. ¡En la que nos metieron…!
«Ya es un poco tarde, hora de almorzar», dijo el Mago. Yo lo acompañé hasta la casa, no lejos de Georgia, pues David tenía prisa y se despidió. En la puerta de Otraparte conversamos unos minutos más, según la costumbre. Y al despedirnos convinimos en que al día siguiente, por la mañana, nos encontraríamos en el café de don Jorge.
Pero ese lunes no le pude cumplir mi promesa porque necesité ir temprano a Medellín. De regreso, a medio día, fui a la óptica de Estrada a comprar dos lupas, una para el Mago y otra para mí. Deseaba regalársela, pues la que tenía se le había quebrado mientras andaba, por ese tiempo, demasiado atareado mirando y escudriñando plantas, hojas, flores y semillas. Místicamente poseído por el bello e inmenso mundo de la botánica, todo lo relacionado con ésta quería observarlo, vivirlo y entenderlo en sus más complejos, pequeños e invisibles detalles. Muchas horas de los días sábados y domingos las pasábamos caminando por callejones, atajos, mangas, prados, en busca de plantas. Y casi siempre él regresaba a la casa cargado de matas, trepadoras (que le colgaban graciosamente del cuello, los hombros y los brazos), y de arbustos y semillas.
Mientras caminábamos, echaba chispas por los ojos, gozoso. («Es un brujo», me decía yo). Vivía y era, él mismo, en esos momentos, su propia colección de vegetales. Y les hablaba y los acariciaba como a seres conscientes y sensitivos, conviviendo e intercomunicándose con ellos de un modo muy amoroso, sabio e inocente.
Al llegar a Otraparte alcancé a ver al mayordomo cogiendo naranjas. Le pregunté por el Mago y me dijo que había salido a buscar plantas. No quise dejarle la lupa porque deseaba gozar de su alegría por la pequeña sorpresa. Cosas infantiles, pero sagradas. Siempre somos y seremos como niños hasta la muerte y el modo de morir. Las últimas palabras que dicen casi todos los moribundos son inocentes, cándidas, pueriles.
Continué mi viaje hacia Sabaneta, atisbándolo por los callejones, calles y atajos de Envigado, por donde habitualmente caminamos ahora él y yo para saciar su ansiedad botánica. Pero no pude verlo. Estaría por ahí escondido en algún matorral.
Cuando llegué a la casa, Paca se disponía a viajar a Medellín. Micaela estaba muy enferma. Regresé con ella hasta Envigado, y, al cruzar una esquina de la plaza, alcancé a verlo arriba, bastante lejos, mientras bajaba por la calle en compañía de alguien que no conocí. Paca se asombró de que lo hubiese reconocido a tan larga distancia. Pero la verdad es que, aun desde muy lejos, se hace inconfundible su hermosa figura de loco iluminado y enamorado del Inefable, la vida y el universo. Su locura es realmente la de la cruz.
Detuvimos el automóvil, bajé a esperarlo y Paca prosiguió su viaje.
Me saludó con el alborozo de siempre. Era un sobrino el que lo acompañaba. Venían de la finca del médico Francisco Restrepo, en donde hay un monte que le encanta a él. «Vi el manzanillo —díjome sonriendo, con aire victorioso—, de la familia de las euforbiáceas, de sombra, fruto y ramas peligrosos; estuve al pie de él, toqué sus hojas, cogí su fruto y nada me pasó».
Estimulado por su calor cordial, le dije: «Vine ahora porque le traigo un pequeño regalo…». «Ya sé qué es…», respondióme, zumbón. «Desde el domingo pasado supe que me iba a regalar una lupa, lo intuí. Cómo es de bueno saber cosas, adivinarlas antes de conocerlas por los sentidos y demás medios vulgares. O mejor, saberlas por ser ellas uno mismo…». Y sonreía realmente feliz, igual que un niño al que se le regala un juguete. Desbordante de agrado, no acababa de comunicarlo.
«¡Ah buena que está!», agregó, examinándola. «Es de diez dioptrías. Así era la que compré en Europa y se me perdió. Recuerdo que no pude comprar un pequeño telescopio. Berenguela no quiso. Cómo he dejado de gozar sin poder ver esas maravillas que hay en el cielo».
«Acompáñeme un momento a pagar el servicio de agua y después iremos a mirar con la lupa seres vivos y a convivir con ellos». Estaba ansioso, anhelante, y muy alegre y vivaz. Al pasar junto a unos avisos de cine, quiso mirar algo; pero desistió diciendo: «Todo eso es artificial, muerto. No vale la pena verlo habiendo infinitos mundos vivos. Toda la naturaleza es un paraíso en donde nos puso Dios para que lo miremos sin cesar y nos alegremos viviéndolo, mirándolo y entendiéndolo».
Salimos de las oficinas del Municipio y ahí, en un pequeño jardín que hay fuera, se puso a mirar con la lupa unas flores de verbena (verbenáceas, de la familia de las dicotiledóneas). Luego fuimos a La Macarena a beber café. Y cuando cogí la taza, muy cerca del Mago, pude oír un leve crujido en el bolsillo del pecho de su chaqueta. Pero como él es muy sordo, no creí que se hubiese dado cuenta. Sin embargo, no fue así, pues enseguida vi que lo esculcaba a prisa. «¿Qué fue…, qué fue eso…?», exclamó, riendo, con burlona alarma. Y sacó una pequeña cápsula abierta y dos granitos, los que se puso a examinar con la lupa muy cuidadosamente. Luego, pasándomela y encocando la mano para que yo los mirara, díjome, feliz:
Vea…, mire con mucha atención a fin de que pueda apreciar cómo son de bellos los dibujos de una flor ya levemente bosquejados allí en la semilla. Ni siquiera en la antigua Grecia, en donde los hombres como artistas eran diosecitos, pudieron hacer maravillas semejantes. Lo que nos hace ver, o mejor, nos patentiza, que Dios crea cosas muy bellas para que los hombres breguemos por perfeccionarnos, pues bello es todo lo que nos incita a la perfección. Pero como la belleza se parece a un sueño en que siempre está más allá de lo visible, tenemos que escudriñar sus velados secretos, su misterio. Porque todo en el universo es muy misterioso, y como caímos en esta noche oscura que es el mundo de la carne, quedamos casi, casi totalmente ciegos. Por eso tuvo que venir Cristo a enseñarnos el camino del regreso.
Y observando minuciosamente las dos partes en que quedó dividida la capsulita al abrirse, exclamó, embelesado:
¡Este sí es el verdadero libro! Obra viva, divina. No como esos otros, los muertos, los conceptuales, los que hacen casi todos los hombres; esos que la vanidad llama obras de arte o de sabiduría, y que son estulticia para Dios. En este maravilloso librito que tengo ahora aquí abierto en la cuenca de mi mano, sí podría leer un súpero todo el misterio de la creación. Vea qué celditas tan hermosas las de las semillas. Qué bueno poder leerlo completamente.
— o o o—
La creación es el libro de Dios
V
Poco después fuimos a ver una pequeña planta que el Mago está vigilando y cultivando con mucho amor. Va creciendo allí en un pequeño prado, al borde de la carretera, cerca a Otraparte. Es de la familia de las escrofulariáceas y parece un digital: de tallo sencillo, poco ramoso y las hojas festonadodentadas, etc. De pronto dijo, mirándola con viva atención y muy concentrado:
El universo y la vida, cuando nos proponemos vivirlos atentamente, padeciéndolos y digiriéndolos, son el gran libro que contiene, en su esencia, todo lo que necesitamos para perfeccionarnos espiritualmente. Es la obra de Dios. La única que debemos leer sin cesar, de día y de noche. Lo demás, lo escrito o hecho por los hombres, es casi todo pura paja.
Sin embargo, sí hay algunos humanos, muy pocos, que han escrito libros vivos, de esos en que la vida palpita. Fernando de Rojas, La Celestina; Juan Ruiz o Arcipreste de Hita, el Libro de buen amor; Lázaro de Tormes, el Lazarillo…; Cervantes, El diálogo de los perros, y…, ¿sí llegarán a veinte los libros que llamamos obras maestras?
Y el recuerdo de tales autores perdura, porque vivieron, o mejor, fueron ellos mismos las vidas de los humanos de sus obras, pues no hay libro vivo o digno de perdurar si no es autobiográfico. Este es el gran secreto de las novelas de Dostoyevski. Como vivió todas esas vidas o los muy complejos mundos de sus personajes, sus pasiones y sus conflictos, y los humanos todos somos uno solo, leyendo un libro suyo a cada momento nos parece que estuviera refiriéndose a nosotros y por eso nos mantiene en suspenso. La vida pasional, salvo diferentes grados de intensidad, es casi igual en todos los hijos de Eva. Y como en esas páginas palpita la desnudez de la vivencia, nos desnudan a quienes las leemos. O sea que su lectura nos agrada porque nos descubre o destapa nuestra vida íntima. Y a veces hasta llegamos a decirnos por dentro aquello que se dijo a sí mismo Unamuno al leer unas páginas de Kierkegaard: «¡Pero si este soy yo…!».
Convinimos con Restrepo en que iríamos con él al día siguiente por la mañana —fiesta de San Pedro y San Pablo— a la finca de su padre, y se despidió. El Mago y yo continuamos rumbo hacia Otraparte. Pero de pronto se detuvo y me dijo, festivo: «No hemos celebrado el regalo. Lo invito a que regresemos al café de don Jorge para que bebamos, paladeándolas, dos cervecitas». Le acepté con mucho agrado la invitación, las bebimos y, luego, le insinué que fuéramos a ver, ahí enseguida, en una casa-quinta, unos hermosos tulipanes que yo había visto ya, de paso. Desde la acera, un poco más alta, miramos hacia el jardín bellísimo. El Mago se puso a mirarlo silencioso, asombrado. Casi al pie del muro desde donde mirábamos, estaba el enigma que quería mostrarle. Y yo, ansioso de oírlo, le insinué tímidamente:
—No sé por qué esas flores me parecen fúnebres. Son muy bellas, pero me infunden miedo. Siempre que las veo pienso en mi entierro…
Las miró un momento muy intensamente y, después de meditar unos instantes, dijo saboreando las palabras:
Qué color tan hermoso y tan misterioso el de esos tulipanes. Los que carecen de olfato dicen que sus flores son inodoras, pero por allá, lejano, tienen el más extraño y sutil de los perfumes: huelen a cadaverina, a muerto.
Las mujeres que se parecen a esas flores tienen unas ojeras profundas que les dan un toque de rara hermosura y un singular poder de deleite terrenal. La gran sensualidad que de ellas emana, anonada y entristece. Parece que hubieran sido creadas para un amor delirante, siempre a orillas del pecado. ¿No conoció usted a unas muchachas que llamaron las Flores Negras? Ellas son estos tulipanes. Semejantes ojeras, en esas mujeres, llevan a la tumba a todo el que cogen. En las vidas intensamente pasionales, casi todo es fúnebre: el color morado de los párpados, la carne incitante y ese remoto aroma peculiar de los cementerios. El aliento de sus bocas es delicioso, enloquecedor; pero se le siente, al paladearlo con sutil lentitud, un ligero sabor a mortecina. El que caiga en manos de una mujer así, se volverá tísico irremediablemente.
Las que se van muriendo, de esas flores, quedan en nada. Se descomponen y se transforman en humus rápidamente. Son muy terrenales. El que se case con una mujer así, será consumido, quemado por el placer.
Recuerde usted que los tulipanes están relacionados con el mundo de muchas canciones que se refieren al sexo. Aquí está el misterio: la sabiduría popular encuentra en ellos un genuino símbolo de amor carnal. Esas plantas liliáceas se reproducen con pasmosa exuberancia y florecen de igual modo. Hay algunas que tienen rayas y parece que desearan ser virtuosas, inocentes. Pero son las peores, las más sensuales y pecaminosas.
Las cosas son propiamente lo que uno ve en ellas. La presencia con que se nos manifiestan.
«Mi Rey», por ejemplo, era un loquito muy popular aquí en Envigado. Mantenía en sus bolsillos unos feldespatos en donde les mostraba sus reinos a los curiosos que se le acercaban. Allí él los veía en realidad. Era como un iluminado. Tenía esa presencia. Era un verdadero rey con sus reinos. No decía mentira. Le daba simplemente escape a su intimidad.
Usaba unos bordones muy hermosos, fabricados por él con lindos nudos configurados artificialmente por medio de alambres en que envolvía la madera forzándola a formarlos de acuerdo con su gusto. Y le quedaban bellísimos.
Mi mamita los usó. Y un día, por charla, le dije: «Mi Reina»…, y me quedó aborreciendo todo el resto de la vida.
En hojas y en piedras, «Mi Rey» tenía la imagen, la presencia viva de toda la naturaleza. Parecía un intuitivo inspirado en los Vedas o libros sagrados de la India, atribuidos a Vyasa o dictados por Brahma. Era muy misterioso y vivía sus misterios.
Y como era ya bastante tarde, nos despedimos a prisa, sin fijar fecha para la nueva entrevista, contrariando nuestra costumbre.
— o o o —
El único animal
mentiroso es el hombre
VI
Llegué a Georgia a las nueve y media a. m., y ya estaba allí el Mago bebiendo café y leyendo El Colombiano. Como el periódico le tapaba el rostro y al saludarlo lo descubrió para contestarme, quedé asombrado de verlo mucho más viejo que el día anterior. Parecía que durante una sola noche se le hubieran venido encima innumerables años, envejeciéndolo de modo tan palpable y extraño, que me infundió miedo. Vacilé un momento mientras lo observaba y hacía la digestión de mi asombro. Porque aunque estoy acostumbrado a verlo cambiar, a veces hasta de instante en instante, nunca le había visto una tan profunda y aguda transformación de un día para otro. Tuve tiempo para mirarlo y estudiarlo con lentitud, pues se puso a escribir en una libreta que tenía ahí sobre la mesa, diciéndome, sonriente: «Espere, espere… que ya voy a terminar la anotación de una presencia que ahora mismo me visita…». Y al hablar sonriendo, advertí que le faltaban más dientes, que las palabras se le enredaban en los portillos de la dentadura y que le salían sonando como si las mordiera. Además, movía la lengua para uno y otro lado, casi con desesperación, sin saber qué hacer con ella. La tenía pesada, trabada. Pero eso mismo le daba una expresión más graciosa y viva a todo lo que iba diciendo. De este modo me incitaba —yo lo intuía— a que nos burláramos recíprocamente, mirándonos los dos en el espejo de su propia y grotesca caricatura. Recordé entonces que en cierta ocasión, cuando lo visitó en su casa una señora amiga, joven y hermosa, no quiso salir a recibirla porque entre la ropa que le habían entregado a la lavandera Emilia el día anterior iba una camisa del Mago, y en un bolsillo, por olvido, parte de su dentadura. Y como la vanidad, para luchar contra ella, tiene sus bemoles, pues a veces ciega aun a los más sabios, es el caso que el de Otraparte se consideró incapaz de afrontar el oprobio de que la bella mujer pudiera decirse para sí: «¡Cómo está de viejo, que ya se le están cayendo los dientes!».
Tan pronto como terminó de hacer sus anotaciones, me dijo algo que no pude entenderle. Estaba enervado, denso, oscuro y como mohoso para comunicarse exteriormente; pero al mirarlo en los ojos, se le veía muy lúcido por dentro. Cuando el cuerpo se resiste a funcionar o se oxida, ése que vive dentro de él sabe que es poco lo bueno que puede hacer y espera con paciencia, si es sabio, hasta que recupere, en lo posible, su normalidad. Yo vi que él estaba haciendo eso: bregando por poner las cosas en orden en su interior.
Como este mismo proceso lo he seguido muchas veces y él lo sabe, por unos momentos guardamos silencio. Tal es el mejor remedio contra las inhibiciones verbales, así sean causadas por defectos en los reflejos fisiológicos o por lagunas mentales o fugas de la comprensión. Porque todo esto es una sola cosa, ya que el hombre es, en esencia, unidad de alma y cuerpo; pero sometido, dentro de su funcionamiento, como microcosmos, a misteriosa e infinita diversidad. O mejor, en otras palabras: somos síntesis de representación e intimidad o de tiempo y eternidad.
Yo lo iba siguiendo, entre tanto, en su mudez, pues sé muy bien que siempre y cuando esto le ocurre, se aísla del exterior y se concentra a meditar. Es su estrategia para calentar y aceitar su sistema nervioso, sus huesos, sus músculos, sus articulaciones, su cerebro, su entendimiento y su palabra. Y sé de igual modo, por mi convivencia con él, que después de un buen rato de callar y de meditar, de pronto le salta la chispa y ya no para en la fluidez de expresión de verdades vivas, digeridas, y muy sutiles, altas y bellas. Pero sobre todo en él chispean, a esa hora, las agudas intuiciones y las síntesis singulares. A nadie he visto que le caminen tantos mundos por dentro, ni que viva tantas experiencias simultáneamente.
De pronto, y con un no sé qué de socarronería, sacó parte de la dentadura de un bolsillo, se la puso (me dijo que no soportaba lo postizo o artificial) y empezó:
Los animales, los vegetales y los minerales siempre dicen o expresan la verdad. El único ser mentiroso, entre todos los de la creación, es el hombre. O sea que el idioma que habla todo el universo, a excepción de los humanos, es claro y veraz. El de estos, en cambio, no sólo es muy confuso en la mayor parte de los casos, sino falso. Hablamos casi siempre como escondiendo algo o alterando o falsificando sistemáticamente la verdad. Por eso las plantas, los animales y los minerales, etc., son muy peligrosos en cuanto no mienten. El manzanillo, por ejemplo, está ahí como en espera de que alguien se le acerque y lo toque para comunicarle, de inmediato, la desnudez de su vivencia ponzoñosa. Y los hongos que padecen los árboles son muy peligrosos y dañinos, pues en estos días que he estado bregando por quitárselos a los de mi finca para ver si mejoran, me parece que me he contagiado o los he absorbido, porque desde entonces me estoy sintiendo más enfermo. El perro muerde cuando tiene que morder, y la mula patea, ídem.
Estaba diciendo lo que acabamos de copiar, cuando una de las negritas de «Minga» —madre esta de muchos hijos, pues se hace abultar del primero que la coge cada vez que está dispuesta— se asomó por la ventana que da al saloncito en donde estábamos, con una criatura en los brazos y en compañía de una amiguita. Como el Mago les da siempre centavos, las tiene acostumbradas, y no se le acercan sino para pedirle. Pero en ese momento, al verlas, les dijo, sonriendo: «Hoy sí no tengo nada». Sin embargo, las negritas permanecieron quietas, tranquilas, sonrientes, tal como si no le hubieran oído.
Poco después la negrita de «Minga», en gesto muy expresivo y como lleno de admiración, exclamó, dirigiéndose a la compañera y mirando con ojos asombrados al Mago: «¡Parece un alemán!». Él no alcanzó a oír lo que ella dijo, pero como sí vio sus movimientos solemnes y su mirada de asombro, me preguntó qué era lo que había dicho y yo se lo comuniqué. Entonces, levantándose del asiento y riendo entre satisfecho e irónico, le dijo: «Espérese un momentico yo voy a cambiar esta moneda de veinte, pues no le voy a dar sino cinco, por lambona». Sin embargo, regresó enseguida con la misma moneda y se las dio, diciéndoles con ancha sonrisa de agrado: «Tómenla, es para las dos, ya que esta es la lección de hoy» —comentó, dirigiéndose a mí.
Y vivaz, alegre y rejuvenecido, prosiguió más o menos así:
Nosotros, los que estudiamos la vida y leemos libros, y dizque nos enseñaron muchas cosas en la universidad —por lo que nos creemos sabios—, nada sabemos realmente ante la negrita de Minga. Ella, sin estudiar nada, sabía con seguridad absoluta que yo le daría, y por eso, a pesar de mi negativa aparente, se quedó impasible ahí en la ventana en espera de que sucediera, tal como ocurrió. Yo estaba decidido a no darle y ella, en cambio, no dudaba de lo contrario. Y vea usted cómo tenía la presencia, de modo inconsciente, de lo que debía hacer para obtener el resultado que deseaba sin previa deliberación ni estudio. Obró así intuitivamente o por visión interior del complejo colonial que padecemos los colombianos, pues ella me dijo eso de «alemán…» porque sabe, por sabiduría instintiva, que nosotros tenemos por dentro eso otro de que los alemanes son mejores que nosotros; y entonces la persona a la que se le atribuye tal condición, se siente favorecida o mejorada y dispuesta a beneficiar de inmediato al adulador. Este es el secreto de la mayor parte de las sutiles enseñanzas políticas de Maquiavelo.
De manera que no es que la negrita de «Minga» haya hecho lo que hizo, consciente de que por ese medio yo le daría, sino que con esa presencia ella estaba segura, por sabiduría intuitiva, mejor, inconsciente, de que en ese momento, contra mi negativa, le iba a dar, y por eso no se fue cuando le dije que no tenía nada. Y esa secreta seguridad fue la que le permitió continuar tranquila en la ventana sin dar las más leves señales de desagrado o impaciencia. Estaba cierta de su victoria.
— o o o —
Ignoramos el secreto
valor del silencio
VII
Qué sabiduría tan hermosa la que tienen, pues, los animales, las plantas, los minerales, etc., en su modo de reaccionar; y también la gente que no es como esos que llaman letrados o periodistas pajosos, o parlamentarios que dizque estudian, pero que nada viven, ni padecen, ni entienden acerca de lo que piensan, dicen o hacen. Y ya vio usted que esta negrita no tuvo que estudiar nada para inducirme o persuadirme a fin de que le diera lo que deseaba.
El diálogo con ella fue semejante a ese que pintó Zurbarán, pintor cartujano por su amor al silencio, realizado entre san Bruno y el papa Urbano ii , de alma a alma, sin palabras, como el de Emerson y Carlyle. Eran tan poderosas las presencias de los protagonistas de tan hermosos dramas íntimos, que silenciosamente pudieron intercomunicarse sus espíritus. Cuando la Intimidad se hace patente, la palabra sobra.
Por eso me agrada tanto una selva. ¡Qué orden tan hermoso hay allí! En ella los árboles crecen libremente sin que la mano dañina del hombre los limite o los deteriore. Y la libre competencia vegetal decide y causa la muerte de los que realmente son incapaces de subsistir. Allí, al lado de los poderosos, mueren los débiles, según la ley natural, sin que nadie intervenga para impedir que así ocurra, tal como sí lo hace el hombre en parques, prados, fincas y jardines, en donde mete sus infectas pezuñas para establecer su orden «marica» por medio de su cochino intervencionismo. ¿O será que yo me siento muy feliz, en medio de selvática soledad, y rodeado sólo de árboles y animales, «porque la naturaleza no opina sobre uno», según decía Nietzsche? Pues lo cierto es que para mí la soledad es la compañía, y la compañía la soledad. Los humanos no conocen el valor del silencio. Por eso es tan difícil vivir con ellos.
No debemos intervenir, ni afirmar, ni negar. Este camino es el que nos conduce, a la larga, al sectarismo, al fanatismo y, a fin de cuentas, al absolutismo. Lo que tenemos que hacer, durante nuestro vivir, es buscar dentro de nosotros la verdad, y ayudar a los demás a que la hallen, pues ésta sólo llega al entendimiento —a la hora de la madurez y el reposo— con la espontaneidad con que se abre una flor. Sólo sabemos o entendemos o intuimos o vemos por dentro, cuando logramos libertarnos de la vida pasional y ascendemos, de modo misterioso, al sosiego en la Intimidad. Casi nunca nos damos cuenta del instante en que la conciencia se abre a la clara comprensión de un problema cuya solución hemos buscado, muchas veces por largo tiempo, inútilmente. Hacemos el viaje pasional, luego el mental y, de golpe, cuando ya desesperábamos, aparece la reconciliación. O sea, la luz de la Intimidad. Esto último ocurre en pleno reposo, sin ningún esfuerzo.
Por eso nadie entiende si se le fuerza a que lo haga por cualquier medio. De manera que si intervenimos en las inteligencias, negando o afirmando, de acuerdo con nuestro modo de entender cualquier problema, a fin de que ellas también lo entiendan así, sólo conseguiremos influir para hacerlas por dentro a imagen y semejanza nuestra, pero no para que realicen la comprensión de su propia verdad íntima. Y bien sabemos que es esta última la única que realmente nos hará libres, pues tal será —y no otro— el camino para elaborar el espíritu que a la postre daremos a luz en el lecho o suelo mortuorio, si es que logramos hacerlo. En otras palabras: cada humano es un proyecto de perfeccionamiento espiritual que se va realizando, a medida que va entendiendo; y que sólo él tiene en sí mismo su modo de hacerlo y su meta. De consiguiente, el maestro, si es sabio, lo único que puede hacer es ayudar al discípulo a que busque y halle el tesoro que tiene en su intimidad. O sea, bregar por despertarlo para unirse con él, cada vez que sea posible, en una verdad más alta.
Sin darnos cuenta nos habíamos salido de Georgia e íbamos por unas calles, hacia oriente, las que al final desembocan en unas mangas que bordean un riachuelo. Es paraje solitario y silencioso, muy agradable. Y de pronto se detuvo y me dijo:
Qué bueno que hubiéramos comprado aquí, cuando la tierra estaba barata, un solar, y ahora podríamos construir un salón para venir a beber café, a conversar y a leer. Tendríamos una biblioteca con sólo los libros que nos agradan. Uno no debe tener al alcance de la mano sino las obras que le interesan. Las que no vivimos están muertas. Sobran.
De regreso nos detuvimos en la esquina de una callejuela a mirar una casa que nos gusta mucho por tranquila, sencilla y abierta. Parece que la habitaran gentes muy silenciosas, pues nunca hemos oído, al pasar frente a ella, ruido alguno. A la entrada tiene un bello jardín muy bien cultivado, entre cuyas plantas sobresale un frondoso curazao, a la sazón espléndidamente florecido.
Este mismo —observó el Mago—, en ninguna otra parte lo hemos visto con esas flores tan frescas, vivas y lustrosas. Es raro que brillen así esas hojas y que sean de un verde tan intenso y sano. Tal vez ello se deba a especiales condiciones de este pedacito de tierra, y de la luz y el aire que lo bañan. ¡Quién sabe qué será todo eso! Para saberlo tendríamos que ser interiormente semejantes a la negrita de «Minga», o sea, inconscientes e intuitivos, como los animales, que son los que más saben.
A uno y otro lado de la callejuela, a trechos, había mucha ropa al sol. Y mirándola, me dijo:
Vea cómo esos calzones, espernancados ahí en esos alambres, parecen un muerto. ¡Y qué feos son! El hombre es un animal feísimo, y en esos dos perniles, tendidos al sol, se le ve la vergüenza. ¡Y vea esas sayas! Son las que algunos hombres, los muy rijosos, les bajan o les quitan a las mujeres, la mayor parte de las veces con el regocijo de éstas. ¡No!, ahora recuerdo que el viejo Segismundo decía que lo mejor de todo eso era «la alza»…
Y con el bastón el Mago levantó un poco, por el ruedo, una de las faldas que allí tenían asoleando.
Ahora recuerdo también que cuando estuve en Valencia (España), en un verano, solía visitar a un amigo que vivió allá con su mujer e hijas. En la casa que ocupaban el agua era escasa, y, si no recuerdo mal, en toda la ciudad escaseaba. Como el calor a veces se hacía casi insoportable, por bondadosa insinuación de la familia me bañé una vez. Y en el baño encontré trapos de toda índole, lavados a medias, y colgados por todas partes, así como también muchos pelos en el suelo que yo traté de arrojar, con los pies, por la boca del desagüe. ¡La mugre, la inmundicia, los malos olores, las manchas sospechosas…! Yo soy todo asco, y los humanos somos los más sucios entre todos los animales…, ¡y divinos!
Valencia es ciudad bella, alegre y tranquila. Está ahí a orillas del Guadalaviar y su clima es muy agradable, especialmente por el aire sano, el ambiente apacible y los hermosos naranjales que la rodean. Si logro vender esta finca (Otraparte), me iré a vivir allá, a ver si cerca del misterioso mar Mediterráneo consigo al fin civilizarme un poco, pues me siento muy bruto y sé que tengo que hacer, antes de morir, el mayor esfuerzo que pueda para salir lo mejor que me sea posible del espacio-tiempo. El objeto de la vida es vivir y digerir lo vivido, o sea, entender. «Conócete a ti mismo», o «dame que entienda», decía Sócrates. Y «vigilad y orad», o «venga a nosotros tu reino», dijo Cristo.
Tengo ganas de irme. Uno siempre desea irse para otra parte en busca de algo así como de un sueño que se le perdió. La energía en movimiento es la que nos hace desear. Y si el deseo se realiza, hay placer; y si se frustra, hay dolor. Sin embargo, nadie puede gozar sin padecer, ni viceversa. ¿No ve, pues, claro, que vivimos en el mundo de la ciencia del bien y del mal, del placer y el dolor? Lo de la serpiente se cumplió: ¡somos «como» dioses, caídos…! Sin embargo, Dios se hizo hombre para que el hombre, entendiendo e imitando su ejemplo, o mejor, siguiéndolo (coge tu cruz y sígueme), se hiciera dios. «Y seremos uno solo con el Padre, cuando todo se haya cumplido, y Éste con nosotros…», fue la promesa del Hijo.
Estábamos ya frente a Otraparte, y como era demasiado tarde, nos despedimos a prisa.
— o o o —
Las mujeres, los convertidos
y los nadaístas
VIII
Estaba esperando al Mago, con quien tenía cita para las diez a. m. en el café Georgia, cuando de pronto entró, antes de la hora señalada, sombrío, cabizbajo, mohíno. Con voz grave y pesada lentitud, díjome que había pasado muy enfermo durante los dos días anteriores a causa de eso de la mala circulación. Y que además un ladrón que había entrado en su casa el día anterior, en las primeras horas de la mañana, le robó el «radio»; que poco después les repitió la visita a las doce m., lo agarró el mayordomo, se le zafó, y que él, el propio Mago, corrió armado de revólver detrás del malhechor, le hizo dos disparos, no le dio, por lo que la ira lo poseyó de un modo diabólico, hundiéndolo luego en morbosa e infernal angustia.
He tenido mucho deseo —me agregó en tono áspero— de matar ladrones, pues ya aquí en Colombia no queda más camino que el de hacerse uno justicia por sí mismo. El que llaman presidente es un pingofrío. No hay gobierno. Al mayordomo le dije que si acaso podíamos coger otro ladrón, teníamos que maniatarlo, patiatarlo y, así, bien amarrado, encerrarlo en un cuarto oscuro de la casa hasta que se muriera de hambre.
Todo esto es como una horrible gusanera en la que la «Gran Misión» hubiese dejado caer una gota de ácido sulfúrico: inmediatamente empezó el hervidero de gusanos. Les han dicho a todos los que no trabajan ni quieren trabajar, que lo que les sobra a algunas gentes, después de que coman lo necesario para subsistir, se lo han robado a ellos, los pobres. De manera que están asaltando casas y personas para recuperar lo que les robaron.
¿Y no vio lo de los «nadaístas»? ¡Qué cochinos…! Pero eso del desagravio fue como un escándalo al revés: una reacción en forma de represalia; algo así como un gran ruido que escarnece la música de lo eterno. Y en lugar de toda esa bulla, han debido ponerlos a barrer las calles de Medellín, a fuete, sin decir nada. Así, al fin los educarían. Pero verá lo que ocurre: no les harán nada y se van a quedar sin entender lo que hicieron (7). En estos países tan crudos necesitamos mucho gobierno: la moral depende de la cantidad, la fuerza y la eficacia de la policía.
Ahora sí es tiempo de que nos vayamos para otro país. Esto ya no sirve para vivir y se va a poner peor. Debemos buscar uno que sea más suave, en donde no tengamos que recibir, a cada instante, tantas y tan desagradables impresiones o emociones que nos afectan y destruyen aceleradamente. Porque en realidad el alma, como dice Spinoza, no es más que un cuerpo existente en acto o existiendo en acto. De modo que todo lo que ocurre en nuestro rededor, nos perturba demasiado y nos desgarra, precipitando nuestra destrucción. Y así aceleramos la muerte, sin que podamos disfrutar del mínimo de paciencia y de tranquilidad necesario para el voluntario y consciente ascenso. Porque si es cierto que hay que matar el animal —el cuerpo— instante a instante, es así mismo verdadero que tenemos que hacerlo —si no queremos morir del todo como «la vaca»— sublimándolo espiritualmente. En esto consiste el misterioso proceso ese del suicidio cristiano o «locura de la cruz» que unifica y sintetiza la muerte y la resurrección o glorificación. Dejemos, pues, que muera la animalidad transformándola, sublimándola…, y no nos desesperemos por sus dolorosas contorsiones y agónicos estertores. El dolor es el gran transformador, y el divino dominador y purificador. Obedeciendo sin sombra de vacilación al Padre y soportando pacientemente inmensos dolores, Cristo venció al mundo y la muerte.
Pero yo estoy viviendo ahora a la enemiga. ¡Vea!, ¡oiga!: ayer fue a mi casa, después del robo, Sofía la mujer del borracho, que vive abultada y él no le da un centavo. Cuando la alcancé a ver, poco antes de llegar, le dije a Berenguela: «¡Allá viene Colombia…! ¡Así está toda! Es una vieja muy pobre que vive preñada y es la mujer del borracho…».
No hay padre, ni madre, ni hijos. Estamos solos, completamente solos. No hay comunicación con nadie. Todos vivimos nuestras vidas separadas, aisladas. Y, sin embargo, nos casamos dizque para tener mujer e hijos y no estar solos. Pero seguimos viviendo solos y también morimos solos, y no de una muerte, sino de muchas muertes. «En este lecho en el que me hallo tendido, ¡oh, Señor! —decía Kierkegaard—, no concluyo de vivir, sino que concluyo de morir. De otro modo la resurrección no tendría sentido». Desde que nacemos, nos vamos, pues, muriendo solos, ya que nada sabemos, ni podemos saber con claridad y seguridad acerca del mundo cerrado en que viven los demás. ¿Ha podido saber alguien algo siquiera de la oscura e incierta intimidad de su vecino, padre, madre, hermano o contertulio o amigo? Barruntamos, por encima, nada más.
Y después de este «yo»…, de que se acabe este «yo» pasional y bestial, en las coordenadas siguientes a la transformación que ha de continuar, es seguro que ello no podrá ser como aquí: un mundo de «yoes», de diosecitos. ¡Eso no es posible!
Esto del cuerpo y de la vida espacio-temporal, no es lo esencial. Es sólo la representación o nada o apariencia que somos, la que a medida que nos vayamos «sucediendo», es preciso, en cuanto nos sea posible (es muy difícil), que la reconciliemos con la Intimidad (Cristo en nosotros). Y por eso en padecer con paciencia («En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas», dijo Él) todos los dolores y angustias del viaje, entendiéndolo, dirigiéndolo, consiste eso de «coge tu cruz y sígueme» o cristianismo.
Todo es histeria ahora con eso de la «Gran Misión». Todo está muy alborotado, enmarañado: las mujeres, los convertidos y los nadaístas. Esa carta que dizque leyó un sacerdote desde el púlpito, es como para que él le diga a ella que busque otro hombre por la calle, pues el que tiene en propiedad, por virtud del sacramento, no piensa sino en trabajar, en ganar dinero, en divertirse y en dormir… En tanto que la martirizada esposa —soberbio animal—, tan limpia, elegante, perfumada y virtuosa…, no logra, por ningún medio, que el disoluto esposo cumpla con su deber. Ella debe estar sin duda muy preocupada con eso de que «no debe dejar perder ni una sola gota de la semilla».
Salimos del café Georgia en dirección a una manga que bordea la Ayurá. Él deseaba buscar una planta. Y yo lo iba observando con atención, tanto por lo que decía como por los cambios desconcertantes de su figura. De pronto lo vi tan flaco, seco y temblón, que me pareció un esqueleto. Al brincar una zanja, le traquearon los huesos, me miró sonriendo, burlón, y entonces le entreví en el rostro la calavera. Él intuía que yo lo observaba, pues le chispeaban los ojos, gozoso, mordaz.
Antes de llegar a la manga nos topamos con Sofía, la vieja siempre embarazada, mujer del borracho. «¡Véala!, ¡véala!», me dijo en voz baja, muy risueño: «Esa es la Colombia de que le hablé hace poco». Y cuando llegamos, al dar los primeros pasos sobre el prado, de súbito retrocedió diciéndome: «Tal vez no debemos seguir, pues está muy húmedo y nos puede hacer daño. Yo soy demasiado sensible a la humedad, padezco de artritis y si me mojo los pies esta noche me dolerán los huesos». Pero en ese momento alcanzó a ver un «nigüito» pequeño, y sin vacilar se le dejó ir. Lo examinó atentamente y, luego, desencantado, se devolvió haciéndome negativas con la cabeza. «No, no es el que necesito —me dijo ya de cerca—, pues la hoja de éste tiene cinco “estrías” completas y el otro sólo cuatro y una incipiente. Es más escaso». Hizo un gesto de desagrado, miró los zapatos y vio que los tenía sucios de estiércol humano. Sonrió, con náuseas, arrugando todo el rostro y exclamó airado:
¡Eso todo es un estercolero del diablo!, y hay que estar muy atento para no pisarlo. ¡Qué hediondez! Aquí está la verdadera historia de Colombia y todo lo que en realidad es ella.
Por eso ayer, cuando fueron a buscarme a la casa unos tipos que dizque vinieron desde Bogotá a pedirme un reportaje sobre no sé que bobadas, le dije a Berenguela: Dígales a esos «pajuelos» que ahora no quiero ver a ningún colombiano, porque todos no son sino estiércol y plumas de gallinazo podrido. Qué animales tan feos y tan sucios. Yo dije en alguna ocasión que se parecen al hombre. Pero no…, ni siquiera de lejos. Son los más cochinos y ladrones del mundo. Y también los más mentirosos. Simios, simuladores de hombrecitos, fabulistas. Sin embargo, yo quiero mucho a Colombia, cuyas tierras, montañas, ríos, cielos, mares, selvas, árboles, plantas y paisajes, no sólo son muy bellos, sino muy útiles y ricos para los fines humanos. Pero todo esto está en manos de la animalidad más horrible de la tierra. Por eso a Bolívar lo preocupaba tanto este problema y murió tan triste. ¿Cuánto tardará en aparecer por aquí un humano soportable? Siglos, muchos siglos quizás. La evolución de estos simios es demasiado lenta, casi, casi que no se puede percibir. Es una gente que hace mucho ruido con discursos, periódicos, radio y televisión. No vive, ni padece, ni medita lo que piensa, dice o hace. No conoce las virtudes —ni las conocerá en siglos— del silencio, la meditación y la soledad. Y sin esto no podrá haber jamás cultura. Porque ésta consiste, ante todo, en padecer y entender, cosa que no se puede conseguir sin meditar sobre los padecimientos de manera silenciosa, sosegada y solitaria.
———
(7) Se refiere al supuesto sacrilegio de los nadaístas de Medellín en la Basílica Metropolitana. Ver Memorias de un presidiario nadaísta de Gonzalo Arango. —(N. del E.)
— o o o —
Somos reyes en exilio
IX
De pronto cortó en seco y me dijo:
Me siento muy enfermo y sobre todo muy débil. Me pesa mucho el cuerpo. ¿Será porque ya tengo los huesos petrificados? Tiene que ser por falta de energía, pues estoy casi seco, me queda poco más que el forro, y la astenia me hace tambalear. Con razón dicen los hindúes que «el hombre no vive en el cuerpo como en su casa, sino como viajero en la casa de otro». O sea que es algo así como un espíritu que transita, a corto plazo, en la materia. Y agregan que cuando sienten que el «rancho» se les derrumba o se acaba o ya no les sirve, lo desocupan y se van en busca de otro que sí les sea propicio para continuar evolucionando espiritualmente. Más o menos lo mismo que decía Goethe, así: que si un humano obra irreprochablemente hasta la muerte (¡cómo era de optimista!), la naturaleza tiene obligación de ofrecerle otra forma de existencia desde el momento en que la presente ya no le sirve para perfeccionar su espíritu… Es eso de la metempsicosis o transmigración de las almas de un cuerpo a otro, dogma admitido en la antigüedad por varios pueblos, en la India, en Egipto, etc., de donde lo llevó más tarde Pitágoras a Grecia. ¿Pero sí ve cómo hablo, a pesar de que critico y detesto realmente la pajosa habladuría de los pajosos de por aquí, y tanto amo y defiendo y encarezco el silencio?
Todo esto no fue, inicialmente, sino con la sola intención de decirle que me acompañe un momento a la farmacia de don Luis Olarte a ver si él me pone una inyección de un complejo vitamínico que me levante las fuerzas agotadas… Después le diré algo más acerca de los hindúes que ahora dejo en suspenso.
Fuimos en busca de don Luis, quien nos recibió con su habitual amabilidad; le puso la inyección al Mago, nos obsequió café, hablamos con premura cordial y salimos de la farmacia, agradecidos y encantados. Caminamos unos pocos pasos, ya de regreso a Otraparte, y el Mago se detuvo para decirme realmente emocionado:
Qué señorío el de don Luis. En verdad es uno de los pocos hombres dignos de amor que yo conozco. Ya usted me lo había dicho, pero antes no lo conocía de modo tan completo como ahora. No hay que olvidar que en todos los seres está Dios, que no podríamos existir ni dar un paso siquiera si Él dejara de infundirnos la vida por sólo un instante. Tampoco la casa ni la cama podrían estar allí para guarecernos, reposar y dormir —agregó, señalándome a Otraparte.
Sin embargo, lo cierto es que en la mayoría de las criaturas, especialmente en los humanos, la Intimidad o Presencia (Dios) está muy tapada, como muy honda y lejana, a causa del egoísmo o poderoso «yo» o feroces y voraces mío y tuyo, lo que hace del hombre un lobo para el hombre. Por eso el renunciamiento, la generosidad, el desinterés de que hablaba Kant y, sobre todo la inocencia, son, en síntesis, lo que enciende la llama del amor comunicándole alegría, belleza y dulzura a la vida. La gente estulta dice que el inocente es bobo, porque no sabe negociar, carece de astucia y de vicios; pero realmente es el que más se acerca a lo divino. A don Luis, en todo lo que hace y dice se le siente la Presencia, que es la que lo hace tan sensiblemente digno de amor.
No amamos, en realidad, sino lo que entendemos, sabemos o intuimos. Por eso el amor a Dios, a quien no vemos personalmente, está fundado en la fe, que es la sustancia de lo que esperamos, o sea, en lo que sabemos profundamente, porque lo presentimos, entendemos o intuimos. Los sentidos se tornan muy sutiles, bellamente delicados, casi se espiritualizan cuando nos hundimos en la meditación, en la soledad y en el silencio. ¿No ha visto cómo aumenta en hermosura una bella mujer silenciosa? Y es porque la belleza siempre está más allá de nuestros deseos, de nuestros sueños. O mejor, es un infinito y eterno sueño de amor, de perfección. Es el Inefable e Inalcanzable en nosotros.
Por eso los placeres corporales son mejores en la expectativa y los gozos espirituales después, ya que los primeros nos hacen descender y los segundos nos perfeccionan o enaltecen, a la vez que nos iluminan por dentro. Tal es el sentido del sacrificio que le hice a Nuestra Señora de la Guarda, allá en su Basílica, cuando fui con Tony, y que la mayoría de la gente o «vulgo estulto» no ha podido ni querido entender. Ello es imposible porque la carroña se lo impide. El amor humano, en su noble y alto sentido, siempre quiere decir amor perfecto, aunque sólo sea en potencia. Todas las grandes posibilidades del hombre, en estas coordenadas, son potenciales. Y quizás lo seguirán siendo hasta el infinito. En esto precisamente es en lo que reside su miseria y su grandeza. Somos todos reyes en exilio, pero si cada uno coge su cruz y lo sigue, los que así lo hagan podrán recuperar el paraíso perdido.
¡Vea eso de los hindúes!: que dizque para adquirir serenidad tenemos que volvernos insensibles, indiferentes. Que, por ejemplo, si me va caminando por aquí por el brazo un alacrán, debo quedarme quieto. Tranquilo como si no lo sintiera; y que si me pica, permanezca inmutable, que no me queje, ni me inquiete. Así como para ser feliz, según ellos, lo que se necesita es no desear nada.
¡Bobadas…! Todo lo que nos afecta lo tenemos que sentir y padecer para poderlo entender. Además, si no sintiéramos, ya estaríamos muertos. Y si no deseáramos, ídem. Trátase del «yo» de aquí, del viaje trino que consiste en reaccionar dejándonos afectar por cuanto ocurra o suceda, dentro y fuera, sin eludirlo, ni falsearlo, o sea, que cada uno se monte en su Rocinante propio y que siga su camino haciendo su triple digestión pasional, mental y espiritual, la cual culmina con la reconciliación de la nada con la Intimidad. Tal es el sentido de la redención o glorificación en la Presencia. Y la norma para alcanzarla es no mentir nunca, pues la verdad y sólo la verdad es la única que nos «hará libres».
Si lo compuesto, todo, todo lo compuesto, se descompone y se transforma volviendo a lo simple, ¿cómo no va a continuar en su viaje eterno de transformación eso que es esencial, verdadero e invisible? Para un Mago todo eso es claro como la luz. Pero para ciertos filósofos babosos el asunto es oscuro, pues según ellos no hay Dios; y como orinan y defecan, consideran que con estas «bajezas» se les causa grave irrespeto. No justifican, pues, de ninguna manera, el que un supremo Creador los trate con semejante irreverencia.
De modo que la eternidad, en el caso improbable de que fuera posible, sólo sería aceptada siempre y cuando no tuvieran que mear ni defecar, así humillados, tan pudorosos como gloriosos animales. Los muy sabios ni siquiera barruntan que todo en el universo es sagrado y que no hay nada que no esté impregnado de la presencia divina. Son gente social, parecida al «señorito» y que viven eso de que hay «palabras feas», y de que la vida eterna sería para vivirla aquí sin vulgaridades.
Íbamos bordeando la orilla de la carretera y de pronto se detuvo y me señaló con el bastón un arbusto, diciéndome:
Vea ese «espadero». No. Me equivoqué. Es un «chagualito». Fíjese bien que tiene las hojas opuestas. ¿Recuerda el pequeño «encenillo» que con tanto cuidado arrancamos, usted y yo, hace unos quince días y que trasplanté a la huerta de mi casa? No me quiso prender. ¡Qué lástima! Es muy buena madera, y como tiene tanino, sirve para curtir pieles, pero por aquí ni siquiera la conocen.
Colombia es muy rica en plantas finas, bellísimas y medicinales. Lo que ocurre es que así como es casi fabulosa su riqueza en toda clase de bienes naturales, es de poderosa para taparla y no dejarla ver esa inmensa producción de paja que tienen montada, en este pobre, triste y agobiado país, los pajosos de la política. Las hojas y ramas del «encenillo», exprimidas en agua, cuando están tiernas, sirven hasta para fijar el cabello y teñir las canas de los Ministros y sus señoras.
Llegamos a Otraparte. Fuimos a la huerta a ver los árboles que ha sembrado últimamente: «mil pesos», «chagualito», «chaparro», «nigüito», etc. «¡Qué lindos!», me iba diciendo, mientras los acariciaba en sus hojas, muy amorosamente, uno por uno.
Parecen hermosas, frescas e inocentes muchachitas de unos ocho años y medio. La omnipresencia de Dios es evidente, pero no nos sirve, sola, para nada, así como mero concepto muerto o como simple verdad abstracta. En cambio allí en donde la vemos, por ejemplo ahora mismo en la vida maravillosa de estos arbustos, es donde en realidad está, al menos en este momento, para nuestro gozoso espíritu. Y si los miramos bien adentro, nuestro leer y escribir se iría con el viento.
Voy a formar un espeso bosque aquí en Otraparte para defenderme de la gente que tanto le gusta venir a opinar. Ya casi que no puedo soportar al «bípedo implume». En cambio, la naturaleza como no opina, su grata compañía es siempre digna de amor. La verdadera compañía es la soledad y la verdadera soledad es la compañía, porque hay pocos humanos por quien cambiarla. Cuando la palabra de los hombres llegue a ser realmente viva, cesarán las opiniones, nos entenderemos mutua y amorosamente, e integraremos una sola familia en Cristo, quien no opinó nunca, sino que dijo sencillamente la verdad.
— o o o —
Retrato vivo del
Mago de Otraparte
X
Julio 15 de 1961. Viajaba yo de Medellín a Sabaneta y, al pasar por Otraparte, alcancé a ver al Mago que estaba en la manga, de pie, inmóvil —los dedos de la mano derecha en la parte superior de la frente—, ido…, pensativo. La brisa juguetona le alzaba y le agitaba el cabello blanco, muy dócil pero escaso, aureolándole la soberbia cabeza de un modo extraño, electrizante, mágico. Completamente sumergido en sí mismo, el mundo exterior, en esos instantes, no existía para él. Y como yo sabía, por experiencia, que cuando viajaba así, a través de los abismos de su vida interior, solía regresar cargado de joyas preciosas, decidí entrar un momento a visitarlo, a pesar de que tenía prisa de llegar a casa.
Sin embargo, antes de hacerlo, me detuve unos minutos en la «Puerta Vieja», a la orilla de la carretera, en espera de que él volviera de su viaje. No quería despertarlo. Temía frustrarle así su espontáneo regreso, pues muy bien sabía que las súbitas e inoportunas interrupciones de sus hondos ensimismamientos, casi siempre le causaban la dolorosa pérdida de los misteriosos tesoros que solía extraer de las entrañas de su maravilloso mundo íntimo. Por eso la sabiduría intuitiva (ver en sí mismo), colinda gozosa y secretamente, como la de los genuinos poetas, con el encanto fugitivo de algunos sueños. Y por eso también a veces basta un leve ruido para que despertemos y desaparezca el edén, sin dejar más huellas que la amarga decepción. Regresamos, pues, a la vida ordinaria, inconformes y nostálgicos, sin que podamos, aunque nos esforcemos, reconstruir una mínima parte de lo soñado. Sólo conservamos, por segundos, la oscura conciencia de que realizamos, mientras dormíamos, un hermoso viaje a través de un aéreo paraíso. ¿No ha vivido el lector, siquiera una vez, este onírico y delicioso juego de visiones, alucinaciones o ilusiones?
De pronto vi que el Mago retiró la mano de la frente, cambió de posición, abrió los ojos y miró hacia arriba, absorto, inquisitivo, tal como si algo de lo que había extraído de su interior se le hubiese escapado. Así permaneció durante unos instantes, en una al parecer estudiada actitud mayestática de pensador; pero para mí, que lo conocía desde mucho tiempo atrás y muy de cerca, ese era un ademán tan natural como peculiar suyo, según su modo habitual de manifestarse o expresarse. Luego se frotó con las dos manos la frente y los ojos, fatigado, encandilado. Había consumido excesiva energía nerviosa en su viaje de minutos por el infinito.
Mientras tanto, yo observaba todo esto, apoyado en la «Puerta Vieja», en espera de que él mirara en esa dirección para no importunarlo. Como conocía su temperamento raramente sensible y cambiante, siempre que me acercaba a él hacíalo con sumo cuidado y delicadeza. Y por eso me habitué a dejarlo en completa libertad a fin de que sólo por su espontánea decisión aceptara mi compañía, viniendo él a mí mientras yo iba a él. Este medio de acercamiento interior, o de íntima intercomunicación, es de insuperable eficacia para el logro de la verdadera comunión. Y el mismo Mago y los hindúes me lo habían infundido. Es esta la única manera como en realidad podemos comulgar con el prójimo, pues sólo «lo semejante atrae a lo semejante». Sin mutua comprensión nunca podrá haber comunidad espiritual. Y es esta poderosa fuerza interior la única que puede unirnos amorosamente, entre sí, a los humanos. Por desgracia la casi totalidad de la gente sólo se une dentro del círculo vicioso de su bajo mundo o vida pasional o reino del egoísmo. Y en este oscuro e incesante jaleo se deleita y padece, pero no entiende. Por eso al final del viaje vive que sólo le queda como equipaje el horror al vacío.
Porque es evidente que si no nos abrimos haciendo nuestro mundo interior poroso al amor, tampoco quienes nos rodean podrán abrirse en amorosa reciprocidad. Este es el más alto misterio, aún latente en la naturaleza humana (no hay todavía sino amagos en su expresión), y en el cual reside la altísima promesa de Unidad en el Padre. Y por eso todos sentimos o vivimos que, cuando estamos abiertos, quien nos habla amorosamente un idioma vivo, en el acto penetra en nosotros.
Pero para que ello ocurra sin ningún obstáculo es menester, además, que nos hallemos interiormente desnudos, es decir, libres de conceptos y prejuicios. Los hábitos, la rutina, los vicios, la erudición, la costumbre libresca y conceptual, nos obstruyen el entendimiento, haciéndonos impermeables a las vivencias. Así es imposible vivir la realidad, la verdad, pues no podremos padecerla ni digerirla o entenderla de un modo pleno, mientras nuestro mundo interior esté completamente ocupado por tales rémoras.
La vivencia no se hace presente sino en el que está vivo. Y así se explican, de igual modo, los «muertos parados»… Como casi todos los humanos reducen sus vidas a vegetar, o sea, a disfrutar de los placeres de los sentidos, padeciendo sólo de paso o a la ligera los dolores y angustias consiguientes, sin ir nunca más allá, el remordimiento no los lacera y por eso se mueren sin volver a nacer. De aquí que conciban también sus muertes como las de las vacas, pues no se sienten dignos de eternidad, lo cual, en un cierto modo, hasta los enaltece. Porque de todos modos la sincera confesión de nuestras miserias nos dignifica. Es un medio de lavarnos, limpiarnos, purificarnos y elevarnos.
Dentro del natural y sabio proceso de la evolución humana no hay nada perdido. Ni siquiera, a fin de cuentas, el extravío o desorden en la representación o «sucediéndose» de cada cual, que la retarda, sin duda, pero no la anula. Lo que ocurre es que sin la persistente voluntad atenta, que es el proyector, y sin la meditación, que es la luz, evolucionar o ascender en la inteligencia de los problemas humanos es obra excesivamente ardua y lenta. O sea que si no viajamos, de continuo, a conciencia, ésta se queda rezagada. Sólo la alerta percepción externa, seguida de la alerta percepción interna, podrán, entre las dos, acelerar e integrar el más o menos rápido desarrollo de la facultad de entender. Por eso no logramos llegar nunca a la clara comprensión de una verdad sino padeciendo la vida misma y sometiendo tales padecimientos a un doloroso proceso de meditación.
Iba aquí en estas cavilaciones (ya había decidido quedarme allí largo rato), cuando vi que el Mago, tras salir de su ensimismamiento, miraba hacia la «Puerta Vieja», cegatón, titubeante. Y luego, al reconocerme, de inmediato salió a saludarme, bordoneando y sonriendo alegremente. Y vi también, a medida que se me acercaba, que traía los ojos muy abiertos, como de loco, chispeantes, endemoniados; y que el rostro le resplandecía a la vez que de toda su figura emanaba misterio. Su peculiar balanceo al andar me dio la impresión de que en realidad parecía que regresara, en ese momento, de un largo viaje a pie, durante el cual hubiese dormido en muchas posadas en donde conversó con misteriosos viajeros.
Y ya más cerca, a cinco pasos, vi al Brujo. Pero cuando me dio la mano, mirándome de modo tan profundo y extraño que sentí que me estaba viendo por dentro, pensé que era el mismo diablo o los dos espíritus malignos a la vez. Y eso era tan cierto como que yo también los tenía en mí, ya que, si nos observamos con atención, podemos vivir, padecer y entender que todos los humanos somos nuestros propios brujos y diablos.
— o o o —
La felicidad es amor y silencio
XI
De golpe, abriendo desmesuradamente los ojos y sonriendo con dulce inocencia, tal como si fuese un niño asombrado, díjome el Mago con su voz más suave:
Ahora estuve un rato, infinito en el gozo, visitando, en mí mismo, un mundo bellísimo, silencioso y feliz: el de la Presencia o Armonía. Y viví, en gozosa claridad, que ese era el paraíso de antes de nacer, allá en donde moran los beatos o sabios en amor, los que lograron superar la vida inferior, digiriéndola y reconciliándola con la Intimidad.
Pero es muy difícil llegar a esas altísimas moradas de modo que podamos estabilizarnos en ellas. Esta inmensa dificultad fue la que vi más claramente. Es bienaventuranza que desde aquí, del espacio-tiempo, sólo podemos alcanzar, cuando más, por segundos. Felices intuiciones que de súbito logramos percibir como entre relámpagos. ¿Por qué será eso así? ¡Cómo quedamos de brutos después de la caída! Y son intermitentes, según se lo dije: nos embrujan tales encantos y enseguida desaparecen dejándonos sólo el profundo y lejano sabor de fugaces y misteriosas dulzuras espirituales. Tal vez alcanzo a ver cierta semejanza, aunque remota y muy inferior en intensidad, entre estas maravillas del espíritu, dosificadas en gotas, y los éxtasis de los santos. Juan de Yepes y Teresa Sánchez (8) me han ayudado a intuirlos. Al menos con estos «viajes» míos he podido vislumbrar —y merced al apoyo de que le hablé— los venturosos arrobamientos de aquellos súperos. Y yo, viejo hideputa, cagajón aguas abajo, sólo me asombro de que al sumergirme en mí mismo con desnudez e inocencia (lo conseguí por instantes), hubiese logrado extraer (como lo hice, asustado) preciosas joyas de entre mi propio estercolero; y de que me atreva ahora a compararme —¡oh profanación!— con aquellos altísimos santos, pues sé muy bien que tales tesoros no son míos, sino de la Presencia en mí.
Y pude ver al mismo tiempo, durante ese breve viaje, que sólo vivimos realmente en el mundo cuando lo amamos, no a él, sino a la Intimidad en él. Y que tampoco podremos amar nunca de igual manera a nuestro prójimo (ni a nosotros mismos), mientras al que amemos, todos, sea a nuestro yo o egoísmo o placer o satisfacción de pasiones, y no al Espíritu Santo en todos los humanos y en toda la creación.
Pero écheme este trompo en la uña: si lo que en realidad es digno de amor en el prójimo es la Presencia en él, ¿cómo haremos para amarlo si ese prójimo no se manifiesta o se representa sino en yoes? Porque lo cierto es que la casi totalidad del juego social humano, o representación de la tragicomedia, se reduce al disfrute de una rutinaria reciprocidad pasional, plácida, amarga y conflictiva.
Por eso tenemos que buscar, sin tregua, la verdad, la armonía y la beatitud. Y todo esto no podemos hallarlo, aquí en el espacio-tiempo, sino por momentos, cuando entendemos. Porque si volvemos los ojos al pasado, en cada uno de nosotros sólo percibimos o descubrimos las cenizas de las pasiones extinguidas que nos quedan adentro. Y, si acaso, el grato recuerdo de algunos momentos felices en los que entendimos algo. De modo que sólo esto, a medida que aumenta más y más la conciencia, es lo único que podrá hacernos dignos de eternidad. Pero lo podemos ver aún más vivo y claro así: sólo el amor espiritual (Dios) abre las inteligencias, para que las llene lo divino, eternizándolas.
Otra cosa que vi con la claridad de la luz ahora durante mi viaje: que la armonía es la música del silencio, o sea, que sólo entendemos o somos felices cuando nos hallamos en estado amoroso y silencioso. Entonces la mente está totalmente quieta, sosegada. Hay un abandono total de nosotros mismos.
Un ejemplo: las emociones y las pasiones son las que nos impulsan o nos mueven a obrar. Actuamos, nos duele (trabajo) y luego gozamos recogiendo los frutos de la acción. Pero poco después, tras el goce, vuelve el dolor. De modo que si nos quedamos en este juego, como lo hacen casi todos los humanos, la vida se reduciría a un simple círculo vicioso y no progresaríamos…, o muy poco (en espiritualidad casi nada). Y por eso al final no queda de ellos sino paja y cenizas. Todo el que sinceramente se examine en sí mismo, no podrá negar que así es.
Sin embargo, hay otro camino, aunque difícil: nacer de nuevo en el bautismo de sangre y fuego. O sea, actuamos, padecemos y, en medio de estos padecimientos, meditamos. Al principio se produce mucho ruido y desorden mental dentro de nosotros. El mundo emotivo y pasional es muy ruidoso. Por eso los guerreros, los políticos, los empresarios y en general los hombres de acción hacen excesiva bulla. Pero de pronto sentimos, vivimos, allá muy hondo en la intimidad, que a medida que nos vamos hundiendo en la meditación, también se va aplacando el ruido. Y, de golpe, el reposo íntimo se trueca en algo inefable: entendemos, haciéndonos beatos dentro de una gozosa y callada armonía. A esta vivencia es a la que yo llamo música del silencio. Viviéndola, intuimos el paraíso que perdimos.
Todos los humanos somos armoniosos, silenciosos y felices cuando entendemos. En esos instantes permanecemos tranquilos, mudos, felices. Lo mismo que ocurre con un tarro de hojalata que suena mucho al recibir el chorro de agua y cesa de sonar tan pronto como se llena. O como un lindo capullo que, para poder llegar a serlo, sin duda tuvo que padecer mucho (todo lo que es sensitivo padece), y que de súbito, sin que nadie lo advierta, ni siquiera el propio jardinero enamorado, se abre secretamente en bellísima flor. Tampoco sabe la mujer hermosa el instante en que sonríe bella, dulce y silenciosamente para expresar el genio de la especie. Nada de lo que es divino es bullicioso. Pero sólo podemos llegar a entender, por ahora, pasando por el ruidoso y doloroso camino de la acción. Este es el verdadero sentido del aforismo que dice «la letra con sangre entra».
Tenemos, pues, necesidad de representarnos dolorosamente, digiriendo la vida, cada cual con su cruz, en busca del nuevo nacimiento, a fin de poder llegar a la beatitud acariciados por la musiquilla silenciosa de la Inteligencia. Tal es el sentido de «mi yugo es suave y liviano».
Por eso el sabio ni discute, ni ríe, ni llora, sino que entiende. Como ya trascendió el viaje pasional, ni las pasiones ni las emociones lo perturban. De modo que la reconciliación de los contrarios (bien y mal, placer y dolor, etc.) tampoco lo inquieta. Permanece, pues, tranquilo en la sosegada brega por la comprensión de los problemas, así sean los más complejos y dramáticos para el vulgo. A él «nada de lo humano le es ajeno», pues todo lo que sucede es digno de suceder y digno de estudio, aunque su sentido parezca absurdo. Vive esto de Shakespeare: «No hay tinieblas, sino ignorancia».
Pero para ser sabio hay que empezar por ser humilde; y, sin embargo, sólo se podrá ser realmente humilde cuando se es sabio.
Sin embargo, la gente no vive sino que vegeta. Lo que ella llama vivir es ese mezquino «sucederse» u oscuro vegetar instintivo, pasional, automático. O sea que permanece ahí inmóvil, en su puesto de partida, viajando en carrusel y haciendo ruido todo el tiempo con su chorro de babas. Y por eso no entiende, ni podrá entender. De aquí que me pregunte a veces: «¿Quién vive por aquí esto que le estoy diciendo?». (Se detuvo un momento, dubitativo, vacilante, mientras me miraba, escudriñándome). ¿Berenguela, Fernando (él escribió La mutabilidad del Derecho Natural), Ángel Ríos…? Y durante este largo rato he sentido, he vivido que usted ha estado y está abierto, y que ha recibido lo que le he dicho, pues nos hemos metido el uno en el otro, compenetrándonos y siendo, alternativamente, por momentos, usted, yo, y yo, usted. Así lo digo en el Libro de los viajes o de las presencias.
Porque para poder entender hay que convivir, compenetrarse, o sea, ser, en un cierto modo, lo entendido, eso mismo que uno vivió y al fin logró digerir. Esto es lo que yo llamo, en el idioma vivo del «entendiendo» (así en gerundio, pues es función continua, sin pausa), comulgar (lat. comunicare, comunicar), comunión, comunicación, compenetración… Es del único modo como no vemos a «otro» en el prójimo, sino a la Intimidad en él, y en Ella nos compenetramos, o mejor, comulgamos espiritualmente en acto de amor.
Por eso ningún goce pasional puede dejarnos beatitud. Sólo el renunciamiento consciente a los placeres puede hacernos beatos. Siempre que nos negamos a obedecer las órdenes de la carne tentada, nos elevamos, nos espiritualizamos, damos pininos para «volver a nacer».
Porque también es verdad, diáfana como el agua de un manantial, que si dedicamos la vida a disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, como únicos dueños, ignoraremos, por siempre (si Dios no nos toma de su mano), la beatitud que pudo proporcionarnos esos mismos frutos si un día, despojándonos de nuestro egoísmo, decidimos dárselos al prójimo que los necesitaba. Y en este instante entenderemos, si es que nos llega, la manera fácil y gozosa (Francisco de Asís) como se abre la inteligencia al amor. Y también cómo es de real, en su espíritu, aquello, divino, que dice que «es mejor dar que recibir».
¿Hay algo más claro? Para un brujo como yo todo esto tiene la claridad de la luz. Porque si bien a ésta no la vemos (Dios), sí vemos lo que ella ilumina.
De pronto se quedó en suspenso, miró hacia el suelo, y me dijo embrujado de amor:
¿No ha visto cómo es de sensitiva una planta? Y todo lo que siente, padece. Y todo el universo está angustiado, esperándolo… Vea, por ejemplo, esta Mimosa pudica (la matica estaba al pie) —díjome, agachándose, y acariciándole un ramito, cuyas hojitas se humillaron enseguida, pudorosas, fugitivas, angustiadas—. ¿No ve? Son como unas lindas princesitas núbiles de familias nobilísimas. Y sin embargo la gente tosca (se miró las manos sonriendo) las pisa, las arranca y las destruye sin piedad, tal como hace con árboles, yerbas y todo lo viviente que no le agrada; o sí le agrada para satisfacción de sus pasiones, vicios y bajos apetitos. Olvida que nada hay en la creación que no sea sagrado, así como tampoco existe ni sucede nada que carezca de sentido.
En este momento caímos en la cuenta de que ya era tarde, casi de noche, y de que las horas habían pasado sin sentirlas.
«Pasamos un rato muy, pero muy sabroso», me dijo con efusión. «Vuelva mañana…», agregó, y nos despedimos con la cordialidad de siempre.
———
(8) Se refiere a san Juan de la Cruz y a santa Teresa de Jesús. —(N. del E.)
(9) Ver La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera de Fernando González. —(N. del E.)
(10) Se refiere a su hijo Fernando González Restrepo, que se graduó como abogado en Bilbao, España, con la tesis La mutabilidad del Derecho Natural y el padre Francisco Suárez, publicada en 1956. —(N. del E.)
— o o o —
Somos una idea de Dios
XII
(Mayo 15/59). El Mago me había dicho, un sábado por la tarde, que como se sentía muy deprimido y nervioso, deseaba que lo acompañara el día siguiente por la mañana a la farmacia Santacruz, de don Luis Olarte, en Envigado. En ocasiones, durante algunas fuertes crisis nerviosas, don Luis solía inyectarle, por prescripción médica, complejo B, con lo que a veces mejoraba un poco.
«Más o menos a las ocho y media —me agregó— podemos encontrarnos en Georgia, iremos donde don Luis y después de que caminemos un rato por callejones y mangas, regresaremos a beber café y a seguir conversando sobre muchos misterios que tenemos pendientes. ¡La vida toda, y todo en la vida, es muy bello y misterioso!», díjome al despedirnos, sonriendo y abriendo mucho los ojos endemoniados.
Y así ocurrió. A la hora fijada nos encontramos en el café de don Jorge. El Mago había mejorado un tanto de su crisis nerviosa esa noche, y estaba alegre porque el editor (11), después de que yo salí, en la última hora de la tarde, le había llevado buenas noticias del libro (el de los Viajes), pues ya casi terminaban de levantarlo. Contestó, pues, a mi saludo, con mucho agrado y efusión, como en sus mejores días, la sonrisa ancha y burlona y los ojos chispeantes.
Y como la tarde anterior me había mostrado a la ligera un libro (12) de Mejía Vallejo que estaba hojeando, le pregunté si había empezado a leerlo.
Lo leí en parte —me contestó—. Nadie se cambia por otro… Ni siquiera el moribundo desearía cambiarse por otra de las personas sanas que en esos momentos lo rodean. Él lo que quiere es aliviarse. Siempre un hombre quiere aliviarse, porque invariablemente tiene conciencia de enfermo. La salud es un equilibrio inestable, una esperanza. Todos los días esperamos que mañana estaremos de mejor salud física, mental y moral. En esto reside el misterio. En no llegar. En sentir el goce de la recompensa tras el dolor del esfuerzo realizado en busca de caminos de perfección; y, luego, sentir de nuevo las amarguras de las frustraciones, de los fracasos, para volver a ilusionarnos con nuevos caminos. Pero sin desear jamás cambiarnos por nadie, pues cada uno es una idea de Dios y su intimidad es eterna y no puede cambiarse porque no puede salirse de su sustancia. Esa es su dicha y su dolor, pero muy suyos estos sentimientos que son los que les comunican a los humanos —a todos los humanos— una conciencia definitiva de intimidad, la presencia viva de que nuestro mayor bien está dentro de nosotros mismos y de que es imposible hallarlo en otros, así sea cambiándonos por el rey de Inglaterra o el emperador de la China.
Un mendigo tiene su palacio en su pocilga. Allí padece, goza y espera que le vengan mejores días. Pero no quiere ser otro, su intimidad es sagrada, es la mansión del misterio, su única propiedad intransferible: creatura de Dios y obsequio de la divinidad.
Como Mejía Vallejo es hijo varón único en su casa, es niño mimado que vive casi sin sufrir y por eso no cree que haya nada en el mundo de los pobres. Para él todo depende de la economía, del mundo de Marx. Él es un gran artesano. En eso de novelas es ahora de lo mejorcito que hay por aquí. Pero como la palabra es vasija que no vale sino por la vida palpitante que se le eche, le hace falta vivir un gran sufrimiento. Y tal vez después de que esto le ocurra —si es que ha de ocurrirle— logre ser verdadero creador, pariendo obra de arte.
… Los aduladores de los rusos que desean obtener recompensas materiales de ese gobierno, dicen que Kruschev ha realizado lo que sólo podía hacer una generación. Y con eso buscan, además, estimular la vanidad del gobernante ruso y corromperlo. De modo que ese mundo es inferior o infierno, porque lo mueven presencias inferiores, pero mirado desde este culero de Suramérica, es cielo. Aquí funciona desfachatadamente el complejo colonial; y no sólo aquí, sino que la presencia comunista tiene invadido todo el mundo. La mayor parte de eso que llaman movimientos para mejorar la situación de «los desheredados de la fortuna» o «marginados» o «para un mundo mejor», huelgas sindicales, etc., todo eso es presencia, inspiración comunista. El mundo entero está invadido de comunismo, bien a la ofensiva o a la defensiva, por activa o por pasiva.
La Intimidad es todo, precisamente porque ella es la genuina manifestación de Dios; y, por eso, nos está vedado envanecernos, pues en esto consiste el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene remisión. Volvernos, pues, unas vejigas vanidosas, es lo mismo que pretender mentirle a Dios. ¡Nada nos pertenece! Todo nos ha sido dado gratuitamente. Dios fue el que nos obsequió las infinitas posibilidades que existen dentro de nosotros. ¿De qué podemos, entonces, ufanarnos? Nada somos… Pero somos en potencia diosecitos, si matando el yo despertamos nuestra intimidad y nos libramos así de caer en la soberbia.
Hay que destaparla, pues tras la caída quedó como en profundo sepulcro, muy oscura y confusa. Y por eso todo el que tiene la presencia de su intimidad, ve a Dios en ella, lo siente, lo vive y sabe que está en Él. Y por lo mismo todo lo que hace así, poseído por ese don divino, sabe que ya no le pertenece y que es el Néant su verdadero autor.
Shakespeare, por ejemplo, era verdadero genio; pero en realidad sólo era un actorcito. Por él habló Dios. En Macbeth eternizó el remordimiento. No podía ser él. Enseñó a hablar a los reyes. Así no hablaban antes. Los que escriben por simples observaciones, divulgan a las grandes personalidades, pero no crean. Otra cosa son los que escriben por inspiración divina o hacen sus obras movidos por Dios. Esa es la diferencia.
Schopenhauer, Kant y Spinoza, por ejemplo. El primero, a pesar de su grande inteligencia, se quedó en sus mundos inferiores de placer y dolor, revoloteando como murciélago. El segundo, con todo su genio, apenas medio sospechó a Dios a través de un cielo estrellado y de un acto desinteresado. Y el tercero se quedó en la necesidad de las leyes que rigen el cosmos, así: «Nuestra ilusión del libre albedrío no es más que nuestra ignorancia de las causas que nos hacen obrar».
Hizo una pausa, cerró los ojos, bajó la cabeza y enseguida la levantó sonriendo maliciosamente para decirme:
… murió la mujer de Polito. Y Minga su hija, que vive con él y que ha cogido muchos hijos por fuera, le dijo: «Papá, llore por mi mamá…». «No…, ¿no ve que ella me mentaba mucho la grande?; llore usted que fue la que la hizo sufrir mucho. ¡Yo no…!».
Polito es un santico que no se cambia por el rey de Inglaterra y tiene su palacio en su pocilga de la Ayurá.
En ese momento llegó don Pablo Uribe, el ganadero que desde hace días está bregando por venderle al Mago una novillona. Se le veían por encima las ganas que tenía de cerrar el negocio, a pesar del esfuerzo que hacía para ocultarlas. Habló primero de cosas completamente ajenas a la principal. Y de pronto le dijo clavándole los ojos:
—¿Usted no quiso darme al fin los mil cuatrocientos pesos por ella?
—¿No ve que tampoco usted quiso partir la diferencia?
Hacía poco me había dicho el Mago: «Ese animal ya no me gusta porque encarna o representa mi incapacidad para el negocio de ganado. Es una prueba irrefutable de que mi grado de negociante en vacas no sirve y que por eso se van a burlar de mí los doctores de la feria».
Y don Pablo le dijo: «No vendo la vaca por necesidad, como usted bien lo sabe, sino porque el instinto de uno es moverse. Pero yo no sé nada de esto. Ustedes, los que estudiaron, son los que saben», añadió con velada e irónica malicia.
El Mago: «No… La feria en donde usted se graduó es la gran universidad. Yo no hago más que soñar, y para mí los sueños son lo esencial. Vivo en mi finca y sueño que vale mucho; pero lo único cierto es que pago un arriendo muy caro por vivir en ella».
De repente el Mago cambió y le confirmó a don Pablo la propuesta. No pudo resistir las ganas de quedarse con la novillona.
Como el comisionista Aranguito se había metido en el negocio para ver si podía desbaratarlo diciéndole a don Pablo que ya al Mago «no le interesaba esa vaca», éste comentó un tanto airado: «… pero ¡qué bruto ese Aranguito!».
No hay gente bruta, dotor —replicóle don Pablo. Lo que buscaba era librarlo del compromiso para poderle vender una vaca en la que él pudiera ganar comisión. Es bueno poner cuidado, pues hasta los viejos sabemos mucho. Hubo un tiempo en que en alguna provincia de la India los mataban cuando ya dizque no servían para nada. Y alguien, para escapar a su padre, lo escondió en un bosque. De pronto circuló la noticia de que, por matar un culebrón que estaba matando y comiéndose el ganado, pagarían una gran suma de dinero
Sigilosamente el precavido hijo fue a buscar a su padre para contarle la nueva y pedirle consejo. «Toma esta perrita y este machete —díjole el anciano— e intérnate sin temor en la selva; mata el culebrón, échate a la espalda su cadáver y dile a la perra que te indique el camino para salir, pues no hay otro ser más astuto y seguro para eso». Así lo hizo el buen hijo y se ganó una gran fortuna. Pero no sólo fue este el beneficio que derivó de su benévola y audaz acción. Logró que su padre fuera rescatado y su vida respetada. Y en adelante ya no mataron más viejos.
Y condimentó finalmente don Pablo su defensa de los viejos, así:
Los jóvenes creen que los viejos son bobos; y los viejos sabemos que los bobos son los jóvenes…
De modo, dotor, que el viejo no lo está propiamente mientras pueda manejar sus cositas…, ponerse los calzones y sacarse las niguas. Y ya que estamos en estos momentos de buen humor —agregó don Pablo—, le voy a dejar la novillona en los mil trescientos pesos; pero me encima cien si la cría resulta hembra…
—No, don Pablo… Yo no le encimo sino cincuenta…
—Le va a resultar, dotor —agregó el zorro negociante—, un lindo animalito de pezuñas cortas y cuerpo robusto y ancho, prueba de su buena raza. La novillona es bonita como muchacha quinceañera, tal como se lo oí decir a usted el otro día. Qué preñez tan hermosa. Y así de bella va a ser la criaturita que va a parir.
El vendedor aceptó sonriendo astutamente. Y entonces vi claro que el Mago había caído en las finas redes que con socarrona maña le tendió el dotor de la feria.
Cesó don Pablo en su verbosidad. Y como vio que ya había conseguido lo que deseaba, se despidió de nosotros, muy aspaventero, risueño y efusivo.
El Mago se quedó un rato en éxtasis, echando chispas por los ojos de satisfacción y gozo. Raras veces lo había visto así antes. Estaba como en el cielo, enamorado de cuanto le rodeaba. Y todo en ese día le parecía más hermoso, porque la belleza y el amor no le cabían por dentro. La última noticia de su libro próximo a salir le intensificó el deleite con el tejemaneje del negocio de la novillona, bellamente preñada y al borde del parto.
Toda esta atmósfera le envolvía y lo embriagaba, y lo mantuvo pendiente de la sabia palabra de don Pablo, éste sí verdadero doctor honoris causa en tratos de vacas, graduado y laureado en la Universidad de la Feria.
Bebimos más café y salimos. En la puerta nos detuvimos un momento mientras elegíamos la vía para la habitual caminada. Y elegimos una larga calle que termina en una manga, y ésta en la Ayurá, el legendario riachuelo de Envigado. Íbamos un tanto de prisa a causa del fogoso entusiasmo que poseía al Mago, pero de pronto éste se detuvo, al llegar a la orilla de la quebrada, y me dijo, en voz baja:
Todo esto es muy misterioso. En esta vida y en este mundo, no hay nada que no lo sea. Hasta el mismo negocio con don Pablo, con todo y ser en apariencia una tontería, tiene en su enredo interior un nudo misterioso. Porque la verdad es que todos los hombres somos un enredo, especialmente en eso que llamamos manifestaciones del carácter y del espíritu. Voy a contarle algo relacionado con los antecedentes del «trato» de la novillona que acabo de hacer:
Ayer estaba yo en mi casa en las horas de la tarde, cuando de pronto, desde adentro, alcancé a ver a don Pablo en una manguita vecina fingiendo que podaba con un machete. Por la mañana yo le había ofrecido mil cien pesos por ella, pero él se negó a aceptar mi oferta. Entendí entonces claramente que él se hallaba allí, contra su costumbre, para fingir esa faena a fin de atraerme y excitar mi deseo de hacer el negocio. Traté de resistir la tentación en el primer momento. Y esa hubiera sido la verdadera prueba de mi idoneidad como «doctor» en negocios de vacas. Pero como soy condicionado e impulsivo, no pude hacerlo. Salí disparado hacia mi hombre. Margarita también me incitó a que no vacilara más para comprar «esa belleza de animal». Y rápidamente me le acerqué. El zorro se hizo el disimulado hasta que estuve casi a un paso de su machete, y, luego, se hizo el sorprendido con mucha alharaca. «Este sí es un verdadero doctor en negocios de vacas como lo manda la ley», me dije.
—Qué hubo, pues, don Pablo, ¿por qué está tan cerrado?
—El cerrado es usted, dotor, por no dar los mil cuatrocientos pesos por semejante maravilla de animal. Vea la ternura que derrama por los ojos esa quinceañera preñada. ¡Cómo irá a ser la criaturita!
Y fue como si me hubiese dado un bebedizo mágico: en un santiamén le subí dos veces el precio, sin que él me hubiera bajado siquiera una. Al principio me inflé de agrado, de deleite, para luego desinflarme de desilusión, pues al final sentí algo así como lo que debe sentir el que se ventosea en un escenario mientras dice una conferencia. Así soy yo y sigo siendo igual. En determinadas circunstancias obro siempre lo mismo, aunque previamente me haya preparado mediante tranquila meditación para proceder de un modo diferente.
Se frotó la frente con deliberada insistencia y agregó:
Tiene pues razón Schopenhauer en sostener la inmutabilidad del carácter del ser humano por todos estos aspectos o matices. Hoy mismo al reanudar mi negocio con don Pablo, me volví a ventosear. Pero aquí, ahora, antes y después durante toda esta brega, tales ventosidades son muy deleitosas y hasta bellas, pues la tierna adolescencia de esa vaquita me tiene poseído. Ella es la presencia que me embarga ahora: sus ojos, su cabeza, su barriga, su culo y su parto son para mí cosas divinas.
Aguárdese y verá… —me dijo frotándose más y más las sienes—. Pero ahora, a lo último, sí que me ablandé solamente a causa del deleite del negocio. ¡Ese animal vale más, mucho más! Su bella presencia no tiene precio.
Y bregaba por disimular o aplacar sus dudas sobre su justo valor, autoelogiándose su dudoso acierto en la compra.
Las manifestaciones del carácter sí son, pues, inmutables; pero no sus motivaciones y transformaciones espirituales consiguientes. De lo contrario no sería posible el ascenso y carecerían de sentido Dios y la creación.
La vida toda es una clase, una sola, larga, corta y muy variada e infinita lección. La novillona es una clase, la cocinera es otra clase. Yo no sé por qué se encierran en un cuarto para dar clases, cuando es precisamente afuera, a la intemperie o en presencia o a la vista de toda la naturaleza en donde está el lugar adecuado para darlas. Y si a uno en un monte lo pica una «cachona» mientras oye cantar unos pájaros, esas son otras clases.
Por eso, que nadie se vaya a ventosear, es lo que les gusta a los señoritos. Tal es el sentido ese de las trompetas que rodearon las murallas de Jericó para tumbarlas. O sea, hasta que se cansaran y se ablandaran los señoritos…
¿No vio que don Pablo habló sin cesar como un verdadero doctor de la Feria? No tuvo ni una sola equivocación. Yo fui el que me ablandé.
O me hizo ablandar su habilidad. Y me ablandé porque busqué la sensación del gozo que da el triunfo, pues lo hice a sabiendas de que ese era el único modo como me la iba a dar.
El sentimentalismo es como un sabroso premio ilusorio. Ahora nos vamos a tomar un traguito de aguardiente para celebrar el triunfo.
Por este aspecto el carácter sí es inmutable. Es la Cruz. Pero el hombre deviene…, deviene…
Estas vivencias hay que expresarlas así con gran emoción, gran vitalidad y como a la luz de un relámpago. Tales son los recursos del arte vivo, no artificial, sino vital, o de los medios vivos de expresión y no de los métodos inertes o muertos de la preceptiva conceptual. Es como si a un tipo que está profundamente dormido, de súbito se le despierta echándole encima un balde de agua fría.
No es que la ternera tenga un lucero en la frente o unas manchas o pintas muy bellas en la piel. Es que es una verdadera ternera.
Casi sin darnos cuenta habíamos llegado a la puerta de Otraparte, fin de nuestro viaje de ese día. Nos detuvimos un momento, silenciosos, pues allí solía yo despedirme para regresar a casa, San Isidro, en Sabaneta. Pero de pronto al recordar él su reciente promesa, sonrió con su particular modo diabólico, y enarcando más las cejas y abriendo más los ojos, me dijo paladeando las palabras con sabrosa lentitud: «Casi que se nos olvida lo principal de la fiesta de hoy: el aguardientico para celebrarla. Ya se me había ido esa presencia. Cómo es de ilusoria la vida. Entre para que lo bebamos y después se va». Y así fue.
———
(11) Se refiere al abogado y periodista Alberto Aguirre Ceballos, que bajo el sello Aguirre Editor publicó el Libro de los viajes o de las presencias en agosto de 1959.
(12) Mejía Vallejo, Manuel. Al pie de la ciudad (1958).
— o o o —
El placer es un dolor que pasa
XIII
Mayo 28 de 1959. A la salida de misa de nueve me encontré con el Mago en el atrio de la iglesia. Estaba decaído y silencioso. Me dio la mano y, con voz apagada y gesto amargo, me dijo que había pasado una noche en el infierno… Y enseguida me invitó a que nos sentáramos, al sol y al aire, a beber café allí en una de las cafeterías de la plaza.
Elegimos el puesto, nos sentamos y él, de pronto, empezó a mover el bastón haciendo gestos de mal humor… Mientras, yo esperaba en silencio, pues bien sabía, por experiencia, que no era el caso de interrumpir el espontáneo proceso digestivo de sus amargas meditaciones hasta que él decidiera expresarlas. Y en poco tiempo así ocurrió.
Me desagrada eso que me dijo el editor del libro: que dizque no llevan sino 95 páginas levantadas. Sólo son 45 las que le dieron para corregir. Lo supe. No acepto la mentira. Nunca se debe mentir ni siquiera para salvar la vida, así como tampoco se puede matar, ni hay guerra justa. Con la mentira no sólo se perjudica el que la dice creándose un mundo falso, sino que perjudica a los demás en el mismo sentido. Y lo cierto es que todas estas alteraciones o perturbaciones de la vida humana son las que producen el placer y el dolor.
Y por eso, en el fondo, el dolor es un placer que pasa, o viceversa. La verdad es que es cierto esto de Dostoyevski: «En lo íntimo de todo dolor hay un gran placer».
Por eso los que viven con las únicas o solas presencias de dolor y placer sufren mucho más, pues si la querida se les va con alguien…, ¡qué gran dolor! Esas presencias bajas son el infierno; son ausencia de verdaderas presencias.
Pero cuando se hace la digestión o viajes pasional y mental, ya pasa el dolor.
De aquí que la manera de sufrir menos o de ascender en conciencia es tragándose y digiriendo las ofensas o vanidad de todo. Cristo lo enseñó: hay que volver la otra mejilla porque, si se devuelve el golpe, continuará la guerra; o esa pavorosa y misteriosa anarquía que engendra el temor y desencadena la violencia, el dolor y la venganza. Tal es la Colombia de hoy, por ejemplo: ¿no ven a Laureano, a Ospina y a sus seguidores? La juventud no les importa. También está perdida en este caos.
Tan pronto como terminamos de beber el café, me insinuó que fuéramos a la vieja casona de las hermanas de la caridad. Y al llegar me dijo:
Aquí estudié cuando estaba chiquito. Era muy bella. Estilo francés. La dirigió un arquitecto que trajeron las hermanas del doctor Uribe Ángel. Y vea la cochinada que hicieron enseguida, en donde viven ahora porque les parece mejor.
Hay mucho bruto. Vea en lo que quedó la casa de D. Bonnet, el carpintero. Yo no lo puedo precisar muy bien a él porque pertenece a esa zona de misterio que tiene la infancia. Era muy serio, grave. Nunca pasé cerca de él. Pasaba por el frente, distante, tenso, con respeto por el misterio.
Se apoyó fuertemente en el bastón, se agarró el mentón y se quedó por unos instantes silencioso. Le miré el rostro atentamente y vi que continuaba muy demacrado y deprimido. La más pequeña contrariedad lo destrozaba.
Alzó la cabeza de nuevo y exclamó:
Qué cochinadas son todas estas casas. Allí no puede parir realmente nadie, ni puede salir nada. Se pueden masturbar las muchachas, pero sin salir nada. ¡Todo eso no tiene presencia de nada, y es Colombia entera…! De modo que por estas casas se sabe que los colombianos se roban las vacas para matarlas. En esos muros está grabada la infamia. No la leemos a simple vista, pero la intuimos en esas formas feas y sucias. Las ceibas también están enfermas, raquíticas. En la plaza ya no queda sino la iglesia, pero es seguro que pronto tumbarán las hermosas tapias laterales para hacerle una fachada de cemento. Tumbaron los balcones interiores por donde se le podía dar la vuelta, e hicieron cielos rasos.
Qué brutos… No respetan nada. Parece que odiaran todo lo bello. De igual modo derribaron el altozano que era tan bello y agradable, por donde uno podía pasearse tan sabroso. Ni siquiera pudieron ver que hacía parte esencial de la propia arquitectura de la iglesia que es una mezcla de estilo francés, árabe y español. Es muy bella. Tal vez es la más bella que hay en Colombia. Y la plaza es también muy bonita. Qué lástima la pila del parquecito que hizo quitar Botero Saldarriaga. Era una gran taza de piedra de una sola pieza y la cambió por esa pilita de bronce —de jardín de casa de rico—, bonita, pero muy pequeña. Vea cómo la tuvieron que levantar para que se pudiera ver, pues debían haberla puesto más baja, o sea sin esa base que no es de ella.
Pero la verdadera obra de arte que hay aquí es la iglesia. ¿O será que yo amo mucho todo esto? Una vez les propuse que tumbaran las casas laterales para ensanchar la plaza y dejar la iglesia libre para que se pudiera ver bien, al estilo antiguo, en su esencia tradicional; pero no quisieron. Son muy brutos. Vea usted esa casa de Lino Uribe, ¡qué horror…!
En el colegio de «las hermanas» un día me dejó arrestado la madre Belén Rodríguez Forero, hermana del que denunció a los asesinos de Uribe Uribe. Y cuando salí, después de pagar el arresto, les grité desde la calle: «¡Hermanas!, ¡hermanas cagonas…!», y me expulsaron. Mi papá llamó entonces a Misael Osorio, el escultor que tenía una letra muy bonita, para que le escribiere una carta a las hermanas en la cual yo les pedía perdón. Fue una bella carta de arquitecto. Me perdonaron y volví al colegio. Yo siempre fui grosero desde chiquito.
Un día, allí en el colegio, me empezó a salir una lombriz y grité: «¡Hermana, hermanita!, tengo una lombriz colgando»; y la madre Belén me llevó al baño y con una hortensia me la sacó. Todos o casi todos los muchachos éramos «lombricientos», y por eso, a pesar de mi natural timidez, no vacilé en pedir socorro a las hermanitas para que me la sacaran.
¿No ve que Envigado está como en un balconcito? ¡Vea usted esas montañas —las barandas de la cama—, qué hermosas! El valle del Aburrá se angosta bastante aquí, pero se ve aún más angosto porque Envigado está en el medio. Mi finquita Otraparte está ya fuera del balconcito.
Lo que escribí sobre Gonzalo Arango lo hice con gran amor. Pero ahora resultará que eso sólo sirve para que aparezca ese librito y para fomentar la vanidad. Este mundo colombiano es muy triste.
Si lo que quiere mi editor es fundar una editorial, debe dedicarse sólo a ella. Y lo mismo si lo que desea es ejercer la abogacía. No se puede hacer bien hecha sino una sola cosa. La profesión de abogado, ejercida tal como debiera ser en realidad, sería la más bella; pero como se ejerce aquí, es decir, para ganarle un pleito al doctor tal, es la más fea. O sea, para entender o hacer entender, es alta y esencial; pero para hablar por otro, no vale nada. De otro modo: para buscar la verdad, vale mucho; pero para ganar el pleito por encima de todo, nada.
Hizo una pausa, cabizbajo. Estaba descompuesto, alterado, debilitado. La aguda arterioesclerosis que padecía, según él mismo solía decirlo, le causaba terribles perturbaciones orgánicas y mentales. Y como era de natural un tanto sordo —con frecuencia lo afirmaba él—, la enfermedad lo había ensordecido más, por lo que, cuando le hablaban, casi siempre tenía que doblar una de sus grandes orejas hacia abajo para poder oír algo si, además, el interlocutor se le acercaba a ella. También vacilaba a menudo y se esforzaba vanamente por recordar un nombre, una palabra o una fecha. Y se desesperaba a veces de bregar y no poder lograrlo, hasta que terminaba por exclamar sonriendo irónicamente:
Eso prueba que la memoria como alimento del pensamiento siempre viejo, no sirve para nada, o sí: para revivir viejas tonterías, pues todo lo que tenemos grabado y almacenado en el cerebro no son más que bobadas viejas. Lo único que sirve es entender, que es también lo único que no podemos olvidar, o sea, lo que de eternos tenemos.
Y con esto se consolaba.
Cuando dijo estas últimas palabras recordé que me había prometido ese día traerme un ejemplar de su Santander, pues yo deseaba leerlo de nuevo y lo había prestado hacía años. Vi, pues, que se le había olvidado, poseído como estaba de la obsesión a causa de la mentira sobre la edición del libro. Y más se le agudizaba la depresión, pensando en que tal vez se podía morir ese mismo año sin ver siquiera un ejemplar en sus manos como prueba viva y tangible del parto.
Yo le iba observando su mal humor y angustia que nada tenían que ver con la simple vanidad. Era su naturaleza de solitario la que le reclamaba la inocente compensación en gozo por el trabajo realizado, por el esfuerzo cumplido. «Perdona el hombre todo, menos la lucha estéril».
— o o o —
El infierno consciente
de vivir muriendo
XIV
Julio 16 de 1961. Cuando regresaba de Medellín a Sabaneta, en las horas de la tarde, al pasar por Otraparte vi al Mago en el corredor de su casa y quise entrar un momento a saludarlo, tal como lo había hecho el día anterior. Me bajé del bus, me vio y, como de costumbre, salió hasta la «Puerta Vieja» a recibirme.
—¿Qué tal sigue Micaela…? (agonizaba) —preguntóme, alargándome la mano con premura cordial.
—Muy grave. Ya no tolera, en su cuerpo, ni siquiera la camisa de dormir. La rechaza, le estorba, la vive como algo que le sobra, que ya no necesita. Es como si no le quedara más huella de la perturbación original que ese «trapo» ahí envuelto en el cuello.
Eso debe ser a causa de la desesperación por la estasis. Como casi no le circula la sangre, todo el cuerpo le duele demasiado y ese tormento es un infierno. Yo lo padezco con frecuencia, y cuando despierto algunas veces, al amanecer, vivo algo así como si estuviera acostado sobre una parrilla en ascuas. Los problemas y los remordimientos, por pequeños que sean, se me agigantan atormentándome de un modo atroz. Nietzsche debió padecer algo semejante, pues llegó a sugerir como remedio, para estos casos de horrible insomnio y padecimientos, el meditar en la posibilidad del suicidio. Como este viejo genial no pudo llegar al juicio de identidad, tampoco logró hacer la reconciliación de los opuestos o la de la representación con la Intimidad (no hay opuestos sino ignorancia). Y por eso durante todo su vivir padeciendo, aumentó su nada, y terminó, todo él, igual que un solo «dolor destripado». Al menos eso es lo que parece… Todo es tan misterioso. La vida, así, es apenas una amarga mezcla de dolor y placer o de satisfacciones y angustia; y, a medida que avanzamos en ella, sólo nos va quedando esta última.
Por eso llega una etapa —la final— en que preferimos el sueño a la vigilia, pues durante largas horas de las noches de insomnio nos angustiamos de tal modo, que si por casualidad logramos dormir a intervalos, lo que más nos atormenta es el despertar. Y entonces es cuando vivimos, por momentos —que son eternos—, lo que vivió Job, así: «Mi alma tiene tedio de mi vida…». Un infierno consciente de vivir muriendo. Y esto nos hace entrever, o mejor, intuir, que la muerte debe traernos gran descanso, pues en ella sí dormiremos de un modo tranquilo y verdadero. Porque no hay duda acerca de que este es el medio, a la vez, de que se vale la misma naturaleza para recordarnos, todos los días de la vida, que debemos aprender a morir. Y que este vivir es para «volver a nacer».
¡Pero qué asco tengo hoy de todos los humanos! Y yo mismo soy ese horrible animal sucio y ese asco. Porque para el puro, todo es puro, y para el puerco, todo es porquería. De aquí que mi filósofo de este día sea Timón, el misántropo griego, cuyo nombre pasó a la lengua como sinónimo de hombre huraño, arisco y cruel. De una higuera de su jardín habíanse colgado varios atenienses e hizo anunciar, en cierta ocasión y de manera ruidosa, en toda la ciudad, que la iba a cortar, y que invitaba, a los que deseaban ahorcarse, a que se apresurasen.
El Mago: «Entre y bebemos café…».
Ángel Ríos: «Paca no está en la casa y le temo al ladrón…».
Sin embargo, no resistí la invitación, y entré, como siempre. Y ahí en el corredor, en el sitio habitual, nos sentamos. Poco después apareció la señora Berenguela con sendas tazas de café.
Hasta bonito —dijo el Mago— eso de que Colombia ande ahora buscando un gobernante antes de tiempo, pues en cierto modo indica, así, que actualmente carece de él y que tiene ganas de conseguirlo. Pero queda el peligro de que esos tales «cuarenta»… le impongan al pueblo a ese Valencia para tumbarlo luego y elegir a otro, que sí sirva, libremente. No hay mal que por bien no venga.
Tal vez sería bueno que eligieran a ese Carlos Echavarría que siquiera es un hombre con experiencia en el manejo de los problemas económicos. Los conoce a través de Coltejer en donde ha tenido que estudiarlos y resolverlos con sentido práctico. El problema agrícola, por sus relaciones con el cultivo del algodón, etc., de sus telas; el ganadero: él mismo ordeña sus vacas de pura raza; el comercial, es excelente mercader. Y como banquero, negociante e inversionista, no hay quién le gane: todo el dinero que pasa por sus manos se le multiplica. Además, sería un brujo para eso de las sanas reformas tributarias y de los sistemas ahorrativos prósperos, etc. Pero lo mejor de todo es que si lográramos habituarnos a escoger y elegir gente así, a la larga eliminaríamos a los congresistas (cromosomas de presidenticos) y en general a los politiqueros pajosos (langosta del presupuesto), lo mismo que a esos que llaman economistas jóvenes (babosos de teorías) que no han sembrado una papa, ni un grano de maíz, ni han manejado la despensa de la casa como sí lo hizo el Esteban Jaramillo de Abejorral. Da mucha tristeza: aquí en Colombia los presidenticos se hacen en los periódicos, que es la «paja» en donde se refugian los homínidos o animales inferiores que no sirven sino para hacer bulla.
De pronto se quedó silencioso, absorto y, arrugando la frente y aguzando los ojos, se levantó para ir hasta el extremo del corredor a mirar hacia la puerta de abajo en donde se había detenido un automóvil como para entrar. Pero no ocurrió así y, sonriendo, permaneció quieto, pensativo, ido… Mientras, lo observé atentamente y pensé: «Es increíble, en instantes se ha transformado. Hace unos segundos estaba pálido, enjuto, boquichupado, tembleque, viejísimo…, y ahora, casi de súbito, lo estoy viendo rebosante de salud: rostro sonrosado, alegre, juvenil y andar seguro (ya de nuevo hacia mí), ágil, vital. El cráneo muy grande, un tanto desproporcionado, pero hermoso; y cabeza y cara de huesos macizos y protuberantes, nido de fuertes pasiones». Y en esos momentos recordé lo que él mismo me había dicho en cierta ocasión:
Un sabio frenólogo ateniense, a quien cierta vez visitó Sócrates para oírlo acerca de su caso, díjole: «Usted tiene los huesos del cráneo muy fuertes y dispuestos con visible solidez como las piedras de una fortaleza. La configuración arquitectónica de toda su cabeza es de alcázar. Y por eso dentro de usted viven todos los seres pasionales: asesinos, ladrones, estupradores, falsarios, fornicadores, hipócritas, santones… Y también los contrarios: mansos, dulces, súperos, celícolas, el Buda y el Gandhi, etc. O sea, que usted debe ser un sabio, pues sólo puede serlo el que es eso mismo que sabe, es decir, aquel que tiene dentro de sí el universo por descubrir, o ya descubierto, de su sabiduría». Y Sócrates —o «sólo sé que nada sé»— vio que eso era verdad.
Se sentó tranquilo, de nuevo, a mi lado, y, sonriendo con inocencia, me dijo lenta y suavemente:
Anoche padecí mucho y hoy amanecí muy enfermo. Dormí poco, y mientras estuve despierto no hice más que echarle bendiciones al hombre que me robó el radio y que perseguí por la carretera, revólver en mano, dispuesto a matarlo. Corrí mucho tras él, iracundo. Pero después de que hice los viajes pasional y mental, llegué a la reconciliación y amé al raterito como a mí mismo.
Después de que hice la digestión de tales viajes, me dije: «Yo mismo soy ese ratero». Y así tenía que ocurrir. Esa es mi cruz y tengo que llevarla, pues de lo contrario caería en el absurdo ese de los hindúes, así: que me meta en una cueva, tres años, repitiendo «yo soy ése», «yo soy ése», hasta crearme, por este medio, una costra que me insensibilice y me impida reaccionar. ¡No! Tenemos que ser afectados, o sea, vivir, padecer y entender, o llevar la cruz, para poder nacer de nuevo y regresar al paraíso.
No hay sino un solo camino: el de la verdad. La norma: no mentir nunca, no disimular, no simular, no tergiversar nada. Obedecer siempre a la inteligencia o conciencia o Dios en nosotros, pues si bregamos por proceder de este modo, jamás nos pasará nada definitivamente grave, o sea, no robaremos, no mataremos, etc. Y si tal cosa nos llegare a ocurrir, por medio del remordimiento y del arrepentimiento, o sea, del viaje, haremos la digestión, y así entenderemos y regresaremos de nuevo al camino de la verdad. Eso es paralelo: por un lado —díjome señalando caprichosamente hacia la derecha— tenemos que padecer esta vida terrenal: el dolor, el placer, la angustia, los robos, los asesinatos. ¡Ave María!, ¡eso de matar a un hombre sí que debe ser horrible! Pero si alguien mata uno, dos o tres, quiere decir que estaba preparado para matar algo así, más o menos, como diez, y que no llegó a este número aterrador porque, por el otro lado, tiene el ángel o remordimiento que lo defiende…
Y vea el cuadro vivo de mi tragicomedia de ayer: yo, con mis botas altas de monte, revólver en mano —inglés, muy fino— corriendo por la carretera detrás del ladrón y gritando: «¡Cójanlo!, ¡cójanlo!, ¡yo lo mato!». Y como estaba lloviendo, un muchachito con un paraguas salió a la carrera de una casa vecina a prestármelo, dizque para que no me mojara. Yo el ladrón… persiguiendo al otro ladroncito… para bregar por matarlo, pues no podía resistir la ira que me dio eso de que a mí, el filósofo…, el rey de Otraparte, me hubieran robado el radio, a mí que soy sordo, que no me sirve eso para nada. ¡Yo, «el no vanidoso», airado, colérico por la imperdonable ofensa, el agravio, la afrenta de que alguien se hubiese atrevido a robarme algo de mi sagrada propiedad! Y como condimento del jocoso cuadro, el chico del paraguas bregando por alcanzarme para entregármelo a fin de que esta «Real Majestad» no se mojara. ¡No faltaba más! (Y se pasó las manos de la cabeza a los pies).
Y después de que fallé en mi intento de pegarle un tiro al raterito, de regreso, un tanto cabizbajo, le fui rebajando la cuenta hasta que, al llegar aquí a la casa, ya estaba conforme con encerrarlo en un cuarto —cuando lograra cogerlo— y dejarlo, amarrado, aguantar hambre hasta que confesara su delito y me dijera en dónde tenía el radio. Pero a pesar de la gran rebaja que le hice paso a paso por el camino, ahora mismo, si me asomo a ver el vacío que dejó en la mesita de noche el cacharro que se llevó ese desgraciado, volveré a encolerizarme y a padecer toda la amargura del buen propietario despojado. Estas llagas morales no se curan fácilmente, pues como son el fruto de la ignorancia, y saber y entender no son cosas que se logran con rapidez y facilidad, es necesario hacer el viaje con cierta lentitud hasta digerir y aclarar el enredo. Porque si no lo hacemos, no nos llegará la luz y nos quedaremos en el limbo. Mucho cuidado con esto que le estoy diciendo, pues aunque parece una teoría boba, es la más alta de las vivencias, ya que sin ella, o sea, sin realizarla, será imposible lograr el «nuevo nacimiento». El hombre puede cometer la animalidad toda y contemplar la Intimidad, pero si no hace la digestión del viaje, no podrá contemplarla…
¡Ahora sí, ya lo vi todo!: al fin llegué a la reconciliación. Después del viaje pasional que hice y del mental que en este momento acabo de hacer, el Bien y el Mal que dizque hubo en eso del tal robo desaparecieron reconciliados en el juicio de identidad. Porque cuando llegamos a la Intimidad, los contrarios desaparecen. O mejor: no hay contrarios, es decir, no hay ni Bien ni Mal, sino oscuridad o estupidez. Un ejemplo: «nihil novum sub sole» (nada hay nuevo bajo el sol), es cierto en absoluto para Dios. Pero para el hombre rige «omnia nova sub sole» (todo es nuevo bajo el sol), pues éste es «medidor» limitado, e infinito todo lo que brega por medir. Es cierto, pues, eso de Leopardi: «Descubriendo, sólo la nada crece».
Por eso si ahora viniera el raterito del radio —¡qué bueno!, lo estoy amando— me pondría a conversar con él muy amigablemente, a bregar por entenderlo, a buscarle por dentro las motivaciones de su angustia. Es casi seguro que tenía hambre, que necesitaba comprar algo para los hambrientos de su casa. Y halló aquí a la mano una cosa inútil para un sordo, y aún más inútil para los que de verdad saben oír y se la llevó. Y el que se llama a sí mismo honrado propietario, salió corriendo, colérico, revólver en mano, detrás del miserable, con claras intenciones de matarlo. Pero en este momento, gracias al «entendiendo», sólo desearía volverlo a ver a fin de conversar con él muy amorosamente y así, tal vez así, lograría entender cabalmente su verdad y su cruz.
Empezó a lloviznar. De pronto el silencio se hizo pesado, denso. Volaban por el corredor los pajarillos habituales y uno de ellos se posó sobre la cabeza del Mago, permaneciendo un momento mientras él sonreía feliz. Recordé Morada de paz de Tagore, su Escuela de Santiniketan en Bolpur, allá en donde todos los animales de la selva fueron amigos alegres y cordiales de los niños y sus gurúes…
Me despedí y él me acompañó hasta la «Puerta Vieja».
— o o o —
Sólo nos asombra
lo que ignoramos
XV
El día anterior lo pasé arreglando unos papeles, y limpiando y aceitando mi revólver Smith & Wesson. Y cómo gocé en esta tarea. Con unas pinzas delgadas y largas cogía pedacitos de algodón que iba humedeciendo en aceite especial para limpiar la delicada, bella e incitante arma. De pronto los algodones empezaron a salir blancos, y bastó sobarla y acariciarla con un pedazo de bayeta para que le resaltara ese agradable y peligroso color profundo —azul opaco— que es el que me hace vivir, con refinado deleite, su seguridad mortal.
Le zafé el tambor y, con deliciosa lentitud, le coloqué los seis tiros. Tracé un pequeño círculo en la pared del patio y le disparé a unos treinta metros de distancia. Y cómo me alegré cuando vi que había hecho blanco precisamente en donde quería pegarle el tiro, de acuerdo con mi endemoniada imaginación, a mi enemigo.
Así, desnudo, lo guardé en el bolsillo de costumbre y, gozoso, me froté las manos, pues ninguno de mis crímenes anteriores había premeditado con mayor deleite y sabiduría. No podía fallar en mi golpe. Todo estaba previsto: el lugar preciso desde donde me ocultaría sin riesgo de ser descubierto. Así me lo confirmaron mi vigorosa sensación de seguridad al caminar, mis ademanes firmes, resueltos, y mi rostro grave y seguro, con esa su habitual mueca de «criminal nato» que tuve la precaución de observar deleitosamente mirándome en un espejo.
«Qué extraño», me dije al salir para el lugar previsto. «Estoy tan alegre como si fuera a una fiesta. Nací delincuente».
Le silbé a mi canario, y oí que mi modo de silbar era más seguro y sonoro, y que el silbido me salió con más fuerza y claridad, y que el pájaro, muy alborozado, me contestó inmediatamente.
«Mi sinergia es perfecta», me dije. Y salí sin vacilar, cantando por dentro.
Tan pronto como llegué a Otraparte, me detuve un momento para cerciorarme de que nadie me veía. Y luego, agachándome, aparté dos hilos de alambre de púas y por entre ellos pasé sin mayor dificultad. Me escurrí por entre los cafetos y fui a esconderme detrás de uno muy coposo, precisamente a unos treinta metros de la casa del Loco. Volví a mirar alrededor y todo estaba solo. Nadie me había visto ni podía verme. Mi plan era perfecto. Desde allí no sólo podía disparar y huir ocultamente sin peligro, sino esperar con tranquilidad hasta que pasara él.
Pero sucedió lo inesperado.
Oí, de pronto, que el Loco conversaba animadamente con alguien en el corredor de su casa, y al afinar mi oído pude distinguir claramente que la otra era la voz de mi enemigo.
—Qué desgracia, me dije. Una vez más he perdido la oportunidad de asesinarlo en el momento en que pasara junto a mí.
Y resolví dedicarme, entonces, a escuchar la conversación, pues a pesar de que el Loco tiene la voz débil, por su agudeza y maña se le puede oír desde lejos.
Y oí que le decía al abominable sujeto:
Vea, Ríos, a mí se me ha aparecido el diablo dos veces. La primera cuando era niño en un corredor de la casa de la calle con caño, en Envigado, en donde nací. Estaba hojeando un libro cuando vi y sentí que se me vino encima un sapo muy gordo y muy grande, o un animal muy raro, parecido al sapo. Miré enseguida hacia donde lo había visto caer y no había nada. Lo busqué por todo el corredor y no lo pude encontrar. «Pero, ¿qué se hizo?», me preguntaba y me preguntaba, asombrado, pues lo había visto, y había oído el zurronazo.
Y la otra fue en Bucarest. Una mañana salí al patio interior de la casa y vi una enorme culebra allí extendida, no muy gruesa pero muy larga; y en ese momento levantó la cabeza para mirarme con ojos muy vivos y brillantes, mientras jugaba en la boca con su hermosa lengua. Cómo es de bella la lengua de las culebras. Rápidamente entré por el rifle para matarla, y cuando regresé, al instante, ya no había nada. Y todo allí estaba limpio y no tenía por dónde escaparse, ni podía hacerlo con esa rapidez.
Ese es el diablo, Ríos. Es cierto. ¡No sonría!
Todo eso emana de uno. Lo tiene uno adentro. Son cosas verdaderas que uno arroja.
Y vea:
Si uno admira hombres, cosas o acontecimientos, es porque no los «vive», no los entiende.
Y el Loco cogió el bordón y se puso a escarbar.
Vea, Ríos, vea.
Aquí acabo de descubrir la veta de una mina y digo: «¡Qué mina!». Y enseguida me dedico a hacerme ilusiones, a admirar «la gran riqueza de la mina» que apenas entreveo en el filón. Y la verdad es que si la viera toda, enterita, tal como es realmente, cesaría mi admiración, pues sólo admiramos lo que desconocemos y en cuanto lo ignoramos. Luego admiración es ignorancia; y por eso siempre que nos detenemos a admirar alguna cosa, vamos descubriendo más y más cosas que ignoramos en ella, y así hasta lo infinito.
¿Cómo, pues, fue eso de que el Diablo se me apareció? Si supiera el cómo, la tal aparición no hubiese ocurrido, o su presencia no me hubiera asombrado.
No nos asombra sino lo que ignoramos.
Y en este instante me sorprendió el tierno poeta del pueblo de las cuarenta casas y me sacó de mi escondrijo, abrazándome con sus largos y gordos brazos, pues desde hacía dos o tres años no nos veíamos; y como los dos somos emotivos, nos estrechamos y nos volvimos a estrechar, mientras el Loco y «el otro» sonreían mordazmente, mirándonos de soslayo.
El poeta de los bellos romances me abrazaba, me separaba, me miraba y me decía ternezas; y yo hacía lo mismo, pero un poco aturdido, avergonzado, con calor en las mejillas y por todo el cuerpo, pues el par de malvados que conversaban allí cerca, me turbaban.
Miré a hurtadillas al Loco y vi que hojeaba un libro y que le leía con deleite a Ángel Ríos:
El pueblo de mi infancia tenía cuarenta casas
habitadas por gentes buenas y elementales.
Al chorro descubierto que cruzaba la plaza
le debo el ritmo hondo con que escribo el romance.
Y sin más, nos fuimos; y yo salí, corrido, avergonzado, no sólo por mi fracaso, sino por haber tenido que soportar las sarcásticas sonrisas del Loco y de mi enemigo.
— o o o —
El endemoniado tiene
el infierno en su corazón
XVI
Caminamos un rato silenciosos, cabizbajos. Le había contagiado al poeta mi angustia, mi zozobra. Y eso acontecía porque todos somos un solo ser enfermo.
Pero, y mi tierno compañero de hace un momento, el inocente bardo, ¿qué se hizo? Allí a mi lado caminaba, pero la expresión de su rostro relajado, con unas arrugas y gestos que no le conocía, era de criminal. Con disimulo saqué mi espejito de bolsillo, me miré y vi que yo estaba parecido a él. ¡Ah!, si fue que también se le contagió mi cara de criminal nato. Y es porque todos, aun en esto, somos uno solo, aunque no lo vivamos ni lo entendamos. Algún día lo entenderemos.
Y fue el poeta el que rompió el silencio.
—¿Quién es ese Ángel Ríos? —me preguntó, inquieto con mi turbación.
—Lo he visto mucho con el Loco, pero no sé quién es —le contesté, temblando, por dentro, de miedo de ser descubierto—. Por aquí casi nadie lo conoce. Algunos dicen que descendió en paracaídas de un globo en que viajaba sin rumbo y que cayó por allá en Sabaneta. Otros refieren que está recién salido de un monte en donde estuvo buscando a un tal Satyakama que debía enseñarle algunas verdades ocultas por encargo del Loco de Otraparte. Y lo cierto es que ellos hablan mucho en secreto y que por aquí la gente anda diciendo que los dos planean «algo» misterioso y que reciben ayuda del demonio.
—¿Y tú sabes, un poco, acerca de la verdad de la vida de ese Loco?
—Yo apenas soy un iniciado en las altísimas verdades secretas que con genial clarividencia maneja él. Pero no hago más que recoger, como humilde y hambriento can, las resplandecientes migajas que van cayendo a mi lado igual que estrellas de un cielo oculto. ¿Por qué me lo preguntas?
—Porque estoy ansioso de conocer siquiera leves insinuaciones del misterio que rodea a esa bella vida.
—Voy a ver, poeta, si logro contarte, con las prudentes reservas de mi timidez e ignorancia, algunos fragmentos de lo que conozco acerca de «los trabajos y los días» de ese Monstruo.
Pero cuando iba a empezar a contarle al poeta de «La ceguera iluminada», allí, sentados, en la enorme raíz de un árbol milenario, lo que yo sé del Loco, se nos apareció, como brotado de otro mundo, mi mortal enemigo Ángel Ríos, a quien no sólo aborrezco por motivos inconfesables, sino porque me parece sujeto de mala calaña, pues lo he visto varias veces mientras sigue, con rostro y ojos infernales, las maniobras satánicas que el de Otraparte realiza por medio de extrañas oraciones en lugares misteriosos.
Y abriendo mucho los ojos e inflando los cachetes como sapo colérico, el bardo de «La hora tenebrosa» le dijo cautamente al aparecido:
—¿Por qué no nos cuenta usted algo acerca de su amigo, el Loco de Otraparte?
—No sé nada de él —contestó malhumorado—. Y aunque supiera, agregó, no me atrevería a contar nada, por temor a las iras de ese «endemoniado», si llegase a saber que yo revelé uno solo de sus secretos. El hombre ese, ¡no!, ¡no!, no es un hombre. Es un ser satánico, un genio loco y maléfico que vive siempre entre una atmósfera impregnada de azufre, misterio y sarcasmo, y que tiene su infierno en su corazón. Es un «condenado» que suele aparecérsele a uno, hablando, trémulo, con voz cavernosa, a raíz de sus coléricas riñas con Satanás, y cuando éste ha logrado arrojarlo, de bruces, a un fondo hirviente de plomo derretido y mecerlo allí, a carcajadas, ensartado en candente y gigantesca varilla de acero.
—Pero, ¿cómo nos dice todo «eso», y que no se atreve a contarnos nada de «esa» vida secreta, porque le da miedo?
—No me hagan hablar más, se los suplico —balbuceó nerviosamente el duende Ángel Ríos, bajando la voz, agachándose e intentando esconderse detrás de un tronco, como si hubiese visto en ese instante un espanto.
—¿Qué le ocurre? —preguntóle muy alarmado el poeta.
—¡No es nada!, ¡no es nada! —contestó el duende, reponiéndose de sus nervios y enderezándose—. ¿Ven ustedes allá lejos aquel árbol, y en la horqueta que forman dos de sus brazos una enorme esfera que parece gigantesco avispero?
Miramos y vimos, en el preciso lugar que nos señalaba el duende, un voluminoso panal de avispas.
—Pues quise huir, porque hace un momento ese avispero resplandecía y tenía ojos, boca, orejas, nariz, y estaba echando chispas por todas partes, y vi muy bien que esa era la colérica cabezota del Loco que estaba furioso conmigo por lo que les he estado refiriendo. Los gestos que me hizo eran pavorosos. Perdónenme, perdónenme.
—Pero, ¿cómo podría ser eso, si él es muy sordo?
—Eso creen ustedes, porque no lo conocen. El maldito viejo sólo tiene oídos por dentro, pues lo que se le ve por fuera, en forma de grandes orejas, son los restos de unas aletas que en otras coordenadas usó para volar. Él debió ser antes algo así como un monstruoso «gallinazo». Y por eso, en el rumor de su sangre, recoge hasta los ecos más ocultos del cosmos. Y dice y afirma él mismo que es cegatón, y ve todo, todo, hasta el mínimo temblor de una estrella.
Y con el misterio que todos llevamos por dentro, ocurre cosa igual: lo lee en los rostros, en las modulaciones de la voz, en el color de la piel, en las arrugas, en los tatuajes, en los ojos, en los párpados, en las líneas, en los cráneos, en el esqueleto, en las cicatrices, en el caminado, en un ademán, en una palabra dicha o callada, en un parpadeo, en un silencio, en un gagueo, en un instante de vacilación o de duda, en un cierto reato; y en qué sé yo cuántas cosas que ese genio del mal lleva por dentro.
—Y… ¿no será que usted exagera por tener delicados sus nervios, y que en realidad ese Loco no es más que uno de tantos embaucadores como lo son casi todos los de su oficio?
—Eso pude pensar antes de conocerlo de cerca, pues muchos creen en que es un demente vulgar y que de loco no tiene nada.
—¿Y qué clase de locura le atribuye usted?
—La que padecen muy pocos hombres que viven muchos mundos. Y en este sentido sí creo que lo es. Él es un enigmático viajero de misteriosas e infinitas moradas que al paso que las visita, las va entendiendo. De modo que no es un simple loco de los de «por aquí», pues vive conscientemente todos esos mundos. ¿Y no es claro que los vulgares también los viven, pero sin conciencia acerca de ellos?
Vivir los mundos del asesino, del ladrón, del incestuoso, del falsario, de la prostituta, del mentiroso, del cobarde, del traidor, del santo, del artista, del poeta, del beato, de todos «los sucediéndoses», y hablar en el idioma vivo de todos ellos desde «el entendiendo», esa es su locura.
—Pero, ¿no dicen que es un «filósofo de los de por aquí», que acostumbra a intercalar en sus filosofías palabras groseras para hacer reír a «los vulgares» y ruborizar a las señoras y señores «decentes»; y que no cree, además, «ni en los rejos de las campanas»?
—En ese enredo no me meto. ¿No les dije ya que no puedo revelarles nada acerca de sus secretos, pues de pronto resulta ser el mismo Satanás y si no le gusta lo que digo, me manda al infierno? Porque, a ratos, para decirles la verdad, yo le he visto entre un chispero, y con sus ojos, sus cuernos y su cola. Y es tan cierto esto, como eso otro de las «apariciones» en forma de culebra y de sapo que me estaba contando cuando ustedes llegaron. Pero lo que me explicaba y sólo ahora lo veo es que esa culebra y ese sapo eran él mismo, pues me dijo: «Esos seres emanan de uno. Los tiene uno por dentro como tiene “el reino de los cielos”». Y por eso también ese maldito viejo es un santo. ¡Qué bondad! Hay que oírlo hablar del «Inefable». Eso ya es otra cosa. Qué claridad, qué armonía.
—Y lo de las «groserías» que dice, son cachiporrazos docentes que él pega en eso que la gente de «por aquí» vive, pero que no alcanza a ver más allá de las «palabrotas». ¡Qué gentuza! No vive siquiera que su mundo es un estercolero.
¿Recuerdan ustedes a Hamlet cuando le dice a Horacio: «Qué poco siente ese hombre lo que hace, que abre una sepultura cantando»? Y eso es lo mismo…, lo mismo… ¿No lo ven?
—Pero, entonces, ¿adónde vamos a parar, si no hace nada nos dijo que era el diablo en persona?
—Sí, eso también es verdad. Y precisamente ese es el misterio que yo no he podido desenredar sino entreviendo, a lo lejos, que toda la vida y los mundos de «por aquí» son Dios y el diablo en todos los seres, según los vayamos viviendo alternativamente, pues lo que nos hicimos, con eso del Paraíso, fue realmente este «mundo del bien y del mal», tal como lo vive el Loco de Otraparte en su Cielo y en su Infierno, y con sus apariciones del diablo y la presencia del Inefable.
Y tan pronto como dijo esta última palabra, desapareció sin dejar ninguna huella.
Era la tenebrosa hora de los duendes, y el monte, ¡qué horror!, estaba preñado de misterio. El poeta y yo, el frustrado asesino, nos quedamos paralizados, temblando. No nos atrevíamos a mirar a ninguna parte. Pero de pronto oímos el leve rumor de un cuchicheo e instintivamente miramos hacia el árbol del avispero, y vimos la cabezota del Loco que, entre chispas y sonrisas mordaces, le hacía gestos de reproche a un diablillo juguetón.
— o o o —
El limbo es la morada
del hombre-murciélago
XVII
Julio 16 de 1962. La tarde anterior —sábado— habíamos acordado el Mago y yo encontrarnos al día siguiente, a las nueve de la mañana, en la farmacia Santacruz. Don Luis Olarte le estaba inyectando un complejo vitamínico que lo había mejorado un poco.
Acudí, puntual, a la cita. Ya don Luis le había puesto la inyección, y el Mago sonreía, escéptico, bebiendo café. Observé que estaba absorto, ido…, de mal humor. De pronto se levantó de la silla y nos despedimos de don Luis.
Ya en la calle, me dijo:
Hoy amanecí a la enemiga con casi todo el mundo, menos con usted. Y eso es a causa de que ayer —todo es causado—, en las horas de la noche, estuvo en casa un pariente de esos confianzudos, que hablan de todo sin saber de nada, y que todo lo miden con el medidor de su cacumen chapucero. Yo estaba malhumorado con el ruido, el rumor —yo oigo mal— de su charla insulsa. Y de pronto, al darse cuenta de mi aspereza, me dijo el bobote: «Tu mal genio y neurastenia se deben a que vives ocioso, a que no trabajas, a que no tienes un empleo, ni ejerces la profesión. Ocúpate y verás como todo eso desaparece».
Yo me quedé como si no hubiera oído nada y pensé para mí:
Este jayán —otra fue la palabra, pero ahora no la digo— acaba de pegarme un garrotazo en toda la cabeza. En realidad yo no sirvo para empleado, ni para ningún puesto público, no serviría para congresista, gobernador o presidentico. Todo esto me da risa.
Y sacando el bolígrafo y escribiendo rabiosamente en una libreta, me dijo, airado:
Yo nací para esto, que no es trabajo, según dicen. ¡Pero el bobo de mi cuento vende medias detrás de un mostrador hace 40 años y eso sí es trabajar…! ¿Sí ve a qué distancia está el espíritu para los ojos de la carroña?
Otro —de esos de la prensa— me dijo también la semana pasada, en son de eso que llaman «diálogos» en los «debates electorales»:
«Es que usted se contradice mucho en todo lo que dice, hasta en una sola página e incluso en un párrafo».
Que yo me contradigo cuando afirmo, por ejemplo, que somos diosecitos sucios, pero con asco, pues somos en apariencia nada y realmente de infinitas posibilidades en potencia. Que hoy vivo y padezco que soy determinado, que no soy libre. Y sí lo soy, porque me voy libertando a medida que voy entendiendo. Soy, pues, viajero del infinito que me voy realizando dialécticamente; pero no poste de comino. ¿No es claro? ¿Qué contradicción hay entre lo uno y lo otro? Lo que ocurre es que todo hombre es un proyecto, un ser incompleto que se va realizando, durante su vivir, al paso que padece, medita y entiende. Es un universo contradictorio, sin descubrir, el cual, a medida que se va sucediendo, se va descubriendo, siempre y cuando, al sucederse, reconcilie su representación con su conciencia o intimidad. De lo contrario, al final sólo quedará el periodista ese del nudo de contradicciones.
Eso lo que quiere decir, en síntesis, es que si no se hace el viaje mental o digestión del viaje pasional, la evolución o el avance o ascenso será lentísimo, si acaso; y para reconciliar los aparentes contrarios en el espíritu, será asunto de milenios. Por eso es preciso tener mucho cuidado —vigilad y orad— de no abandonarnos al azar de la vida, al modo como ésta se vaya presentando, sin detenernos a digerirla. Porque todo lo que pensamos, decimos o hacemos, sólo adquiere sentido cuando lo sometemos al juicio de la Inteligencia y lo absorbemos espiritualmente. De aquí que todo instante es único, pues en él nos trasformamos, aunque no alcancemos a percibirlo con suficiente claridad. El hombre, los hombres —todos somos uno solo— padecemos dramática y extraña confusión. La caída nos dejó casi completamente ciegos. Pero de continuo estamos evolucionando. Y más si a cada momento utilizamos la voluntad, la atención y la conciencia. Concienzarnos es la meta, o mejor: lograr que el Reino venga a nosotros.
¿Y qué es el tiempo? Pues el uso y desgaste de la energía. Somos nosotros mismos, y todo el sucediéndose, en cuanto nos representamos en nuestra total misión aparencial y terminamos tal representación. Y por eso en este sentido podríamos decir que la eternidad es la sustancia del tiempo, así como la infinidad es la sustancia del espacio. O en otras palabras: la temporalidad es apariencia de lo eterno y el espacio apariencia de lo infinito. Como es arriba es abajo. Que vea el que pueda y quiera ver. Ello significa, en síntesis, esto: que la Intimidad es el Padre, el Sucediendo el Hijo y los sucediéndoses-concienzándose el Espíritu Santo. El hombre también es trino y por eso viaja así: pasional, mental y espiritualmente. Pero cuando no logra hacer estos tres viajes y se queda en el primero o en los dos primeros, es decir, sin llegar a la reconciliación de los contrarios en el Espíritu —en donde ya no los hay—, se quedará también en el limbo, que es la casa de los murciélagos o de la casi totalidad de los humanos. Allí permanecen, por siglos de siglos, y permanecerán deleitándose en el estercolero de sus mezquinos conflictos pasionales. Esta es, por ejemplo, la oscura y sucia morada habitual de los políticos. Por eso León Bloy tiene razón cuando dice: «Un paso fuera de la mediocridad y seremos santos».
Por eso tanto el trabajo físico como el estudio —éste, en cuanto nos hace más conscientes, es una de las más altas formas de trabajo— sólo nos elevan cuando los llevamos a cabo meditando. De natural uno y otro entrañan padecimiento. Para el hombre todo esfuerzo implica dolor, pero como sólo éste nos obliga a buscar las causas de lo que nos duele, es, en definitiva, el que nos enseña, meditando y entendiendo. De aquí que nada sea digno del nombre de trabajo si no lo realizamos con meditación, con vocación, con amor. Y de este modo es como hacemos lo que somos, y somos lo que hacemos. Que es lo que no podrán entender nunca el bobote de mi pariente y, casi, casi, la totalidad de los humanos, según viven ahora en un mundo ajeno a la meditación.
Yo soy, por naturaleza, un solitario. No amo sino la soledad, el silencio y el reposo. Cuando estoy solo y todo lo que me rodea es silencioso, empiezo a amar de verdad a los humanos y a pensar bien y bellamente de ellos. Pero tan pronto como los siento cerca y me aturden con su bulla y algarabía, los aborrezco, pues me hacen daño con su sola presencia y sus palabras. Es muy escasa la voz humana que me agrada y rara la gente que me interesa y no me perturba. Casi nunca logro intercomunicarme, compenetrarme con el prójimo. Para mí no hay prójimos por aquí. Carezco en absoluto de adaptabilidad a lo que así llaman y a su modo de sentir, de hablar, de pensar y de actuar. Y sí soy sociable, pero es que casi no hay gente digna de que cambiemos la soledad por ella.
Y aún no he podido saber —o si sé, pero no digo— a qué le debo este habitual estado de ánimo que me hace incompatible con mis congéneres. ¿Será que en el fondo no lo son? Porque la verdad es que entiendo muy poco de lo que dicen o hacen, o mejor, nada o casi nada, acerca del modo como manifiestan o expresan o interpretan sus problemas. Son tartamudos, monosilábicos, así en lo físico como en lo moral y espiritual. Lo del espíritu hay que mirarlo con microscopio para ver si de casualidad lo tienen del tamaño de un bacilo.
Pero también es cierto que en la mayor parte de los casos es poco lo que logro oírles. Mi oído y mis orejas no están conformados propiamente para oír, sino para escuchar. Por eso a nadie le contradigo ni le discuto. Toda polémica o controversia es pasional, nunca ayuda a entender y por eso no sólo sobra, sino que embrutece. El que discute o polemiza generalmente no busca que quienes lo oyen o escuchan se pongan de acuerdo con sus razones. Lo que pretende es que acepten sus pasiones, pues siempre le interesa tener o hallar un apoyo aunque sólo sea zoológico.
Casi todo el mundo es dueño de sus indiscutibles verdades o principios; y es muy reducido o escaso o nulo el margen que deja libre para hacer algunas concesiones dentro del muro de estolidez en que se encierra con ellos. La porosidad espiritual es más escasa que las piedras preciosas. Y es porque el hombre es casi todo pura carne, ciega acumulación de vicios, enredo de hábitos torpes, etc. En síntesis: absurdo nudo de oscuros y bajos instintos. Dueño de una inteligencia y de las facultades auxiliares para desarrollarla, es poco lo que usa de una y otras y de ordinario prefiere vivir al día según sus deseos, agrados y desagrados elementales.
En realidad no es, pues, un «animal racional» como él mismo se define vanidosamente, sino más bien un animal que razona de vez en cuando. De aquí que en la mayoría de los casos produce la impresión, o de que no evoluciona y muere como nace, o de que es tan poco lo que asciende espiritualmente durante su vida que, al morir, su entendimiento es del tamaño de un microbio. ¡Pónganse a la orilla de la cama del moribundo, véanlo, óiganlo y verán…! Es exacto, pues, este pensamiento de Lenoir: «El hombre nace ciego y muere miope».
Sin embargo, por otros aspectos no hay duda de que los humanos progresan. Son diosecitos —la serpiente nos cumplió— de la ciencia y la técnica. O sea de todo eso que llaman «sociedad de consumo», es decir, de esa que inventa necesidades artificiales o superfluas para esclavizar a los homúnculos. Por eso el mundo entero de hoy se ha convertido en algo así como en una sola y gigantesca cacharrería en la que el homínido es el gran buhonero. ¿No ve que es a manera de enorme almacén surtido con toda clase de artefactos de pesadilla, genuino fruto de la ciencia del bien y del mal? Y todo eso es para «entretener» o mitigar la insaciable angustia juguetona de una humanidad extraviada y estulta. El espíritu, ¡oh gran ausente!, no se ve por ninguna parte.
¡Pero!, ¿qué es el espíritu, si lo que se ve y se siente, por todas partes, no es más que carne y la gente ya no cree sino en ésta y sus deleites? Es la misma pregunta de Pilatos: «¿Qué es la verdad?». Dios fue el que se la sugirió al pajuelo gobernadorcito de Judea, no para que se la contestara Él, sino para que después supiera, por boca de su propia mujer e inmanencia íntima, que Ése que había hecho azotar y que entregó luego a los feroces carniceros judíos, era y es, eternamente, la Verdad.
Todo esto es invisible para los ojos del cuerpo, y por eso casi nadie lo ve. Pero para un mago… es más claro que la luz del día. Et pas plus.
Cuando me dijo estas últimas palabras habíamos llegado, tras de largas vueltas por callejones y mangas —y sin darnos cuenta—, a Otraparte. Y, como siempre, me invitó a entrar. Pero no le acepté, porque tenía una cita pendiente acerca de mis preparativos de viaje.
Nos despedimos y nos citamos para el día siguiente.
En la manga de la casa, un poco distante de nosotros, había un sacerdote sobrino suyo, conversando con otras personas desconocidas. Y yo me detuve un momento cuando oí que el Mago, tan pronto como pasó la cerca, gritó:
¡Daniel…, Daniel!, no te muevas de allá y óyeme lo que te voy a decir desde aquí: ayer estuve airado, frenético, cavando en la huerta una sepultura para enterrar al ladrón que me robó antenoche la vaca paturra y que pensé matar tan pronto como averiguara quién fue… Ahora sí, échame, a la distancia —así es más bello—, la bendición absolutoria, pues quiero estar en paz con Dios, el pobre ladronzuelo, conmigo mismo y con todo el mundo. La confesión debiera ser pública. Cómo ganaríamos en amor a Él y al prójimo, si así fuese. Llegará un día en que lo será y se acabará la hipocresía, y entonces serán hermosas realidades la humildad, la inocencia y la santidad…
* * *
En julio de 1964 visité a Pemán en su apartamento de la calle Felipe IV. Él vivía en Cádiz, su tierra natal, pero viajaba a Madrid con frecuencia. Me recibió con su habitual amabilidad. Hablamos largo rato y algún matiz de la conversación me llevó a contarle cierta anécdota del Mago que ya referí.
Oiga, colega —díjome sonriendo con suave y sutil sorna—: todos los gaditanos son mis amigos, pero tengo mis preferidos, entre ellos un albañil —socarrón él— que me quiere mucho. Un día, al llegar a mi casa, lo alcancé a ver, al lado, pegando ladrillos. Me acerqué a saludarlo, le pregunté por su salud y la de su familia y también por su prosperidad, etc. Y me contestó con aparente y lenta inocencia —el andaluz es así—, pero mañosa, oculta bellaquería: «Yo estoy bien y mi familia lo mismo. En cuanto a lo de mi oficio, como usted lo ve, siempre trabajando, porque no sé escribir».
Y, soltando la risa abiertamente, agregó Pemán: «Luego según él y casi todos los mortales que pueblan el mundo, nosotros escribimos porque no sabemos trabajar».
— o o o —
El gozo enigmático de
los grandes agonizantes
XVIII
Planeaba yo, en esos últimos meses de 1962 a 1963, mi viaje con Paquita a vivir a España; y el Mago de vez en cuando solía referirse a mi proyecto incitándome de un modo benévolo, sonriente e irónico a que lo realizara. Él era así. Y esa gratísima etapa de mi vida, cronológicamente ya tan lejana hoy, no sé por qué la vivo ahora mismo tan próxima e íntima, tal como si hubiese sucedido ayer. Son, sin duda, cosas de los secretos de la memoria del corazón.
Aún me parece verlo —su figura era inconfundible, e imborrable para quienes lo veían siquiera una sola vez— cuando el 11 de septiembre de 1963, más o menos a eso de las cuatro o cinco de la tarde, Paca y yo detuvimos el automóvil, frente a la «Puerta Vieja» de Otraparte, para despedirnos. Él estaba en el corredor de su casa, ya lo sabía todo y salió presuroso, el paso ágil, los ojos chispeantes, por donde se asomaba el brujo de la soberbia cabeza, y ese su modo endiablado y al par angelical de expresarse a través de toda su figura con gestos y ademanes bondadosos, burlones, alegres, tristes, humorísticos, airados, apacibles.
Habíamos convivido dentro de la más cordial amistad y franca e íntima intercomunicación cerca de cinco años. Durante ese tiempo, no menos de dos o tres días en la semana, especialmente en los primeros cuatro años, hablamos largamente —más palabras él, más oídos yo— recorriendo las calles, las mangas, las tiendas y las cafeterías de Envigado, que a la sazón era todavía un deleitoso pueblo. Por sus extramuros apacibles y silenciosos; por sus barrios, prados, callejones y suburbios solitarios, deambulamos al azar y al son de la misteriosa música del verbo del Mago, deteniéndonos de vez en cuando al pie de un barranco, o a orillas de la Ayurá, a conversar sobre «la echada del Paraíso», «el Nuevo Nacimiento», Cristo, el infierno y el diablo. Y a veces nos acogíamos a la mansa sombra de las corpulentas ceibas de la plaza pueblerina a evocar el misterio selvático de los antiguos hindúes a que alude, con profunda elación mística, Tagore, poeta del gozo iluminado. Nuestro habitual compañero fue Jesús de Nazaret. Rara vez dejamos pasar un día sin mencionarlo. Recuerdo que un domingo, mientras bebíamos café en Georgia y el Mago hablaba alborozadamente de Él, al salir para misa nos dimos cuenta de que la hora había pasado. «No importa —comentó entonces con placidez y candor—. ¡Toda la mañana la hemos pasado en su compañía!». Y fue en ese momento cuando yo entendí claramente aquello de que «llegará un día en que no oraremos en los templos, ni en las casas, ni en otros lugares, sino en espíritu y en verdad».
La despedida fue cordial, sobria, sencilla. Parecía como si se tratara de un viaje de pocos días, o de que el tiempo, la distancia y el espacio no existieran para los espíritus, tal como es real. Él estaba poseído por un extraño gozo, el de los grandes agonizantes. Pocos días antes había padecido un espasmo cerebral que alcanzó a paralizarle transitoriamente la mano derecha, y, como yo andaba muy ocupado en mis preparativos de viaje, no lo vine a saber sino cuando la señora Berenguela me dio por teléfono la inquietante noticia. Acudí enseguida. Y lo hallé en el corredor de su casa, sentado ahí en la silla habitual, tranquilo y sonriente. Me dijo que se sentía un tanto mejor, mientras bregaba por mover los dedos. Ella, en cambio, estaba muy preocupada, y al ver que yo lo observaba, exclamó de súbito: «Si llega a quedarse así, ¿qué hará sin poder escribir?». Él sonrió entonces entre burlón, escéptico y melancólico.
Sin embargo, minutos después, cuando Berenguela con su habitual amabilidad nos ofreció sendas tazas de sabroso café, lo bebimos paladeándolo con lentitud y conversando alegremente como si nada hubiese ocurrido. Él era dueño del más desconcertante poder cicatricial, sobre todo de ese que cura al vuelo las heridas morales y que consiste en «agrandar la conciencia de la sucesión de las cosas». O sea, del que nos hace conscientes, para ajustarnos a la armonía en el vivir, de que, como todo pasa menos Dios, nada vale la pena sino Él.
Al día siguiente, a las doce m., Paca y yo viajamos a Miami, en donde pasamos la noche. Y, veinticuatro horas después, tras de una breve escala en San Juan de Puerto Rico, ya íbamos rumbo a Portugal de donde horas después volamos a Madrid. Para mí el viaje en avión es un delicioso sedante, algo así como un maravilloso sueño infantil que me hace vivir en otro mundo.
Tres meses permanecimos allí alternando el deleite de lo nuevo, incitante e inquietante, con la dura prueba de la adaptación al medio ambiente desconocido. Pero de pronto se agudizó el frío del otoño, arreciaron las lluvias, y entonces decidimos viajar a Málaga en busca de un clima más benigno para nuestros cuerpos tropicales.
El 13 de diciembre, a eso de las dos de la tarde, salimos, tiritando, de Madrid. El viaje lo hicimos en tren. Esa noche dormimos en Córdoba, y al día siguiente, más o menos a las cinco p. m., subimos al autoferro que nos llevó a Málaga en tres horas, en donde la primera impresión ingrata que recibimos fue la poca diferencia de temperatura, pues hacía también frío intenso. Nos alojamos en el hotel Miramar, la noche fue buena, madrugamos, y a las doce m. ya habíamos conseguido un apartamento en el edificio «Azul Mediterráneo», a orillas de ese misterioso y bello mar.
Yo le había prometido al Mago escribirle con la mayor rapidez posible, movido por mi afecto a él, mi sincera emoción de despedida y también por su generosa y reiterada solicitud. De todos modos esa fue mi real intención. Pero fue también la verdad que Madrid nos absorbió y, cuando menos lo pensamos, pasó el tiempo sin hacer cosa distinta de recorrer la ciudad durante casi todo el día, y un poco en la noche, hasta por sus más apartados barrios y rincones.
Nada anarquiza tanto la mente, y perturba el mundo interior, como el cambio súbito de ciudades, de gentes y de costumbres. Se nos derrumban los hábitos y quedamos como pajuelas al viento. Por eso nos cuesta tanto trabajo, en tierra extraña, recuperar nuestro equilibrio íntimo, pues para ello tenemos que detenernos, mediante voluntarios esfuerzos, a buscar con ahínco la quietud y la pausa que mental y espiritualmente necesitamos para poder absorber y digerir lo nuevo.
Un día Paca recibió carta de una de sus hermanas en la que le refería, de paso, que el Mago le había manifestado a Raúl Piedrahíta Correa su extrañeza, su justa extrañeza por mi silencio. E inmediatamente le escribí, pues esto coincidió con mi reposo para hacerlo. Fue a principios de enero de 1964. Y con fecha dieciocho de ese mismo mes, recibí el veintiuno su bella, bondadosa y generosa respuesta. En ella me instaba a que regresara a prisa con un cierto sabor urgente e intuitivo de despedida definitiva. «¡Ya vuelva! —me decía—. ¡No gaste lo que tiene para hacer su ermita aquí, en Otraparte!».
Y cuando pensaba escribirle de nuevo, recibimos, más o menos el veinte de febrero, la dolorosa noticia de su muerte ocurrida el dieciséis.
El súbito golpe me estremeció y abatió. Y entonces recordé a Goethe: «La muerte es algo tan extraño que no la consideramos posible, a pesar de toda la experiencia, cuando se trata de alguien a quien amamos, y siempre nos sorprende como algo increíble y paradójico».
Fuente:
Ángel Vallejo, Félix. Retrato Vivo de Fernando González. Medellín, Instituto de Integración Cultural, 1982.
— o o o —
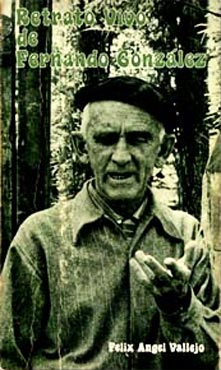
© Herederos de Félix Ángel Vallejo
Descargar el libro en formato PDF
Última revisión en diciembre 26 de 2014

